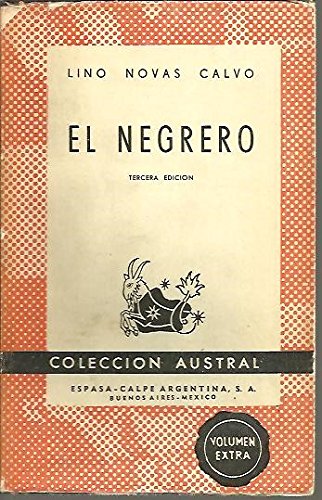Lo diré de entrada: con este libro —El negrero, de Lino Novás Calvo— he tenido una pelea cordial, un diálogo tenso que ya dura 30 años o más. Lo señalo así para agregar de inmediato que es la primera vez que tengo oportunidad de referirme a él públicamente. He de advertir que lo haría en parte como si fuese una confesión literaria, o, si ustedes quieren, un episodio testificable de mi vida en la literatura.
Un escritor es sus libros, pero también la suma de sus devociones literarias. La historia de sus querencias y sus afectos, que acaban siendo transitorios, la mayor parte de ellos.
La tradición de un escritor no es algo que esté conformado de antemano, ni dictado por un país, ni por una patria, ni está en el contexto de la historia del territorio donde ha nacido. Es mucho más simple: la tradición de un escritor, que es un hombre del lenguaje y las palabras, es ese conjunto de textos (escritos en diferentes idiomas, épocas y regiones del mundo) que ha leído porque ha tenido ocasión de tenerlos a mano, sin dificultad, y que se suman a las referencias culturales que también tuvo oportunidad de atesorar.
La tradición de un escritor, en concreto la literaria, se configura a partir de los libros que no ha podido dejar de leer, los libros que, por distintos motivos, se le metieron en las venas.
Debo añadir que esta intervención intentará torcer el orden académico. Me interesa la disposición que pueda yo insuflar a un conjunto de módulos de sentido. No seguiré las reglas del buen decir ni del buen obrar porque ahí lo que predomina es un grupo de convenciones. Y a mí me parece que la verdad de la literatura, tan elusiva a veces, se encuentra en la yuxtaposición de ideas y en la posibilidad de describir y de calificar los efectos estéticos, que son como shifting mirrors.
A la larga, toda convención que se repite es reduccionista y evita la verdad de los detalles.
Voy a hablar de una obra novelesca que no consigue del todo despojarse de su aspecto de reportaje (y viceversa), y que ya tiene 90 años y más. El negrero, de Lino Novás Calvo, es un libro seminal, transitivo. Un libro-umbral del que se habla poco y al que se le ha concedido muy poco. Y es de veras lamentable esta especie de mezquindad hija de la ignorancia. Porque, vean ustedes, hay libros-flores y libros-semillas.
Los escritores que son persistentes, que poseen un ego vigoroso, que se ponen bajo un foco de luz, y tienen mucho talento, pueden llegar a ser grandes, famosos y de tanta calidad que, incluso, acabarían convertidos en clásicos, y escriben libros-flores, o libros-frutos, mientras que los otros, en especial los que no tienen ese tipo de ego ni se ponen bajo el foco de luz, pero que sí disfrutan (o padecen) de un talento colosal, ciclópeo, conforman el abrevadero donde otros escritores que se transformarán (o no) en grandes, beben y se educan. Y este es el caso de Lino Novas Calvo y su extrañísima narración: la vida novelada del malagueño Pedro Blanco Fernández de Trava, uno de los nombres realmente importantes en la historia de la Trata Negrera.
Nunca, precisamente porque los semilleros existen, un escritor grande o muy grande adquiere su grandeza o su originalidad por arte de magia. En literatura la magia no existe. Acaso existe la intuición, la inspiración, pero uno es al cabo un picapedrero, un artesano, y hay que trabajar muy duro. Existe el talento individual, existe el laberinto de las lecturas, existe la tradición, pero la literatura es su historia, la historia de sí misma, velada o no, escondida o no, y un libro en particular es él más su genealogía.
Me refiero —y me gustaría que ustedes pensaran en esto— a un rizoma de células nerviosas, un vasto tejido sináptico. Y no verlo así es perder la visión del bosque porque nos concentramos en admirar la corteza de un tronco, o la brillantez de un conjunto de hojas verdes, o el colorido de un ramillete de flores.
Cuando la ficción y lo novelesco toman las riendas del hiperrelato de la Historia, o de un conjunto de hechos históricos muy notables para la historia del mundo y del hombre moderno (estoy pensando en la Trata Negrera y sus incontables intrahistorias), es porque esos hechos lo permiten: condescienden a la entrada de la ficción, y no a la ficción como elemento contradictor de la verdad, sino la ficción como elemento complementador de la verdad.
Estoy convencido de que lo que atrae a Novás Calvo es que Pedro Blanco Fernández de Trava se comporta como un ente de ficción dentro de una realidad que ha sido copiosamente documentada. Y cuenta la historia para que veamos lo que él ve: la complicada, moderna y monstruosa personalidad de un hombre de excepción en una época de excepción.
Imaginen ustedes que la ficción, en un relato eminentemente histórico, actúa como un catalizador. Es como cuando el color de los hechos del pretérito adquiere la opacidad que le imprime el paso del tiempo, y uno satura o desatura el color para avivar esa representación y atraerla al presente. Del sepia grisáceo, digamos, al color original. O de este a un gris cromático. Espero que esta metáfora no sea excesiva.
En una película reciente, Cónclave, que relata la laberíntica elección de un Papa, el cardenal que administra el proceso habla de los peligros de la certeza. Los peligros de la certidumbre, de la seguridad, de la carencia de dudas. Una certeza más o menos global que, al extremarse, se metamorfosea en una forma de intolerancia.
Los peligros del pensamiento axiomático crean la antesala del sectarismo y la necesidad imperiosa de juzgar. Yo, salvo en ocasiones muy puntuales, nunca he tenido certezas, estoy lleno de dudas, y por eso utilizo el pensamiento asociativo y los senderos múltiples y trenzados. Recuerden ustedes lo que decía Igor Stravinski en sus Lecciones de poética musical: seguir siempre un solo camino significa, a la larga, retroceder. Y me refiero a todo esto porque no siempre está uno en condiciones ni se ve en la necesidad de leer y releer un libro durante muchos años.
A mí me interesan muchísimo los módulos de sentido, como ya hice notar. Módulos que, asociados en términos contrastivos, producen verdades o algo parecido a verdades. Módulos fragmentarios, discontinuos, donde parece que la realidad se raja, se agrieta y se quiebra.
Un ejemplo que suelo poner es el del realismo de Joyce contra el realismo decimonónico, es decir, una realidad detalladamente realista contra una realidad convencional a la que nos hemos habituado (en las representaciones novelescas) y que juzgamos, para estupefacción de algunos críticos, con total beneplácito. O la realidad de la Historia contra el realismo (o los grados de realismo) de la ficción.
Me gustaría añadir a esto una idea: una cadena de interrogaciones lúcidas rompe la masa crítica —lo diré de esa manera— y llega el momento en que el mucho preguntar alumbra, arroja luz, describe. Y otra cosa que no se repite lo suficiente, porque uno se entrega demasiado a la falsa objetivación de lo real, es esto: no se reflexiona ni se escribe sobre un libro.
Uno reflexiona y escribe sobre un modelo sucesivo y en capas de un libro. Un paradigma o arquetipo mental de ese libro, que brota de su alianza con el yo que lee. Un modelo que va, en suma, acumulando sus versiones a lo largo del tiempo debido a las muchas lecturas.
Todo esto se relaciona con la persistencia o no de la legibilidad de los textos, de acuerdo con los cambios de sensibilidad. Hacia 1978, cuando yo había cumplido la mayoría de edad y empezaba el primer año de la Licenciatura en Filología, tenía a Alejo Carpentier y otros escritores como referentes. Y leí una entrevista a Gabriel García Márquez donde este declaraba que, tras escribir muchas páginas de lo que luego sería Cien años de soledad, topó con El siglo de las luces y, deslumbrado y atónito, se vio compelido a revisar y reescribir.
Cuando un escritor reescribe aguijoneado por otro escritor, y en particular por un libro, significa que algo tremendo está sucediendo. García Márquez lee en 1962 El siglo de las luces y revisa Cien años de soledad, que iba a publicarse cinco años después. Pero el caso es que una parte de ese Carpentier ya tenía, metabolizado en sus venas, al Novás Calvo de El negrero. García Márquez no lo sabía, supongo.
Ahora bien: en aquel tiempo yo desconocía la novela de Novás. Si la hubiera leído entonces, ¿habría reconocido ciertas cosas esenciales, habría detectado ciertas afinidades?
Claro que no: era muy joven, demasiado joven. ¿Habría visto cómo era la red viva de influjos, destellos y sombras tendida entre esas grandes obras de Carpentier y García Márquez y quien es, creo, su antecesor, o sea, Lino Novás Calvo?
Muchísimo menos. Mi cultura literaria era pobrísima en ese momento. Y lo más importante: mi yo de escritor no existía. Como no existía mi yo de “autor de ensayos críticos”, que era el yo del que intentaba apoderarme.
Yo era más pintor que escritor. En ese instante de mi vida estoy seguro de que sabía más de arte e historia del arte que de literatura. De hecho, aún pintaba. Y estudiaba, en una medida muy modesta —por medio de diapositivas—, a los grandes, desde Rembrandt hasta Wifredo Lam, pasando por Velázquez y Goya y después por los impresionistas y la vanguardia, tanto europea como norteamericana.
El negrero posee características de semillero, de materia incoativa, saturada de ideas para escritores, de formas de escritura, de colores que hasta entonces no existían, y funciona como una Caja de Resonancias. Es como un notebook bien hecho, un cuaderno de apuntes muy extraño de donde muchos bebieron y de donde aún puede beberse. Y Carpentier bebió de esa fuente y comió de esas semillas e hizo una digestión extraordinaria.
Hay que reconocer, sin embargo, que su llegada a lo real-maravilloso ocurrió también gracias a la andadura por otros caminos. Pero el libro de Novás Calvo está ahí, como un monolito. Un dolmen formidable.
En general, hay que desconfiar de la Academia, hasta cierto punto. Pero el caso era que, en ese momento de la Academia cubana, a fines de los años 70, nadie enseñaba quién era Novás Calvo. Nadie quería saber de él. No sólo porque era prácticamente un desconocido, sino sobre todo un borrado, un excluido: se había marchado de Cuba a los EEUU en 1960.
Su traducción de El viejo y el mar, tan respetada por Ernest Hemingway, no llevaba su crédito en las ediciones cubanas posteriores a esa fecha. En ellas se leía algo así: “traducción autorizada por el autor”.
El español Antonio Marichalar, un crítico literario asociado a la Generación del 27, amigo de T.S. Eliot, de Paul Valéry y otros, era un hombre de cultura cosmopolita, y le encargó al muy joven Novás Calvo, quien a inicios de los años 30 estaba en Madrid, que escribiera algo parecido a una historia de la piratería, pero centrado en los parámetros editoriales de una colección que creo se llamó “Vidas extraordinarias”.
Marichalar se encontraba vinculado también, si no recuerdo mal, a la Biblioteca del Ateneo de Madrid, como lo estaba el propio Novás. Este andaría por los 29 años, creo que no había cumplido aún los 30, y en tres meses escribe su biografía novelada de un negrero precisamente de “vida extraordinaria”: el andaluz Pedro Blanco Fernández de Trava.
Y lo hace tras leer y absorber una serie de reportajes, de testimonios y de ensayos históricos sobre la Trata Negrera. El libro se publica y tengo entendido que es leído con admiración por Miguel de Unamuno y por R. M. del Valle-Inclán. Y por Alejo Carpentier.
Yo tengo un vínculo especial con ese libro, debo repetirlo. Ya he dicho que uno no escribe sobre un libro, sino sobre el modelado sucesivo, en hojaldres, de un proceso de lecturas. Del mismo modo que uno es varias personas, un libro es varios, es uno y es el mismo y es otros, sucesivamente. Y desde hace ya casi 40 años tropecé con él o él conmigo, en la colección Austral, y luego en la editorial Letras Cubanas y, por último, en la colección Andanzas, de Tusquets.
Mientras estuve trabajando en la Editorial Letras Cubanas, entre 1995 y 1998, pude contribuir a fundar una colección especial de libros cubanos esenciales, en el formato más lujoso posible, y allí incluí a El negrero y escribí un ambicioso ensayo introductorio que titulé “Lino Novás Calvo y la identidad literaria hispanoamericana”.
Lo primero que hay que conocer es la extrañeza de este libro, escrito como a trompicones, con urgencia, desplegando una escritura apresurada, anhelante. Y lo más raro para mí es la manera en que Novás Calvo, apasionado de la pesquisa en documentos históricos reales, hace coincidir la forma linguoestilística del texto con el espíritu linguoestilístico inconsciente de este negrero pirata a quien le llamaban, en África, el Mago-Espejo-Sol.[1]
Se trata de una escritura autorrefleja porque Novás, como protolingüista, se espeja o se refracta en Pedro, que es un aprendiz de varias lenguas. Tanto Novás como Pedro son lingüistas de campo en potencia, enamorados del laberinto comunicativo y dialectal del mundo. Protolingüistas lexicales, para ganar en precisión. Y Pedro lo entiende así y lo vive así, en su contacto con variadísimas lenguas y dialectos en las tabernas de La Habana y en África. Pero precisamente aquí, en esta ciudad: barroco, o prebarroco, ya ven ustedes.
¿Qué era entonces La Habana de los alrededores del puerto? Un sitio donde marineros, armadores, negociantes, y todo tipo de gentes de muchos países se reunían a embarcar y desembarcar, a trazar rutas, a comprar y vender, a conformar tripulaciones. Y, sobre todo, a hacer historias y contarlas para revelar sitios, espacios, aventuras, riquezas. Historias para meter miedo, dibujar sucesos extraordinarios y posibles, y avivar ambiciones.
La Habana era un crucero de lenguas e identidades. Se había transformado en una enorme feria comercial, nada menos. Un sitio tan cosmopolita como pudo serlo durante toda la primera mitad del siglo XIX, que es el lapso que coincide con la época en que este negrero español se hace famoso no sólo en la zona oeste de África, sino también en varios puntos del mundo “civilizado”.
La Habana y su puerto como uno de los territorios mágicos del “dicen que”, o del “dicen que dicen”. Suposiciones, presunciones, ideas, insinuaciones, invitaciones. Mitos y mitificaciones, en fin.
Lo segundo que uno detecta (recuerden ustedes que hablamos de una novela biográfica, pero también de una testificación ficcional) es el tipo de alma romántica que habita en el negrero Pedro Blanco, hombre enamorado del misterio de la crueldad, absorto, callado, recolector de vivencias y atravesado por una curiosidad infinita. Y esto es cardinal.
La poiesis de la novela es la poiesis del personaje. Lo que la novela nos cuenta es precisamente lo que nos hubiera contado Pedro Blanco si hubiera sido él el narrador de la historia, de su propia historia. O, más precisamente, ese ÉL que Novás Calvo habría podido construir.
Pero la escritura está en tercera persona, no en primera. Y siempre me he preguntado qué aspecto tendría el libro de haber sido escrito en primera persona. Creo que habríamos estado en presencia de un prodigio narrativo.
Hombre lleno de oscuridad, podía estar con muchas mujeres y de hecho tuvo varias, pero sólo se adentró, con prudencia estremecida y con lealtad, en un amor que fue doble: moral y carnal: su hermana Rosa, a quien deja embarazada antes de adentrarse en el oficio de marino.
Ese es el motivo por el cual tiene que huir Pedro Blanco de Málaga. Aquí, por supuesto, surge el gran cisma. Pedro Blanco, el incestuoso, es un renegado, un iconoclasta, un disidente absolutamente pagano. Un hombre separado, un desobediente. Y de pronto podemos sospechar que su autarquía es, un poco, la autarquía de este libro.
Una tercera cuestión se desprende de lo que acabo de decir: estamos dialogando con un alma de estirpe romántica. Un alma gótica, incluso. Un alma ennegrecida por la testificación de la crueldad y por la supervivencia del yo, un alma que guarda un secreto a voces y que sabe convivir con ese secreto.
He aquí a un héroe byrónico, hijo de Emily Brontë, del propio Lord Byron y hasta de John Milton y su Satanás en Paradise Lost. Aunque parezco acaso demasiado audaz al expresar esta idea, creo que el negrero de Novás Calvo es una construcción que sale de Milton, del Rimbaud de Una temporada en el infierno, y del Heathcliff de Emily Brontë en Wuthering Heights.
Y lo terrible y sorprendente aquí es su doble condición, cuando el narrador observa que “parecía faltarle lastre”. O sea, la suya es una mente grávida e ingrávida. De la gravedad y de la gracia. Opuestos que dependen el uno del otro.
Una mente calculadora, práctica, taimada, en contra de o en franca armonía con otra mente que es volátil, ensoñada, y capaz de fundar una especie de microimperio de la Trata Negrera en los numerosos islotes del río Gallinas, en la costa oeste de África.
Me gustaría saber si Novás Calvo leyó a ese Rimbaud inmediatamente anterior a la aventura africana de un joven que abandona la poesía y hace de su yo lírico un Otro. O si leyó a Emily Brontë, o si leyó a Milton, o si leyó a Byron.
La cuarta cuestión es la del personaje, cuya índole se constituye, a su vez, en un reto a la Historia desde su ficcionalidad. Pedro Blanco parece un artificio (y sólo parece, porque ahí están las fuentes, en concreto el diario del capitán Theodore Canot), y, sin embargo, no lo es. Es un antihéroe romántico del mal, un hombre de la caída bíblica.
Y, bueno, ya sabemos que ese tipo de héroe, amante de la libertad, lleno de sueños y arrebatos, no es un personaje típico. Se llama así, byroric hero, porque Byron era el actor de sí mismo además de ser el gran poeta del caballero Harold, el peregrino (Las peregrinaciones de Childe Harold).
Byron, hombre modernísimo, representaba en la gran escena europea, y después en Grecia, a un personaje cultural y social muy parecido a él y que coincidía en muchas cosas con él. Si hubiera vivido en nuestra época, habría sido una especie de estrella de rock, una criatura mitad Mick Jagger y mitad Bob Dylan. Alto nivel de inteligencia y percepción. Sofisticado y educado. Misterioso, conflictivo, sumergido en una suerte de bipolaridad. Con emociones oscuras y, muy importante, con dinero. Es un exiliado interior con el poder de atraer sexualmente o exacerbar la curiosidad de quienes lo rodean. Es un rechazado/amado por la sociedad, y es un solitario esencial.
La quinta cuestión que me gustaría destacar es que esta es una novela biográfica anclada a textos memorialísticos. Hay que insistir en eso. Una de las cosas que suelo hacer cuando un escritor aprisiona mi ánimo, es seguir sus pasos, pisar donde pisó, beber de donde bebió y tratar de entender lo que él quiso entender, y asombrarme con las lecturas que lo asombraron y conocer los misterios ante los cuales sucumbió.
Novás Calvo se inspiró en dos conjuntos de memorias: las de Theodore Canot y las del capitán Gabriel Stedman. Para decirlo rápido: Stedman describe la Trata Negrera en la segunda mitad del siglo XVIII, mientras que Canot pinta y repinta ese fenómeno en la primera mitad del siglo XIX.
La fusión que hace Novás de lo que ambos informan es portentosa, porque Stedman es más historicista y paisajístico, mientras que Canot es más del detalle curioso sin faltarle a lo real, y, aun así, logra una fusión inconsútil, no forzada.
Lo atractivo, aquí, es que Novás lee a Canot, que a su vez habla de Pedro Blanco. Y cuando escribe su novela vemos a un Canot leído y casi vampirizado por Pedro Blanco. Y uno sospecha que existe algo similar a un efecto fractal: Novás lee a Stedman y Canot y a su vez nos cuenta que Pedro conoce a un negrero holandés que refiere historias que al cabo no son ciertas porque proceden del libro de Stedman. O sea, hay personajes de la novela que están al tanto de los materiales que el mismo Novás Calvo usa para escribir su libro.
La comunidad académica internacional suele ser generosa. A inicios de 1995 yo trabajaba en la extinta Fundación Pablo Milanés cuando cayó en mis manos un curioso libro, Equatoria, de una pareja de antropólogos: Richard Price y Sally Price.
Por correo electrónico recibí, gracias a ellos, las memorias de Stedman y de Canot. Este último, hijo de padre italiano y madre francesa, escribe en inglés. Y es el memorialista de mayor atractivo para Novás Calvo porque es el más literario. Por cierto, el Canot adolescente es, según nos cuenta él mismo, ese jovencito tímido y sedicioso que conoce a Lord Byron gracias a un malentendido que no viene al caso, pero que introduce una nota de misterio y de garbo en todo este enorme tapiz.
Cabe adicionar que Canot es el hombre que se fascina con Pedro, y también con Cha-Cha, el portugués Félix da Souza, llamado por sus contemporáneos el Príncipe de los Negreros.
Por mi mente ha pasado la idea de que este sujeto de crueldad y codicia inmarcesibles, tan mítico (y real) como Pedro Blanco, es un antecedente posible (literariamente hablando, claro) del Henri Christophe que retrata Alejo Carpentier en El reino de este mundo: la emulsión barroca del despotismo y la riqueza. Tenía una suerte de palacio con bufones, corte, serrallo, almacenes y muchas otras cosas. Emulaba, desde una visión extrañísima del Poder Absoluto, a algunos reyes europeos.
Uno de las virtudes de El negrero es que enseña a algunos escritores que toda metáfora de la historia debería contar con zonas oscuras, pero que se asemejen a las penumbras que arroja una vela encendida. Penumbras llenas de vida, de formas, de contornos, de ademanes, de susurros. Penumbras parecidas a las del Tenebrismo en la pintura.
Lo que en verdad le importó a Alejo Carpentier de Lino Novás Calvo no fue la esmerada (y obligada: se trata de un personaje documentado) romantización satánica de Pedro Blanco, fundador de ese imperio que rivalizaba con el de Cha-Cha.
Imagino al joven Carpentier encandilado ante esa manera insólita, nueva, sin parangón, de acercarse a lo extraordinario de la Historia, a la belleza equívoca del mal, al aspecto ensoñado de lo cotidiano. En pocas palabras, lo que sedujo a Carpentier fue la escritura, la tejeduría del estilo. Y eso no se ve, claro está, en su primera novela, estrictamente coetánea de El negrero, publicada en 1933.
Écue-Yamba-O, que se halla en el vestíbulo de la poiesis que caracterizaría a Carpentier, se comporta como una construcción cubista, muy ecfrástica con respecto a las vanguardias. Los efectos de ese encandilamiento presumible, más el “aprendizaje caribeño” de Carpentier, se ven en su siguiente libro: El reino de este mundo, que apareció 16 años más tarde.
Aun así, y en favor de la objetividad que reclaman, para su tenacidad y su eficacia, los enjuiciamientos literarios, tal vez podría uno reflexionar asertivamente sobre la idea del polen de ideas que flota en el aire de la cultura, según William Faulkner. Esta metáfora del autor de El sonido y la furia sale de una contestación que ofreció cuando le preguntaron si se sentía influido por James Joyce.
A veces los críticos o los críticos-periodistas se conducen con torpeza. Si extremamos semejante interrogación, valdría retroceder en el tiempo y preguntarle a Herman Melville si, al escribir “Bartleby el escribiente” (relato publicado en 1853), se inspiró en su lectura de Kafka.
Definitivamente, Faulkner tiene razón en lo del polen. Y Kafka y lo kafkiano crean a sus precursores, como dice Jorge Luis Borges.
En forma de estructuras, personajes, escenas, colores, metáforas, gestos y paisajes, ese polen está ahí para todos, y los grandes escritores son capaces de respirarlo sin conocerse unos a otros. Pero la diferencia es que aquí existe, además del polen, un libro insoslayable: El negrero.
Soy incapaz, dado el caso, de darle la espalda a la tentación de citar, y he dejado para el final ciertos fragmentos que revelan, en Novás Calvo, el nacimiento —lo diré así, con sencillez—, del realismo maravilloso y el realismo mágico. Escuchen:
“Pedro nunca pudo ver el cielo. Aquello despertó en él un laberinto de sombras y claros que lo hacían estremecerse. Todas las noches, al acostarse, veía bajar, al cerrar los ojos, una catarata de tierras, casas, árboles, y gentes; veía ojos sueltos, bocas abiertas, pies con alas, un apocalipsis”.
“Aquellas figuras que Pedro imaginaba se movían, hablaban, peleaban, entraban por las chimeneas, apagaban los candiles, se comían a los niños, desnudaban a los viejos, se bebían el agua toda de un río, derrumbaban casas, caminaban a pie sobre el mar, barrían las estrellas, el sol y la luna con una escoba, llevaban vacas y caballos por el aire, les partían las alas al viento, abrían el mundo con un mandoble y hacían otras muchas cosas extrañas. Luego Pedro se encerraba en un mutismo árabe. Tenía la piel fina, los ojos azules y el pelo muy negro”.
“Todos los sucesos de su carrera habían estado movidos por fuerzas ocultas que anidaban debajo de las alas del viento, en el vientre de las olas o en el cerebro de las nubes (…). Había visto una noche, en una calma, una multitud de gatos maullando en torno al buque, con fuegos de San Telmo en los ojos, mientras los marineros se morían de sed y se iban tirando al agua y los gatos se los iban comiendo. En otra ocasión había caído una lluvia de mariposas de cera que encartonaban las velas”.
“Un día vio bajar un témpano donde bailaban negras desnudas que (…) se convirtieron en palomas blancas que volaron al cielo (…). Un barco de marfil bajaba del norte con velas rojas, tripulado por mujeres azules, también desnudas, y armadas con astas de renos”.
“Quiero decirte lo que vi ayer (le dice a Pedro un marinero moribundo). Era de noche. Y había un negrero tripulado por mujeres blancas desnudas, rubias como soles, con cabelleras tendidas hasta la cintura, moviéndose por cubierta como peras en un peral (…) a pleno sol de Dios, cantando una alborada, y debajo los negros, danzando y martillando en su maldito tambor, carbones de infierno. Y luego levantarse la brisa y el barco navegando tranquilo y las mujeres danzando por las velas como si fueran mariposas. Y salirles alas de seda a ellas mismas”.
“Había un músico portugués que cuidaba los caballos, tocaba el violín y leía Os Lusiadas. Dijo que el factor tenía un harén de mulatas y otro de princesas negras, compradas o robadas a los reyes. Su palacio estaba forrado por dentro de tapicería árabe y persa, en los colores miel, crema y rojo (…). Tenía eunucos, que él mismo castraba, y guardianas blancas portuguesas. La casa del harén tenía una fuente en mitad del patio y muchas de sus mujeres eran vírgenes. Y, mientras lo eran, tenían que cuidar constantemente de un fuego sagrado, y cuando una dejaba de serlo, las demás recorrían la casa enarbolando un paño ensangrentado y cantando himnos fálicos”.
“Las cosas tenían, para él, no su sentido propio, sino el de un eco de ellas. Todo lo veía en signos y en espejos (…) Lo que él buscaba era la narración objetiva de los hechos (…) y esto no podía encontrarlo. Narrar, y objetivamente, no lo sabía hacer nadie entonces. Todos se sentían sujetos y líricos”.
Novás Calvo hace ahí una suposición que me parece crucial para entender los orígenes históricos de toda una poética narrativa: la objetividad de cualquier relato sucumbía, en aquellas circunstancias, debido a una insolvencia tanto del lenguaje como de la percepción (que, al cabo, es también lenguaje). Y alude a un “estar sujeto”, nos indica que hay una situación de encierro poético. O quizás se refiere a un sujeto lírico en permanente estado de disociación.
Tengan ustedes en cuenta, por otra parte, que el narrador califica a Pedro Blanco de “cimarrón de la sociedad”. Un hombre con quien daba miedo hablar, y que —escribe Novás Calvo— “tenía la mirada de un animal salvaje y el acento de un desalmado”.
Pero este es el hombre que se casa con una de las hijas de Da Souza, Cha-Cha, el temible Príncipe de los Negreros, y tiene hijos con ella, y que funda, como dije, una especie de imperio, con barracones, con almacenes llenos de todo tipo de mercancías, con una casa-palacio, y que trae de Europa muebles, telas y adornos.
Ya ha abierto cuentas de dinero en La Habana, Liverpool y Boston (se calcula que poseía en esas cuentas el equivalente a varios millones de dólares). Sin embargo, es un solitario, un vivo-muerto, o un muerto-vivo que está más allá de todo y de todos, que deja atrás la crueldad para abrazar el silencio, y que, aposentado en el centro mismo de esa soledad, manda buscar a su hermana Rosa, que ya es una mujer invadida por los rezos, por una religiosidad doliente, por una tristeza contumaz, y la trae a sus dominios africanos, y pasa las horas con ella, que se entretiene con los hijos de Pedro, capaces de calmar el horror que siente ante el ámbito lacustre, de padecimiento y ferocidad, que la rodea.
Rosa y el poderoso negrero, inseparables, pasan las tardes mirándose, sin hablar, consumiéndose, y Rosa se enferma y él la ve morir poco a poco, y, ya muerta, localiza a dos hombres que saben embalsamar cuerpos humanos en el estilo egipcio, y que fabrican un sarcófago con un secreto mecanismo de cierre.
Y dentro pone Pedro el cuerpo momificado de su hermana, y se marcha a La Habana, y luego a Barcelona, y allí compra una vivienda y se instala en la torre del jardín, rodeado de muros, y es atendido por criados, hasta que la locura lo devasta y deja de comer y delira por muchos días, y muere.
Como pueden ustedes ver, todo este barroco linguoestilístico está anclado en un sentido visionario y extático de lo real, donde la violencia no posee fronteras, ni límites, y donde la riqueza verbal es expresión de una riqueza material acumulativa, asistemática y llena de contrastes.
Una riqueza que se muestra coloreada de lo sobrenatural, del misterio, del ensueño hincado en la metáfora, de la enumeración caótica en tanto procedimiento lírico, y que se junta con un sentido verbal de lo supersticioso. Una riqueza artizada, con un grado ostensible de artisticidad. Y así se forma ya, en esta época temprana, el magma de lo real-maravilloso y del realismo mágico. Pero sin olvidar que detrás, en el trasfondo, hay un inabarcable océano de sufrimiento, sangre, y muerte.
Yo creo en el hecho de que la inquisición de un libro que nos apasiona y nos seduce puede materializarse en una especie de viaje circular. Y en los viajes circulares, cualquier arco del círculo nos lleva siempre al mismo punto: el Yo.
Con un yo de escritor, uno se pregunta por qué esa pasión y por qué esa contumacia de la lectura que busca arrancar ciertos secretos que le importan al yo. Y aquí el yo tiene que ver con un proyecto personal de escritura que concebí hace unos años, titulado Mr. Heathcliff, y del que hice varias pruebas de estilo, como acostumbro denominarlas.
Con respecto a ese asunto, lo que anhelo transmitirles a ustedes es que yo no sabía cuán importante iba a ser, para mí, la novela de Lino Novás Calvo, hasta que descubrí cómo solucionar, por medio de ella, y urdiendo una ficción conectiva, el misterio de otra novela: Wuthering Heights. Pero esa es otra historia y rebasa, con mucho, los entresijos que me han traído hoy ante ustedes.
Hombre extraordinario que no buscó fama, que no hizo lo que se llama una vida literaria activa y visible, Lino Novás Calvo fue un escritor discreto, un ser oscurecido por el silencio, por la anti-notoriedad.
No sé si ustedes saben que a algunos jóvenes de entonces un Lino Novás de ya cincuenta y tantos años les recomendaba no escribir, no dedicarse a la literatura, no perder el tiempo (era un escéptico hasta de sí mismo), aun cuando Hemingway cumplió su parte cuando resolvió, con rotundidad, que el único traductor posible al español de El viejo y el mar era él.
Por todo esto es justo decir que él fue, de un modo porfiado, un habitante crucial y singularísimo del territorio de La Mancha, que es el de nuestra lengua, esa que la autoridad imperial de Carlos Primero de España y Quinto de Alemania señaló, en su día, como la lengua del diálogo con Dios.
Sin duda, ella es la lengua donde todos cabemos, donde todos nos comunicamos sin fronteras y en libertad. Nada me cuesta admitir mi regocijo frente a la posibilidad de que Lino Novás Calvo, este gallego-cubano, o cubano-gallego, detente un título añejo pero desempolvable: el de Adelantado. Fue un fundador genuino.
Pertenecer al territorio de La Mancha, que es el de Don Quijote, constituye una satisfacción, en especial si uno escribe un libro como El negrero, que tendría que contarse entre las obras cardinales capaces de permitirnos comprender, o empezar a comprender, una zona de lo que han sido y son América y la hispanidad americana.
* Conferencia ofrecida el 28 de marzo de 2025 en la biblioteca “Almudena Grandes”, del Centro Educativo Español de La Habana.
Nota:
[1] Había inventado, con espejos alzados, un sistema de señales, contraseñales y avisos para, en lo fundamental, eludir la persecución de los barcos ingleses.
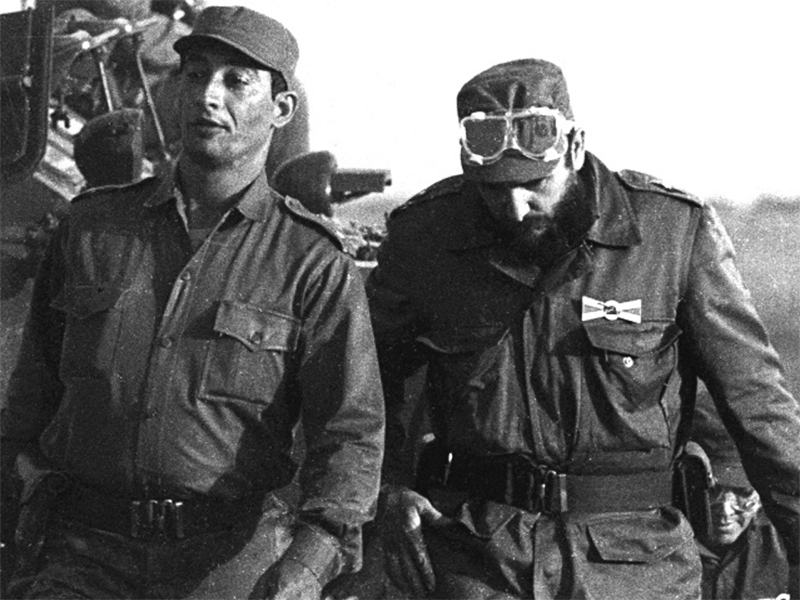
El apocalipsis somalí
“Fue Castro quien arrastró por primera vez a la URSS al continente africano —sin pedir permiso, cabe añadir— al enviar tropas cubanas en apoyo del MPLA”.