Me masturbo desde los 11 años, antes de que viera mi primer laminario pornográfico. Llevo medio siglo haciéndolo.
Lo mejor que tiene la literatura de sexo, cuando inocula en el lector solitario dosis de deseo capaces de generar fantasías privadas, es que, si se trata de palabras con autoridad y poderío, esa suerte de preeminencia nunca mengua y se transmite de un lector a otro hasta constituirse en una intensidad clásica. Pero hay que dejar la bobería a un lado. A estas alturas y en esta época, si un texto literario pervive (en el caso de un lector competente, aclaro) como catalizador de la masturbación es porque es bueno y ya.
En el principio era el Verbo…
Hay una mística del cuerpo, y esa mística es una moneda caliente: entre la hondura y la gloria, entre el foso y las alturas. No bien quedamos espantados a causa de la condena del cuerpo como reservorio de pecado, volteamos la cara y vemos el cuerpo como reservorio de placeres inenarrables. Del discurso medieval sobre la obscenidad esencial del cuerpo vil, vergonzoso, al discurso transhistórico sobre la exuberante dignidad del cuerpo cantábile (por así llamarlo) y seductor. Ambos discursos conviven fresquísimos hoy, lo cual hace que la vida sea tan interesante como antaño, con y sin COVID-19.
La buena literatura de sexo, ese océano hipercontaminante, lleva siempre a la reflexión sobre sí misma. No conozco un relato centrado en el sexo y en los intercambios sexuales que no incluya, abrace o esconda su propia meditación autotélica. Esto conduce a muchos lugares de la mente, pero en especial a un compromiso frente al espejo: qué haré, si estoy solo o no, cuando la excitación aparezca.
Tengo un tulpa (de raíz muy indirectamente budista… no vivo, por suerte o por desgracia, en un monasterio del Tíbet) que me ha dicho que el intercourse y sus alrededores están precedidos por la masturbación. Y que no solo es así, sino que la masturbación se encuentra o debería suceder antes, durante y después de esos episodios. Estoy de acuerdo.
Pero entremos en materia. Me refiero a libros. Textos clásicos y modernos, de probada legibilidad a través del tiempo, o que aparecen en nuestros días. Textos que pelean por su convencida (y convincente) literariedad y que, sin embargo (creo que esta locución adverbial sobra), se dejan leer con una sola mano. La otra está aposentada allí donde el placer y sus fantasías lo determinen.
Una de cal y otra de arena. Me refiero a clásicos y contemporáneos. Porque, en materia de sexualización de la escritura, donde los referentes primordiales pasan por el cambalache pre, intra y poscoital, clásicos y modernos se espejan, se solapan. En definitiva, cuando uno habla de estas cuestiones, así como cuando se escribe sobre literatura, uno no comenta libros, sino que accede a ese depósito en el cual se hallan los residuos que los libros dejan en la sensibilidad y el yo.
‘Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure’, de John Cleland
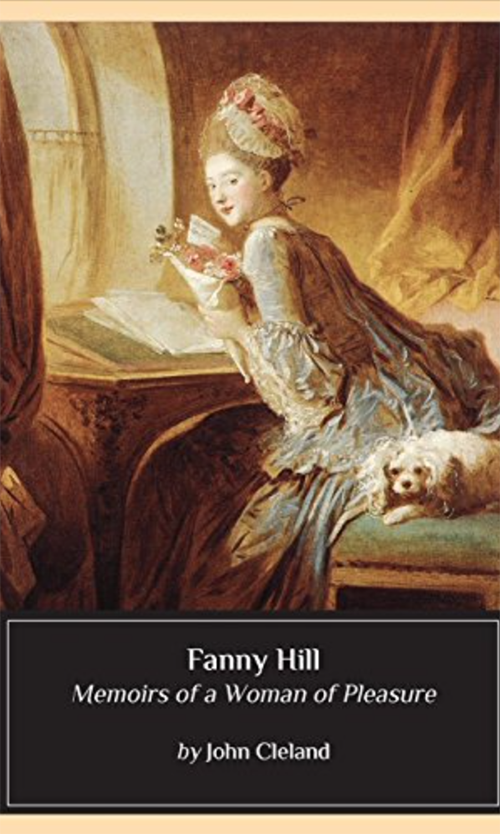
A mediados del siglo XVIII se publicó en Londres Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure, de John Cleland. Aburrido, lleno de líos y deudas, y ya en la cárcel, Cleland alcanza a meterse en los recuerdos (progresivos, morosos, intervenidos por una curiosidad inexpugnable y muy analítica) de esa Fanny que aprende a ser eficaz luego de revolcones precisos, nítidos y presididos por un fisgoneo que no acaba nunca.
Fanny es la aprendiz, la jovencita que ingresa en el prostíbulo y que asimila vivencias y “métodos” de toda índole, desde cómo saber si un pene podría ser eficaz (por la abundancia y la movilidad del prepucio, por la coloración y el tamaño y la forma del glande, por la pesantez de los testículos) hasta cómo saber, por los gestos y el carácter de un amante de turno, si el placer y el orgasmo estaban asegurados.
Lo más provechoso y atrayente de estas memorias se encuentra justo en su, a mi modo de ver, incesante capacidad moderna de seducción. Por muy empolvada que esté la novela de Cleland, hay dos cosas muy del hoy, del ahora, que el autor destaca en su protagonista: su naturaleza de escuchadora y mirona nata, no solo de los hombres sino de sí misma y de otras mujeres empeñadas, como ella, en el sexo.
Mirar y escuchar como circunstancias y umbrales de excitación y deseo hacen de Fanny una mujer que se aproxima a la actualidad (es ella quien nos cuenta todo, repito) con un resplandor imposible de desconocer y evadir. Lo demás es pura destreza: con un lenguaje que jamás llega a la mal llamada “obscenidad directa”, Cleland prodiga detalles que circunvalan las infinitas mecánicas del sexo. El saldo no hay ni que explicarlo.
‘La rendición’, de Toni Bentley
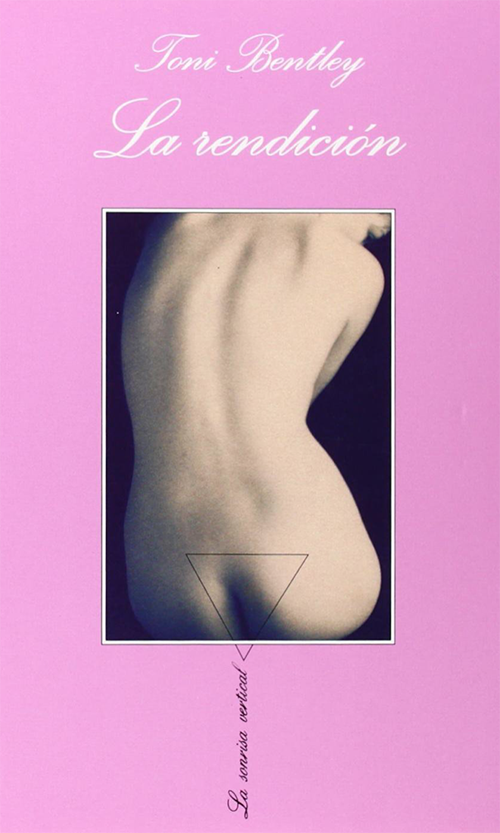
Toni Bentley, exbailarina a las órdenes de George Balanchine, publicó en años recientes un ensayo narrativo (La rendición) sobre lo que, en teoría y en la práctica, significa “rendirse” en el sexo, para de inmediato colocarse en una situación de predominio mental, físico, de estricta liberación frente a uno de los tabúes más traídos y llevados del goce.
Rendirse, hacer de la entrega final un límite controversial que se deja detrás, le tomó a Bentley mucho tiempo de autoexploración. Para ella, rendirse al sexo anal (ese es el punto), disfrutarlo, hallar su metafísica práctica, conocer su lógica profunda y sus significados, dialogar con el pene excedido que busca la hondura mayor mientras el padecimiento se hace más y más evasivo y anómalo, es, diríamos, la columna vertebral de su relato.
En La rendición Bentley es una idealista versada, hábil, empírica. Su poder de observación y su “alejado” detallismo le posibilita saltar la barrera de lo axiomático, que, en lo tocante al sexo anal, parece un asunto sin traspatio ni miga, sin mucha extensibilidad. Pero l@s pornógraf@s lúcid@ son siempre mentes especulativas. Y, como dice Rocco Siffredi, para entrar en el culo de una mujer con puntos de vista propios primero tienes que entrar en su cerebro, y, además, ejecutar un acto de magia que Bentley cuenta repetidas veces: cómo el mago pone toda su conciencia en su lengua y en el cuerpo de su pene. Al final, independientemente de todas las erecciones y/o humedades causadas, mientras leemos asistimos a una espectralización: la llegada de una complacencia espiritual.
‘El matarife’, de Rafael Arjona
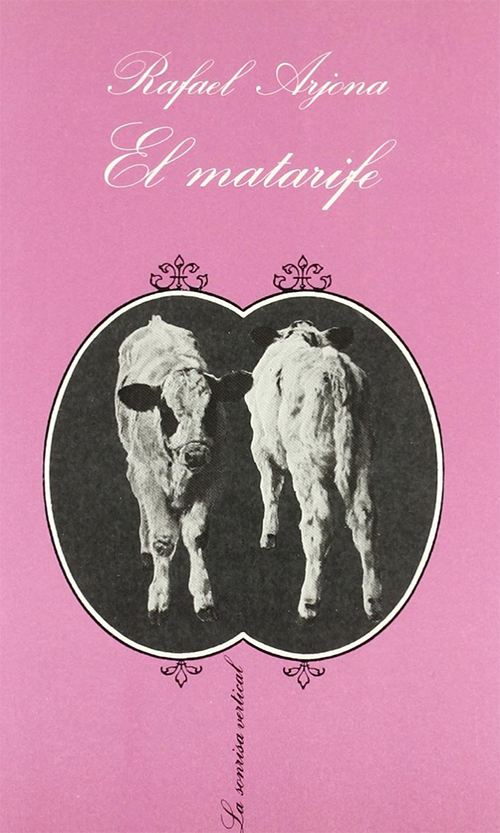
Hay dos novelas distintas y distantes que comparten el poder de suscitación del deseo: El matarife (Rafael Arjona) y Tiresias (Marcel Jouhandeau).
En la primera, publicada en los años 80 del siglo pasado, el asunto de la carne (la carne física animal, ensangrentada, con sus olores de muerte y sus agonías) desempeña el papel de un paisaje totalizador donde el sexo se inscribe sin poder apartarse de él, sin poder abolir (ni siquiera con su extraordinaria regencia súbita) ese mundo donde zoofilia, crueldad y belleza se acoplan de manera extraña.
Su protagonista (animalizado por el instinto y sus metáforas) es un joven matarife, un adorador intuitivo del instante de la muerte y que está convencido de que ama a sus terneras. Y todo ese mundo se tambalea y enriquece hasta la locura de los rituales del sexo, la sangre y la muerte cuando, en la monótona y plácida existencia del matarife, aparece una mujer de belleza absolutamente anticanónica: Simona. Tiene un labio roto y un ojo magullado, pero de ella se desprende una sensualidad inquebrantable.
La sexualidad zoofílica y la otra, la que Simona y el matarife fundan, sin saberlo, en el extravío de un sacramento arcaico, se entrelazan. Arjona es un maestro: alcanza a inducir lo que apenas se ve (los pasajes en que el sexo es consumado en el matadero, por ejemplo) y sublima una “fealdad” que sí “vemos”: el asesinato ritual, reparador, casi vivificante (y cuya esencia pertenece, supongo, a un mundo en el que las palabras no existían), de Simona, mientras el sexo (precisamente el momento fallido de la desfloración) sigue ahí, transformado en cosa mentale y en símbolo de una deleitable agonía.
‘Tiresias’, de Marcel Jouhandeau
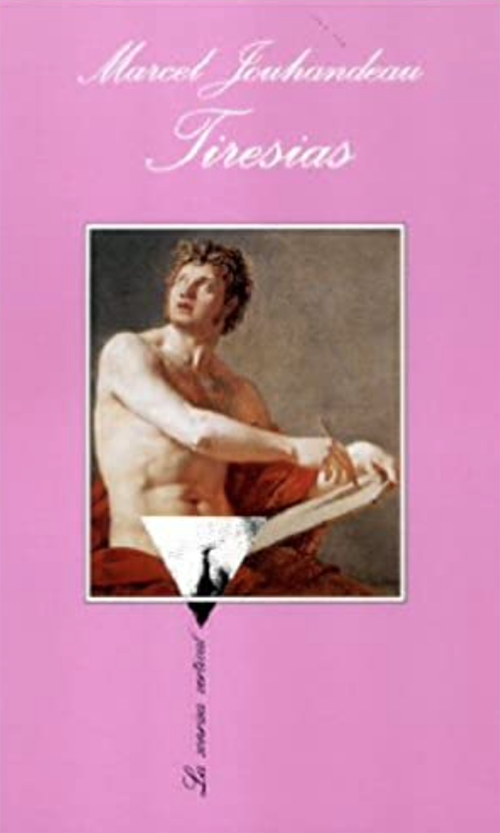
En la segunda novela, una apolínea fantasía homosexual sobre la entrega y el sometimiento, el mito de Tiresias se enseñorea del espacio y la acción. Mujer y hombre, Tiresias se deja preñar. Habría que decirlo así. Incluso fantasea con la observación de una gota de leche que brota de una tetilla, más allá del hecho de que, en la convención realista de la prosa de Jouhandeau, una penetración brutal es una penetración brutal. Cuando escribe que “el placer solo es realmente soportable en el paroxismo”, está queriendo indicar que es allí cuando se hace no soportable sino efable, descriptible.
Tiresias es un ejemplo de análisis de todas las etapas del dolor, de las características de cada penetración, de las tonalidades que adquiere cada entrada de los “espolones” preferidos de Marcel Jouhandeau.
Confesional de la A a la Z igual que Bentley, el autor necesita presentarnos la autotelia (muy grecolatina, por cierto) del placer: un juego de espejos. Los amantes, activos y masculinos, invitan al narrador-protagonista a que medite sobre ese sentir: cómo elaborar, para sí mismo, el frágil y durísimo imaginario de las pingas de sus 4 amantes dispersos entrando en su culo y desgarrándolo hasta la extenuación y la dicha, como en un combate que recién descubrimos en un milenario friso de mármol.
Continuará…
© Imagen de portada: Dainis Graveris.

Cosas que hacer antes del fin
Consignas diversas se dejan oír: “¡Viva Cuba Libre!”, “¡Patria y vida!”, “¡Tumba catao y pon quinqué!”, “¡Abajo el comunismo!”, “¡Bajen el precio de los cakes de nata de Galerías Paseo!”, etc., etc.











