Hay un primer laberinto, el clásico, el que construyó Dédalo por orden del rey Minos, el que está en Creta. En fin: el del Minotauro.
Después, viene el laberinto barroco, generalmente lleno de curvas (como el que se ve en el piso de la catedral de Chartres y en algunas zonas de la ciudad de Toledo). Me acuerdo, ahora, del Callejón de Siete Revueltas, muy próximo a la Calle del Ángel.
El tercer laberinto es conceptista. Se distingue por sus símbolos, su aparente arbitrariedad, y opera con módulos discontinuos. Es casi invisible. O definitivamente incorpóreo.
En Toledo, adonde llegué un amanecer de otoño con niebla, con hambre y con ciertos temores, había que cruzar un puente y subir una cuesta. Casi al inicio de la cuesta, había un parador donde, desde temprano, se oía buen jazz. Para decirlo con precisión: cool jazz.
Entré, me senté a desayunar y, por primera vez en mi vida, probé el pulpo empanado (con chocolate y unas tostadas), frente a grandes fotografías de Miles Davis, Art Tatum y la milagrosa e inverosímil Billie Holiday.
Cuando en Cuba voy a la bodega y salgo de allí, mareado por la presencia inevitable del tanque de basura que se desborda, camino bajando hacia el puesto de viandas, regreso por la calle lateral para comprar el pan y me detengo en la Tienda del Gordo, ya estoy trazando una suerte de laberinto.
Ignoro si es clásico (no lo creo), barroco (tal vez) o conceptista. Allí me caza la pelea (de aquí a 200 años esta frase merecerá una nota al pie) una jovencita (el Minotauro es una criatura metastásica, proteica e inmortal) que me dispara: “Señor, ¿usted no vende su pelo?”
Quedo abrumado, sin saber qué decir. Sus palabras han sido claras. Quiere saber si vendo mi largo cabello, cuyo extremo uso recogido bien arriba, como una especie de copete o moño japonés. Miro a la jovencita. Es una criatura indefinible, sumamente joven.
El pulpo empanado se distingue por su delicadeza, aunque, cuando lo muerdes, te deja saber algo sobre su carne trabada, cualidad que acaso sirve para subrayar su fragancia.
Oigo Strange Fruit convencido de que a Billie Holiday la voz se le articula en el primer segmento de su vagina y sube merodeando, cosquilleante, por un caminito misterioso, hasta enredarse en sus cuerdas vocales.
Explico esto así para no repetir (ya lo dije en un texto de antaño) que la voz le sale del bollo, como también le ocurría a la cantante de aquel dúo de inicios de los años 80: The Captain & Tennille. Como le ocurre a Beth Gibbons, la solista de Portishead.
(Si pudiera tener a esas tres mujeres conmigo, las invitaría a reunirnos, de noche, en el anfiteatro de Epidauro. Gospels alternando con recitativos eleusinos. Y dormiríamos felices bajo la luz de la luna griega de las tragedias).
El laberinto que se abre delante de mí, cuando la jovencita me propone comprarme el pelo, es, claramente, de índole conceptista. “Déjame pensarlo”, le digo sin ninguna convicción. Y añado de inmediato: “Si me esperas por aquí cerca, en un rato te doy respuesta”.
Está a punto de llover, pero no me importa. “Voy a esperarlo, pero no se me demore”, advierte. Y señala, mientras habla, hacia un pasillo que está a unos 20 metros de mi casa. “Está bien, iré al agromercado y ya”, le explico.
Tengo en el bolsillo de mi chaqueta un plano de Toledo. Con bolígrafo, he marcado el Callejón de Siete Revueltas. Cuando salgo de la catedral, medio asfixiado por los turistas, me adentro en una multitud gritona, llena de risas. Es la comitiva de una boda.
Un poco más allá de donde, al fin, puedo contemplar El entierro del conde de Orgaz, el hipermóvil cuadro de El Greco, empieza el Callejón de Siete Revueltas. Es tan estrecho que, al caminar por él, casi doy con los hombros contra las paredes.
Cuando termino de comprar dos libras de pollo a granel y dos libras de hígado, se acerca una mujer renqueante y, con voz notablemente lenta, le pide al carnicero una tajadita de jamonada (una jamonada “mejorada”, según él) para ponerla dentro de un pan. El pan, minúsculo y torcido, es ese pan revolucionario, con ingredientes de pura temeridad revolucionaria (a ese pan se le llama hoy “pan con extensores”), tan ideologizado como un mostrenco de nuestros días.
“Estoy embarazada”, comenta la mujer. En su rostro hay un desgaste tristísimo. “Viniste ayer y antier”, objeta el carnicero. El alma se me raja.
La mujer, el carnicero, yo mismo y montones de personas que pululan dentro del agromercado somos muy distintos. Pero nos une el hecho simple y, al mismo tiempo, extraordinario, de convivir en una isla quimérica, desolada, donde reinan el agobio, el utopismo cínico, la violencia, la ocultación y la orfandad espiritual.
La mujer abre el pan a la mitad. “Ponme una tajadita aquí”, suplica inclinando la cabeza. El carnicero le da la espalda, en silencio. “Oye, mira… toma”, lo llamo. Le doy un billete de 100 pesos. Y allá va él con su cuchillo y corta una lasca de jamonada y la pone dentro del pan de la mujer. Me cobra 50 pesos.
La Minotaura que anhela mi cabello me ha esperado en la entrada del pasillo, bajo un sol débil que el aire de lluvia aplaca. Sonríe. Me planto frente a ella y comprendo, de súbito, qué le ha llamado la atención de mí y por qué.
Sin embargo, todavía acaricia la pretensión de que yo me corte el pelo y se lo venda. Y, aunque no puedo verbalizar la totalidad de ese dilema (ni creo que a ella le interese que yo lo haga), la invito a comprender la razón de mi negativa.
Aun así, conversamos durante media hora sobre el barrio, su familia, mi interés en observarlo todo, y su idea de lucir bien (quiere hacerse, con mi pelo, unos apliques en negro, cobre y rojo que, según ella, serían mejores que los que venden en París).
Esta afirmación es tan alucinante que me estremezco de placer.
“¿Puedes imaginarme, ahora que ya me has visto y escuchado, sin este moño?”, me rio y gesticulo.
“No, la verdad”, se encoge de hombros. Las teticas se le mueven con gracia inescapable y quedo en silencio.
“Bueno, mejor me voy”, le digo.
“Me gustaría que un día de estos usted me dejara verlo con el pelo suelto”, murmura con una singular seriedad.
No tengo la menor idea de cómo reaccionar. Muevo la cabeza, asiento, y oigo una voz que ya conozco: Vete de ahí, vete de ahí.
Ahora el laberinto (¿cuál de ellos?) está en mi cabeza. Y de súbito a mi memoria viene la imagen de Hannibal Lecter, que es el rostro de Anthony Hopkins.
El hígado que compré sangra mucho.
© Imagen de portada: ‘El entierro del conde de Orgaz’, de El Greco (Iglesia de Santo Tomé, Toledo).
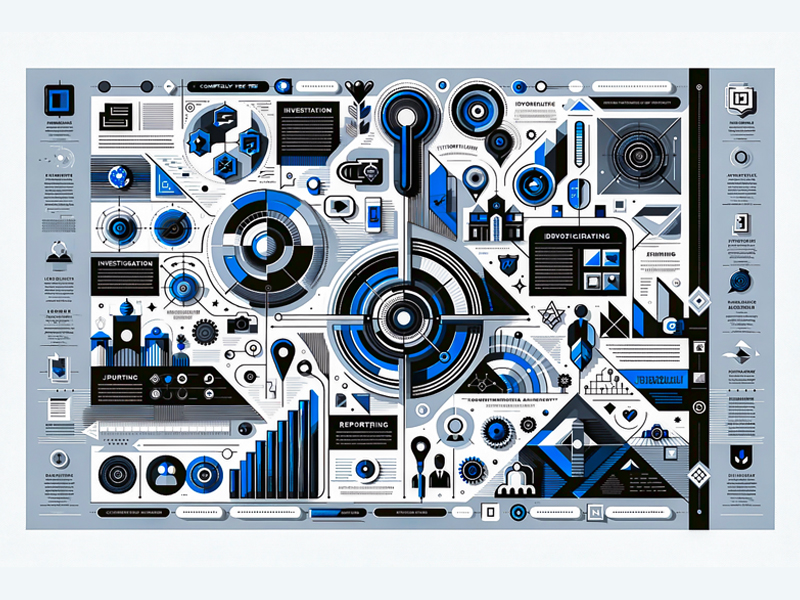
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.













Los laberintos de Garrandés son bien sinuosos, como ciertos parques ingleses, aunque para mí cualquier desnudo sólo es atractivo si se insinúa, se sugiere, se cubre de eufemismos… Nada que ver con palabras que ya no esconden nada. Pero es una estampa formidable.
Me encanta como engarzas los laberintos, unos sublimes y otros grotescos. Reino de la belleza y Reino de la pobreza y necesidad. Buena música había en ese parador.
Puedo afirmar q todo es real. Prats Sariol lo sabe, creo. Y tú también, Irina. Gracias a ambos…