“El denso crepúsculo habanero descendía a las azoteas”. Lezamianamente, con un shot de tequila Milagro sin limón ni sal, en el portal de una casa en Normandy Isles espantaba de mi cuerpo y la cabeza una gripe sibilina o una arremetida de la alergia.
Ya me había tomado dos, según me aconsejó un mexicano: una tapa de lima con sal esparcida por la superficie, y tragar de una sola vez el cuerazo del jugo de agave fermentado.
Con las fosas nasales medio bloqueadas, destilando mocos y eyectando grumos, vi la misma luz que veía desde una terraza en Cojímar, ese pueblito desvencijado que se levanta fugaz en la página 106 de Paradiso, y que, en picada y en la vida real, carena en un roquedal inmundo arañando el terco mar, ese que según Piñera rodea a Cuba como un cáncer.
Pringado por esa misma luz y el salitre que descienden sobre las azoteas de Miami Beach, caminé más de una vez en los arrecifes de Cojímar. Esquivando cadáveres de gallinas, palomas y chivos en diferentes estados de putrefacción, miraba a las auras imponer su vuelo majestuoso.
Mis suecos de hule negro resistían los bordes afilados de las rocas, mientras buscaba una poceta o un boquete en el litoral para darme un chapuzón sin que fuera un peligro el enjambre de erizos.
A las pocetas fui con mi esposa. También me di un baño allí acompañado por amigos escritores y artistas visuales. A su manera, cada cual hacía suyo aquel paisaje arisco.
Para mi sorpresa, antes de que el COVID asolara el planeta, allí en el arrecife esparcieron las cenizas de la escritora Evelyn Pérez. Sí, cada cual hace suyo a su manera un territorio por muy áspero que sea.
¿Acaso, como dijo Lezama en Paradiso, incorporé un misterio (el del arrecife inmundo de Cojímar) para devolver un secreto (las pocetas al atardecer, con una botella de ron o vino, y charlitas que iban de la “política” del arte al “arte” de la política), “o sea, una claridad que pueda compartir”?
Bajo el efecto del shot de tequila Milagro recordé a la vieja Mela. En la novela de Lezama, la señora había escondido trescientos rifles para “los insurrectos que operaban por las lomas de Cojímar y Tapaste”. Los enterró en el apisonado del gallinero.
¿Por qué recordaba a la vieja, los rifles e insurrectos, la mierda y las gallinas?
¿Acaso por el erial costero perdido? ¿Por la imposibilidad de reunir otra vez allí a los amigos escritores y artistas? Cuba, República de Cuba, República de Cuba casi perdida para siempre, soy yo, soy Ahmel…
En una de mis últimas noches de 2023 en Cojímar, salí a por un par de cervezas. Andaba más solo que la una. Como el coronel Cemí, que “había olvidado su gabán” y “se enrollaba la bufanda en torno al cuello para contrarrestar el cierzo de aquella noche de diciembre”, medio abrigado me bebí una Heineken de cara al muro del breve malecón y a la sábana negra y apacible tendida de costa a costa. Había luna llena, rielaba en la breve bahía.
Bajo esa misma luna llena he estado en las arenas de Miami Beach. Con no poca habilidad, entierro parte de las ruedas de la bicicleta y logro fijarla en la duna, parada, cual objeto menos fantasmagórico que portentoso. Amarilla y negra, de carreras, veintisiete velocidades, un regalo de un amigo. Cagando leches y esquivando transeúntes voy como una exhalación por el sidewalk sin pensar o pensando lo menos posible.
La bicicleta y yo, en un único cuerpo y un pensamiento fijo: mejorar el cardio, tener la bomba suficiente para liquidar el día, tacharlo de la lista y estar lo más saludable y lúcido posible en la jornada siguiente, que veinticuatro horas después tacharé de mi calendario personal e intransferible.
Tras clavar la GMC Denali en la arena me siento de cara al mar. Puro ritual, hombre y máquina; ingeniería social e ingeniería mecánica. En las mejores noches reina la luna llena.
Es un paréntesis atemporal el que de súbito se instaura a mi alrededor. Allí hablo conmigo mismo, hablo con los vivos que no tengo a mano, también hablo con mis muertos. Por lo tanto, no puedo decir que cuanto quede afuera del paréntesis no importe o no incida.
Se trata de una conversación sosegada, sin dramatismos, nostalgias. Va y todo no es más que una forma de la nostalgia. Lo cierto es que, de cara al mar, ya sea en el crepúsculo o bajo la franca noche, mi corazón pasa del presto tras el training al andante en la arena, y de ahí al adagio, al menos eso creo.
Como Ireneo Funes, el memorioso, mi presente se volvió tal cual Borges describe el presente de Funes: “casi intolerable de tan rico y tan nítido”, y también por “las memorias más antiguas y más triviales”, me atrevo a decir.
Antes de dar con ese cuento, más de una vez pensé que la acumulación de datos antiguos y aparentemente baladíes eran los síntomas de una enfermedad. Va y en realidad lo es: hipermnesia.
“Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera”, escribió ese ciego que lo veía casi todo para describir tal peculiaridad en Funes.
Lo recuerdo a Ahmel con una mujer en sus manos, viéndola como nadie la ha visto. Me recuerdo a mí. Me recuerdo.
¿Tengo derecho a pronunciar ese “verbo sagrado”?
Estos son los primeros tres regalos que recibí al llegar a Miami: un cepillo de dientes Oral B para niños mayores de seis años, blanco con dibujos verdes, una camisa Old Navy negra y de uso, estampada con dibujos blancos, y una suculenta en una maceta plástica que imitaba al barro.
La planta tenía nombre: Echevarría. La planta no sobrevivió al environment del primer apartamento en el que estuve rentado. A ese apartamento nunca lo llamé casa.
En la muerte de Echevarría no quise ver una señal, sino una lección de vida.
Si esta nueva vida aquí en Miami Beach fuera ciertamente una Pavlova (frutos rojos medio dulces o medio ácidos muy llamativos sobre una superficie aparentemente sólida y pura delicia), le preguntaría a Lezama la receta. Sí, para aprenderla y nunca aplicarla del todo.
Quedarme, sí, con la parte más ladina de José María André Fernando y decir, sonriente mientras lo parafraseo, “las parcas que me atienden ahora pueden tejer con suave ocio voluptuoso”.
Allí, en la duna, he pensado en mi padre muerto en La Habana a las pocas semanas de caer yo, cual aerolito, en Miami Beach. Intoxicación, virosis, sueros, anemia. Muerte.
Mi padre ha aparecido en las ficciones que he escrito. Se trata de una presencia “fragmentada”. No es exactamente él. Lo he entreverado en el sujeto devenido padre del Ahmel de la ficción, o de otros sujetos que, de alguna manera, comparten mi biografía.
No es un ajuste de cuentas, sino un ajuste de la memoria respecto del presente vivido, un presente casi intolerable de tan rico y tan nítido. “En el ojo maduro de la perdiz bailaba una espina”, dijo Lezama.
¿Mi padre era el ojo maduro y yo la espina?
A mediados del largo confinamiento por el COVID, él desde su casa y yo en la mía comenzamos un proyecto juntos. Un libro. Apoyado en varias pautas que le di, escribió sus memorias sobre sus días en el desembarco en Bahía de Cochinos.
Mi padre: el infante 3076 del Batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, el primero en llegar a Girón.
Terminó el libro. En mis manos está la edición y la publicación.
Digámoslo así: es una historia donde un muchacho rollizo, que nunca en su vida disparó un fusil, sobrepuesto al miedo, ese miedo que todo el tiempo lo acompañó, sobrevive por intervención divina de la Virgen de la Caridad del Cobre y luego por el consejo de un negro varios años mayor, un hombre que peleó en la Sierra Maestra. En medio de las ráfagas, le explicó al que todavía no era mi padre cómo disparar.
Es una historia de película. Estarías ante un drama con mucha sangre, ruidos, hombres heridos o muertos, el salitre y el polvo resecando la garganta, disparos de alto calibre, un batallón de cara al mar, al que la Brigada 2506 lo puso en jaque.
Antes de llegar a la playa, el infante vio en la carretera guaguas en llamas y hombres que ardían en medio de una furibunda carrera.
El que todavía no era mi padre estaba en un socavón con otro policía cuando, de súbito, Cachita se le apareció y le dijo que saliera del enorme hoyo donde se estaba protegiendo.
La Virgen precisó entre signos de exclamación: ¡sal rápido! Abandonar el hueco significaba perder la breve pared que los protegía de las balas.
El infante 3076 no le dio explicaciones al otro policía, pero le pidió que le hiciera caso, que estaban en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí!, dijo el infante entre signos de exclamación. Por supuesto, a José Antonio alias Toni no le hicieron caso.
Toni salió del socavón. Breve tiempo después, tras un sonido brutal vio un amasijo de carnes, huesos, casquería y tela dentro del hoyo, un agujero ahora más profundo. En la billetera de José Antonio había un cromo con la imagen de la Virgen.
Por supuesto, al infante 3076 le dolió un mundo la decisión del policía, un hombre con todo el derecho del mundo en desconfiar de un imberbe que lo conminó, sin explicación alguna, a salir del cráter-trinchera.
¿Dónde se produce o acontece el dolor?
Si un padre muere de súbito en La Habana, y uno está literalmente del otro lado del espejo, es decir, en una ciudad que quizá es la imagen inversa de la proyectada sobre el espejo, ¿dónde se produce o acontece o se hace el dolor?
¿Es un dolor hecho en Miami?
En el instante en el que el padre muere, no hay dolor en el padre. Pero el hijo está del otro lado del espejo. Es el reflejo vivo del padre muerto, justo en el minuto en que el padre comienza a diluirse en la superficie de azogue y cristal, y cruza la puerta, y toma cuerpo y dolor en la cabeza del hijo.
Es el alegre dolor de estar vivo, y el de escuchar la puerta al cerrarse. Como escribió Borges en “Funes el memorioso”, ¿es esta la tentación “de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo”?
Va y no es más que la variante de estar parado encima de la Pavlova creyendo que los pies pisan el firme. Pero el mar, la luna llena, la duna, y sobre todo mis orishas y mis muertos, me dicen “has terminado la jornada, cuando salgas de aquí ya estarás en la siguiente”.
Entre el adagio y el andante, hago el camino de regreso a una burbuja a la que llamo gabinete. Llamarla casa u hogar es demasiado, pero tiene el mar bastante cerca.
El denso crepúsculo de Cojímar puede mimetizarse en el de Normandy Isles y caer sobre las azoteas, sosegada y alegremente, desprovisto de los bordes afilados del inmundo roquedal que araña el mar que rodea a Cuba como un cáncer, según nuestro Virgilio.
Pero el cáncer no está propiamente en el mar, sino adentro del país, en su nodo político. Pura metástasis.
Yo también lo vi, o lo viví, en el arrecife de un pueblito costero que aparece en la página 106 de Paradiso. En esa inverosímil novela, dijo Lezama: “Cuando se ha estado tanto tiempo en un espacio limitado, es increíble cómo se llegan a fijar los detalles”.
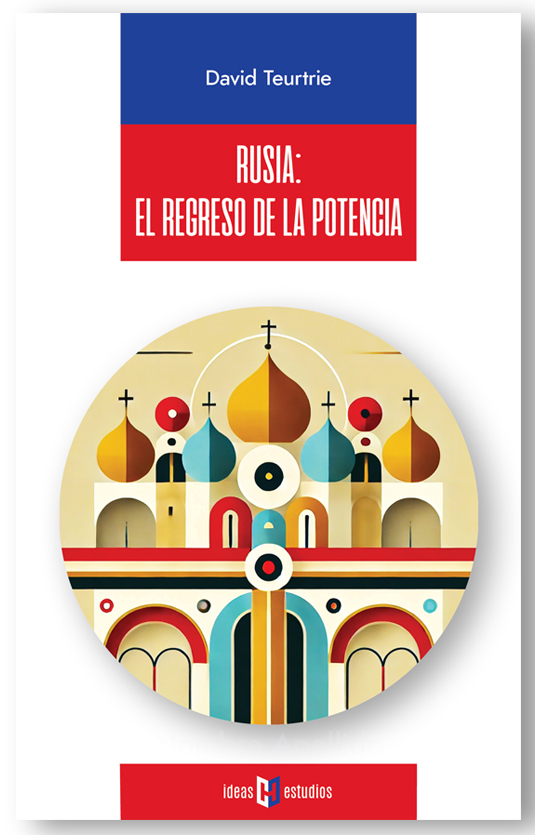
Una investigación cuidadosa sobre el poder de este país-continente. Hélène Richard
En este libro descubrimos una Rusia moderna, capaz de una gran flexibilidad técnica, económica y social; en definitiva, un adversario al que hay que tomar en serio. Emmanuel Todd













