Diario de Kioto, de Ernesto Hernández Busto (Godall 2024).
En el aforismo número 24, escrito en la aldea bohemia de Zürau, Kafka pide “entender la suerte de que el suelo sobre el que estás no puede ser más grande que los dos pies que lo cubren”.
El Diario de Kioto (Godall, 2024) de Ernesto Hernández Busto describe cómo, antes de dominar su arte, el espadachín japonés debe aprender a estarse quieto sobre una columna de cuatro pies.
El occidental piensa de inmediato en los monjes estilitas, que vivían y rezaban sobre un pilar. Piensa en la vida ascética, el hambre, la altura, la escritura y de nuevo en Kafka.
Uno escribe un diario para moverse por la memoria, como lo hace en el espacio. Sin el diario —sin alguna clase de documento perdurable, un dibujo o un cartón de Polaroid—, no hay manera de proteger la experiencia de los muchos olvidos y traiciones que le hacemos.
Contra el papel no hay engaño: el papel es el maestro del engaño. A cambio, da la posibilidad de que el recuerdo sea un poco mejor, o al menos un poco más nuestro, que la vida.
El mantra de Hernández Busto en Japón es que lo que pasa nunca pasa lo suficiente, con suficiente fuerza, no se impregna como es debido en los sentidos, no acaba de completarse. Con la escritura, por fin el viaje cobra significado y acaba de suceder.
Cuando visita el Pabellón de Oro o cuando mira a una linda y calculadora secretaria —y a su jefe—, Hernández Busto contrae una deuda con su memoria: para que todo sea, es necesario escribirlo.
Quizás es triste, pero si uno se dedica a la escritura, ese es su suelo bajo los pies, su solidez, su columna.
Una semana en Japón —o en cualquier país— es una sucesión tan abrumadora de imágenes para el extranjero que solo meses después comienzan a configurarse un relato.
El Diario contiene pocos gestos y conversaciones, pero como Hernández Busto se siente llamado a saborear cada cosa que le entrega Kioto, los párrafos se dilatan, se convierten en meditaciones, plantean un koan y lo resuelven, viajan a casa, añoran el presente y tratan de apresarlo.
Pero Hernández Busto no es un monje caminante, como Bashō, sino un simple viajero que busca. Busca un país que los conquistadores confundieron con el suyo.
Cuba es Cipango, una isla de muerte y una isla de oro, ¿o son una las dos? (Son una: el colmo es escuchar el bolero Dos gardenias cuando le sirven a uno té y sashimi en un remoto restaurante.)
El hombre del este va hacia el oeste, un movimiento que ejecutaron los primeros maestros del zen y que el cubano repite. El recorrido no es ciego: Hernández Busto forma parte de una tradición de escritores de la Isla que viajan —en el símbolo, como Lezama, o en avión, como Sarduy— contrariando el impulso natural de sus compatriotas: de oriente a occidente, de la loma al llano.
El Diario se inscribe así, humilde y sin hacer bulla, en lo más ortodoxo del japonismo cubano: su autor ha estado, sabe. El viajero que, como Marco Polo, llega a un país mitológico y quiere vivir para contarlo, nunca debe probar el alimento que le ofrecen.
Ahí falló Hernández Busto, que dedica numerosos pasajes a la comida. Está previsto, por tanto, que Japón nunca se vaya del escritor y que en cada sitio padezca la nostalgia de Kioto. También en Kioto.
“El viaje es apenas un movimiento de la imaginación”, confirma Lezama, en sintonía con el Diario. “El viaje es reconocer, reconocerse, es la pérdida de la niñez y la admisión de la madurez”.
En efecto, los cinco días en Japón pasan siempre por las lecturas de Hernández Busto: si orina, evoca a Tanizaki; si admira una pagoda, piensa Mishima; si se siente espiritual, recita el Sutra del diamante; si pesca una escena erótica, se acuerda de Murasaki Shikibu.
Hay una intimidad esencial en el texto que no tiene que ver con su condición de diario. Sabemos que Hernández Busto, al presentar su libro como un apunte personal, escrito en un café o en la escalinata de un templo, nos tiende una trampa.
Hay disciplina y forma —ni el espadachín ni el monje están ociosos sobre la columna— y por lo tanto un vacío creador, el ya familiar tokonoma. En la nada, la intimidad es densa. Evaporar al otro, sobrevivir uno; hablar uno, guardar silencio el otro: el Diario es conversación, pero no con nosotros.
Aunque nada se logre, aunque no haya aprendizaje sino malestar, existe —como le explica Krishna a Arjuna en el Bhagavadgītā— un “yoga del empeño”. Es decir, que el respeto por el orden, la voluntad de resolver el koan, también rinde frutos.
No en vano Hernández Busto acaba su libro con una especie de plegaria a uno mismo, en la que el tú, como el de Kafka, es siempre quien habla más su doble. “What happens never happens enough. Repítelo. Vive con eso… No más tumbos, no más burlas, no más condescendencia. En medio de todos los ruidos, aprende finalmente a callar”.
El zen —“filosofía de cuarentones desencantados”, según la rencorosa definición de Hernández Busto— alude al rostro auténtico de cada quien, previo a la existencia. Sobre el territorio del diario, todo escritor debe resolver el enigma de su voz original, domarla —es inútil— y narrar con ella.
¿Cómo es la voz del hombre antes de que haya pronunciado la primera palabra?
¿Hay suelo antes de que caminen sobre él los pies?
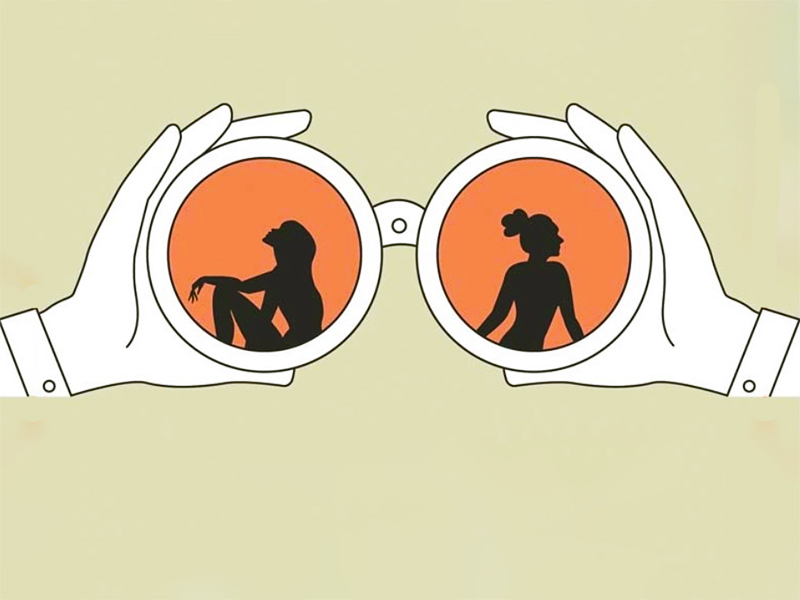
Saluden a la princesa
Leo ‘Tía buena. Una investigación filosófica’ (Círculo de Tiza, 2023), de Alberto Olmos.












