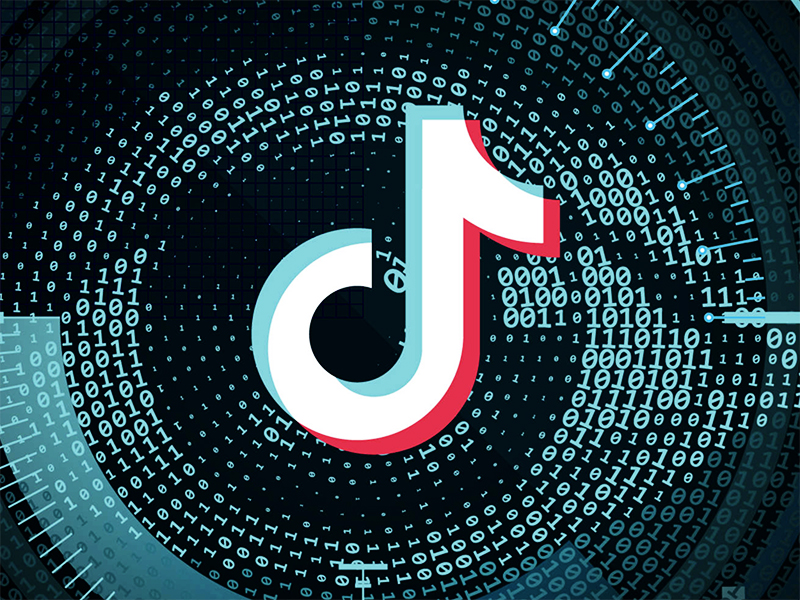También el Péndulo es un falso profeta.
Un cable de once metros y medio, una esfera de casi 100 kilogramos, una lenta oscilación cada siete segundos, una vuelta completa —mandala invisible— en 36 horas. En la cima, un latido electromagnético corrige la influencia del rozamiento.
Ese punto de suspensión, bajo los cristales que protegen el patio del Edificio Trilingüe —hoy Facultad de Ciencias de Salamanca—, promete la quietud definitiva, un delirio metafísico que hipnotiza mucho más que la bola de latón, que se mueve a la derecha, luego a la izquierda, y así millones de veces, sobre una rosa de los vientos.
Quien observa el Péndulo de Foucault celebra el misterio de la inmovilidad absoluta, piensa, la noche del 24 de junio de 1984, un personaje de Umberto Eco.
Opacado por la ficción y el ocultismo, el Péndulo ha sido despojado de su condición de experimento físico. Diseñado por León Foucault en 1851, se limita a demostrar la rotación de la Tierra e ilustra una serie de principios casi tan herméticos para el observador común como los de la alquimia. De ahí la tentación de atribuirle toda clase de simbolismos: en un mundo caótico, la existencia de un punto sin dimensiones, de una geometría de la ausencia, es también un bello consuelo.
Pero es falso.
Hay Péndulos de Foucault en París —el de la novela de Eco está en el Conservatoire National des Arts et Métiers—, Praga, Budapest, Berlín, Nueva York, Londres, Tokio, Buenos Aires, la Antártida, Bolonia, Madrid, Valencia y Salamanca.
No hay un punto privilegiado. O, mejor dicho, el privilegio es promiscuo y depende del cable, la esfera, el electroimán y la decisión humana.
El de Salamanca, por ejemplo, se proyectó en 1989, un año después de que Eco publicara su novela y el mismo en que salió la edición española. Un estudiante borracho o revoltoso lo utilizó como columpio hace una década. El cable se reventó. Ahora la esfera oscila dentro de una jaula de vidrio.
El Péndulo de Foucault se ha vaciado, para mí, de todo significado esotérico o científico. Si acudo a verlo es para constatar su valor literario, su condición de bisagra entre los mundos que me interesan: la ficción, el ocultismo y la ciencia.
Ese triple lenguaje —no hay que olvidar que mi Péndulo es el del Edificio Trilingüe— muestra todas sus posibilidades en el libro de Eco, una enciclopedia irónica de saberes herméticos.
¿Por qué se lee tan poco El péndulo de Foucault?
Eco atribuía su mala fortuna al éxito de El nombre de la rosa, publicada en 1980 y llevada al cine en 1986. La sombra de la abadía es larga y muy pocos lectores llegan a La isla del día de antes (1994), casi nadie a Baudolino (2000) y solo unos cuantos fieles a El cementerio de Praga (2010).
A Eco le tomó ocho años terminar su segunda novela, que consideraba la mejor. Había logrado dar una forma lógica —la lógica del alucinado— a un conjunto abrumador de tradiciones, cada una más absurda que la otra.
De los templarios a los rosacruces, de los masones al Priorato de Sión, de Cagliostro y Paracelso al Conde de Saint Germain. Unas 570 páginas explicaban el Plan, el contubernio universal de los Sabios, los Elegidos, los Invisibles, los Señores del Mundo, los que siempre —como los villanos de Spectre o los Rockefeller— han estado ahí. El esfuerzo tiene que haber sido tan agotador como estimulante.
Casaubon, Belbo y Diotallevi, tríada de editores pedantes y expertos en hermetismo, reconstruyen el Plan. Lo hacen para divertirse, porque son lectores por oficio de basura esotérica y reciben a cientos de embelesados que les ofrecen monografías sobre el tema (“su nombre es Legión”).
El punto de partida es, naturalmente, un manuscrito. Los galimatías de un viejo militar fascista (“nos pareció un exaltado y aludió a un pasado nostálgico”, anota Casaubon) parecen sugerir un reencuentro inminente de los templarios —o sus herederos sentimentales— y la revelación del Secreto.
¿Cuál secreto? Nadie sabe muy bien y ninguna sociedad, jamás, ha corrido la cortina hacia su último peldaño. Pero la fanfarria ceremonial seduce a quien busca en todo una tradición oculta, que no es otra cosa que la célebre philosophia perennis.
Casaubon y sus compañeros, al fin y al cabo, sufren la melancolía del exiliado. Perdieron, dice Eco, la dirección y el teléfono de la Facultad de Teología.
Hay cuatro características, según Antoine Faivre, que permiten al estudioso serio abordar lo esotérico.
El tema es, ante todo, el nombre de una sección en la librería o biblioteca, cuyos libros aluden: 1) al sistema de correspondencias universales, “lo que es arriba es abajo”; 2) a la idea de la naturaleza viviente, el mundo como organismo único; 3) a las mediaciones de elementos ultraterrenos, como la aparición de un ángel o la consulta del tarot; y 4) a la experiencia de la transmutación, a la que siempre se alude, pero rara vez se llega.
Hay otros dos elementos secundarios, para Faivre: el hecho de que entre varias tradiciones puede establecerse una concordancia simbólica y la idea de la transmisión de maestro a iniciado.
Los personajes de Eco se mueven entre herméticos y diabólicos “con la naturalidad del psiquiatra que se encariña con sus pacientes”. Peroran sobre la filosofía perenne y sus múltiples degeneraciones. Crean un mundo de conspiraciones, cuya precisión matemática lo hace casi creíble. De hecho, la novela describe cómo la duda coherente de pocos alimenta la credulidad irreflexiva de muchos.
Si hay que imputarle un defecto a El péndulo de Foucault, novela irónica por excelencia, es su resolución dramática. Que exista una “arcana conjura” desde el principio de los tiempos es un tema grave, del cual solo pueden desprenderse parodias y risotadas cósmicas.
El propio Eco se burló de modo sistemático de sus lectores más cándidos. El primero de ellos, Dan Brown.
“Es un personaje de mi novela», dijo en una entrevista.
El código Da Vinci plagia sin rubor múltiples conceptos de El péndulo de Foucault, cuyas reuniones satánicas se pusieron de moda. Véanse, por citar dos ejemplos contemporáneos, El club Dumas de Arturo Pérez-Reverte (1993) y Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (1999).
Podría indultar al estudiante de Salamanca que rompió el Péndulo del Edificio Trilingüe si me dice que intentaba cambiar, con su espasmódico homenaje, el final de la novela de Eco.
El siempre lúcido Stanisław Lem, en una de las reseñas de Vacío perfecto, habla de Gigamesh, un libro falso que pretende convertirse —como el Plan— en “una rosa semántica de los vientos, un instrumento de precisión, una brújula multidimensional y un plano de la obra y su cartografía, una pre-presentación de todas las conexiones”.
Patrick Hannahan, émulo fracasado de Joyce, quiere hacer de Gigamesh el nuevo Ulises. (En realidad, Lem quiere burlarse de los críticos de Joyce, que atribuyen significados incluso a la “sistemática de las comas” de sus libros).
Como Casaubon, Hannahan ha creado “un monstruoso jeroglífico semántico, una charada o rompecabezas positivamente infernal”. Es, diagnostica, una patología de la cultura, no su sano desarrollo.
A una trama vulgar se asocian “las Cruzadas, el imperio de Carlos Martel, la matanza de los albigenses, la de lo armenios, la quema de Giordano Bruno, las locuras colectivas, los flagelantes, la peste, las danzas de la muerte en Holbein, el arca de Noé, Arkansas, ad calendas graecas, ad nauseam, etcétera”.
Todos los elementos de esta enumeración de Lem, por cierto, figuran —¡y con detalladas explicaciones místicas!— en El péndulo de Foucault.
Pero la más inquietante variación del tema pertenece —cómo iba a ser de otro modo— a Borges.
Una noche de 1935, en una casa de la calle Gaona, Borges y Bioy Casares dialogan sobre la paternidad y los espejos. Imaginan “la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omita o desfigure los hechos e incurra en diversas contradicciones, que permitan a unos pocos lectores —a muy pocos lectores— la revelación de una realidad atroz o banal”. Eco, lector socarrón de Borges, escribe esa novela.
Como las Memorias de un médico de Dumas, Tlön remite a la idea de un Congreso del Mundo. Un magnate financia el surgimiento del planeta imaginario en 1824. No pactar con el “impostor Jesucristo”, resumir sus ciencias en una —la psicología— e invadir progresivamente la realidad parecen ser sus principios.
Una edición secreta de la primera enciclopedia de Tlön comienza a circular y Borges y Bioy dan con el célebre ejemplar. “Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue… El mundo será Tlön”. (O Solaris. Porque también Lem, recuérdese, cuenta con su legión de eruditos.)
Además de la invención literaria de un mundo y la lectura de las tradiciones herméticas, Eco aporta al tema una tercera clave: Abulafia, el “cerebro electrónico”, prótesis digital para Belbo y maestro del arte combinatoria.
Primo lejano de la Máquina de Narrar de Piglia —otra criatura de los 80—, Abulafia hereda la fascinación de Eco por las primeras computadoras de IBM y Apple (esta última, dato diabólico, se vendió por 666,66 dólares).
Los teclados ruidosos, las pantallas toscas, el crujido de las impresoras, la velocidad multiplicada de la mano del escritor, la demencia numérica y numerológica de la que la es capaz el artilugio, representan, por fin, la materialización del Gólem.
Los escritores de ciencia ficción, que juegan con las ya muy avanzadas inteligencias artificiales, no han reconocido a un modesto antecedente en Abulafia. La máquina entra al juego calculando 720 nombres de Dios. Por seudónimo y vocación, es heredera de los cabalistas y, aunque depende del input siempre malévolo de Belbo, es quizás lo único puro en su mundo maniático.
Su memoria es mineral y transistorizada. No juzga, calibra y concluye. Su “furor combinatorio”, si es que lo sufre, se traduce en una página de resultados.
Abulafia, sin embargo, también es una máquina mística: en su permutación de letras es posible que dé con el orden correcto de la Torah —la que tenemos es, se sabe, una con los signos cambiados de lugar. Y quien averigüe ese orden, dicen los cabalistas, puede destruir y recrear el mundo.
¿Quiénes inventaron Tlön? ¿Quién programó a Abulafia? ¿Para quién se escribió el Plan? ¿Cuántos fieles acudirán al Péndulo, si alguien los convocara ahora? ¿Cuántos están dispuestos a creer, no solo en el libro, sino fuera de él?
Un lector, que había revisado todos los periódicos del 24 de junio de 1984, escribió a Eco para preguntarle por qué Casaubon no había visto el incendio de determinada calle en París que, según la novela, había recorrido esa noche. Una pareja de estudiantes dijo haber descubierto —y tenían fotos— un bar asiático “lleno de clientes sudorosos, barriletes de cerveza y esputos grasientos”, que el protagonista visita.
Los críticos, siempre a la altura del ridículo que Lem les atribuye, rastrearon incluso el origen del nombre de Amparo, la feminista brasileña que se acuesta con Casaubon. Es un fragmento de Martí, que se canta en la Guantanamera: “Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo”.
Eco les dio la razón, porque en los 50 estuvo enamorado de una muchacha latinoamericana, si bien no era “ni brasileña, ni marxista, ni negra, ni histérica”, que le cantaba la canción guajira.
¿Y si el Plan realmente existiera?, teclea Belbo en uno de los archivos de Abulafia. Imposible. Pronto se tranquiliza.
“Descomponer el mundo en una zarabanda de anagramas en cadena. Y después creer en lo Inexpresable. ¿No es esta la verdadera lectura de la Torah? La verdad es el anagrama de un anagrama. Anagrams = ars magna”. Esa es la ecuación.
En la sección de artes ocultas solo se puede inventar, nunca creer. Casaubon, Belbo y Diotallevi, trimurti de la ficción hermética, sueñan con fundar un catálogo de disciplinas imposibles o ridículas para estudiarlas en la Facultad de Trivialidad Comparada.
Están la tripodología felina —el arte de buscar tres patas al gato—, la hípica azteca, la urbanística gitana, la agricultura antártica, y muchas más, divididas en oximórica (disciplinas autocontradictorias) y adynata (imposibilidades empíricas). Quizás sea por fin el lugar de la biblioteca donde aparezca la primera enciclopedia de Tlön.
Se trata de agotar, como decía el remoto Cabrera Infante, las maravillosas transformaciones de la bobería, que Casaubon resume en la enésima asignatura: gramática de la anomalía, ordo ab chaos, lema del grado 33 de la masonería, oscilación del péndulo, quid facit sator arepo, derecha, tenet opera rotas, izquierda. Adán y raza, azar y nada. Tabat amata natas, mandabas data amata, nata sata.
Ritmo hesicástico, bustrofanías, simulaciones, ecos. Lo que es arriba es abajo. ¿Qué otra cosa es lo oculto?
Átale, demoniaco Caín, o me delata.