Prólogo del libro Cuba a la carta (Editorial Hypermedia, 2019),
de Ramón Fernández-Larrea.
No les crean a los comediantes: hacer reír es fácil. Se puede conseguir hasta sin desearlo. Basta dar un mal paso, literalmente.
Andamos por la vida desesperados por reírnos, por desatascarnos esa mueca que el tedio nos ha esculpido en la cara. Aunque sea por relajar nuestros músculos faciales. Por eso estamos dispuestos a reírnos de cualquier ridiculez. Incluso de las desgracias. Sobre todo si son ajenas y tenues.
En cambio, hacer humor es bastante más difícil. Porque el humor ya no es un acto reflejo ante el tipo que resbala y se cae en medio de la acera sin hacerse un daño apreciable. En el humor se pasa de ejercitar los músculos faciales por reflejo más o menos condicionado a reaccionar cuando se entiende o se cree entender algo.
El humor es la risa que pasa por el cerebro. La que lo despierta de sus rutinas abriéndole camino a un nuevo juego de sinapsis. Y nos desacostumbra a reaccionar siempre del mismo modo ante las mismas cosas para permitir que nos riamos de lo que hasta ahora no le encontrábamos gracia.
Lo que hace grande a un humorista, o simplemente lo que lo hace humorista, es enseñarnos a reírnos de lo que antes nos parecía asunto serio. O enseñarnos un nuevo modo de reírnos de cosas de las que ya nos reíamos. Pasa el tiempo y nos parece lo más natural del mundo reírnos de ciertos asuntos, mientras nuevas generaciones de humoristas buscan otros modos de burlarse de nuevos temas.
Algo así le ocurrió al humorista cubano Héctor Zumbado cuando en su columna semanal “Limonada” comenzó a burlarse, a principios de la década del setenta, no de los personajes típicos que trabajaba el costumbrismo nacional sino de los que estaba engendrando la entonces flamante sociedad socialista.
Alguien que nos decía, de manera discreta pero transparente, que las nacionalizaciones impulsadas por la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968 no solo creaban nuevas relaciones de propiedad, sino nuevos tipos de seres humanos y una nueva realidad en la que el sabor del pan o de las croquetas no se correspondía con el sabor de la cosa en sí. Porque el gran Zumbado no se limitaba a descubrirnos nuevos objetos de burla, sino nos mostraba una manera más culta, mejor informada, de reírnos de ellos, de hacernos digerible esa realidad sin permitir engañarnos.
Algo parecido ocurrió con el poeta Ramón Fernández-Larrea un par de décadas después, al crear para Radio Ciudad Habana El Programa de Ramón. Ya los chistes sobre panes, croquetas y burócratas no le hacían gracia a casi nadie y Ramón decidió, cual radial Alfred Nobel, crear su personal fórmula de la dinamita, a base del recién despenalizado rocanrol y un humor que no parecía conocer límites. Y claro que los tenía porque Ramón, a sus vocaciones aparentemente opuestas de poeta y humorista, no estaba dispuesto a adicionarle la de mártir.
“No tiene madre, se ríe de todo” es posiblemente el mejor elogio que puede recibir un humorista y era el cumplido que a diario recibían Ramón y su programa en una Habana en la que estaba prohibido reírse de casi cualquier cosa, empezando por funcionarios y dirigentes, y terminando por el sistema que representaban.
El código penal cubano de diciembre de 1987 establecía que quien “de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares […] incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas” y si se trataba del “Presidente del Consejo de Estado, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”, después de ser hervido en aceite, claro.
Luego las cosas empeoraron al punto en que despareció El Programa de Ramón. O mejoraron, depende como se mire, porque también desapareció el aceite con el que freír humoristas. O un simple huevo. (De gallina, no de humoristas, aclaro). Llegó el momento en que Ramón se cansó de ver desaparecer cosas y decidió desaparecer él mismo y reaparecer en las islas Canarias que pueden o no ser parte de España, depende del punto de vista del observador.
Allí Ramón decidió reinventarse el humor. Reírse de cosas de las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos. Al menos no en público y suscribiendo la burla. Y entre las tantas cosas a las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos estaban la Historia y la Cultura cubanas. Con Mayúsculas. En parte porque los cubanos no tenemos mucha idea de nuestro pasado o nuestra cultura. Tres o cuatro nombres, un par de fechas y para de contar. En parte porque los chistecitos nos pueden costar la cárcel.
Dice nuestro vigente código penal que el que “públicamente difame, denigre o menosprecie […] a los héroes y mártires de la Patria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”, con lo que cualquier broma pública sobre un prócer puede privarnos de un poco más de libertad de la que usualmente carecemos.
Y en la parte de afuera de la Isla, esa que algunos llaman “exilio” y otros, más bíblicos, “diáspora”, en aquellos días tampoco se veía con buenos ojos burlarse de las glorias patrias. Aunque no tuvieran a mano un código penal tan sensible como el que opera intramuros.
Pero para tipos como Ramón el modo más seguro de que hagan algo es decirles que está prohibido. Y fue así como a principios de este milenio comenzó a escribir aquellas cartas en las que se dirigía a patriotas como Rafael María de Mendive, Mariana Grajales o Bonifacio Byrne. A glorias nacionales como el ajedrecista José Raúl Capablanca, el boxeador Kid Chocolate, el esgrimista Ramón Fonst, el médico y epidemiólogo Carlos J. Finlay. O a glorias internacionales como el escritor Franz Kafka, el psicoanalista Sigmund Freud, el general Panfilov o el inventor Antonio Meucci. O a músicos (que constituyen para los cubanos un panteón aparte de la gloria nacional) como Dámaso Pérez Prado, Ernesto Lecuona o Brindis de Salas. O a personajes legendarios como Mama Inés, Papá Montero, la Macorina, Salvador Golomón, Matías Pérez, el Médico Chino, la Virgen de la Caridad y Elegguá. O a objetos de la nostalgia generacional como la Maleta de la Escuela al Campo, la Cuchara de Calamina, los Casquitos de Guayaba o los Vasos de Perga.
Cartas en las que Fernández-Larrea extrañamente le contaba a su interlocutor los momentos más significativos de su propia biografía (y de paso darle la oportunidad al lector despistado de enterarse de quién se trataba) para a continuación cuestionar al objeto de su carta sobre el sentido del pasado cubano y, sobre todo, del presente.
Un presente que empezó en 1959 y que sesenta años después no acaba de convertirse en pasado por anacrónico que nos parezca. Y todo esto con una inquietud verbal que los cubanos no conocían desde el jíbaro-londinense Guillermo Cabrera Infante y una capacidad para el juego de palabras inédito en la especie.
Si hace dos décadas era un milagro ver aparecer semana tras semana, en las digitales páginas de Cubaencuentro, aquellas cartas desternillantes que leíamos apenas aplacada la risa de la anterior, disponer ahora de todas aquellas cartas reunidas y revisadas es lujo doble.
Sospecho que la publicación de esta correspondencia reunida nos confirme que aquella sorpresa digital de hace veinte años ya es un clásico nacional al que generaciones de cubanos acuden, urgidas por diversas razones, a leerlas con previo fervor y misteriosa lealtad, al decir del ciego que tanto veía.
Sospecho que ahora entendamos mejor que antes por qué un poeta reconocido como Ramón Fernández-Larrea alguna vez dedicó su tiempo a cartearse con un manjuarí o con las croquetas que tenían la extraña costumbre de incrustarse en el cielo de la boca. Porque, como dije antes, descubrir nuevas maneras de reírse es una de las hazañas más complicadas que existen, por mucho que no se retribuya bien.
Decía León Tolstói que “si me dijeran que dentro de unos veinte años los que ahora son niños leerán mis escritos, y que esa lectura les hará reír, llorar y amar la vida, dedicaría todo mi tiempo y todos mis esfuerzos a esa tarea”. Claro, eso se lo podía permitir Tolstói porque era conde, poseía una finca y no estaba obligado a pagar alquiler. Agradezcámosle a Ramón, que ni es conde ni le perdonan el alquiler, que haya dedicado algún tiempo a redactar estas cartas con las que reírnos ahora como hace veinte años.
Librería
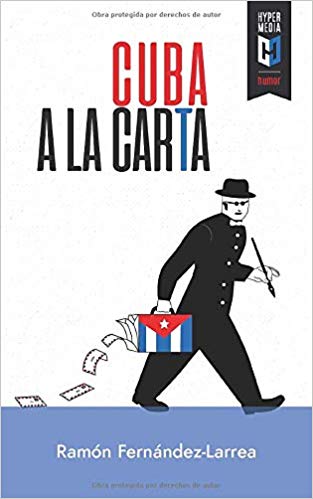
Ramón Fernández-Larrea decidió reinventarse el humor. Reírse de cosas de las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos. Y entre las tantas cosas a las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos estaban la Historia y la Cultura cubanas. Con Mayúsculas.
Enrique Del Risco
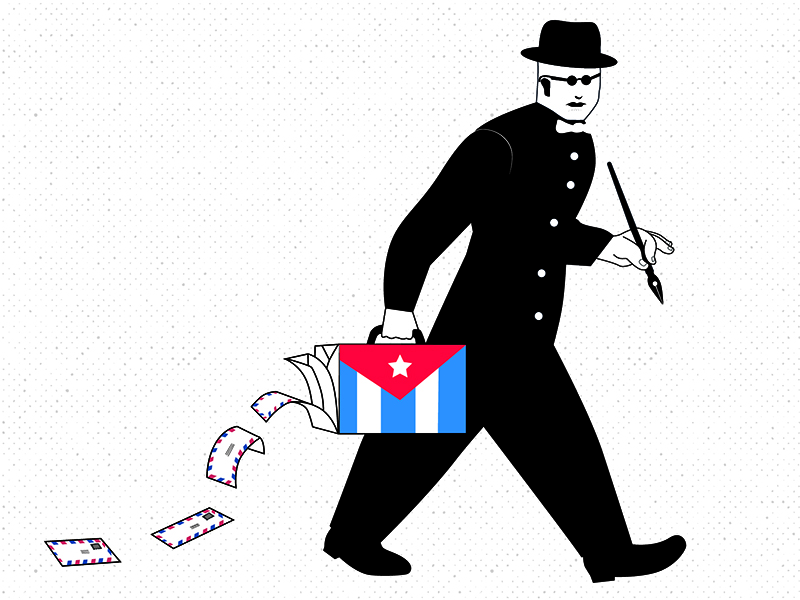
Carta a Kid Chocolate
Ramón Fernández-Larrea
Escarbando un poco en tu vida, me han asaltado otros asaltos y casi he sido noqueado en muchos. Se dice que aprendiste a boxear en El Cerro, voceando periódicos. Porque eras un niño voceador de periódicos, en una época que cuentan era muy mala, pero había periódicos y se podía vocear.











