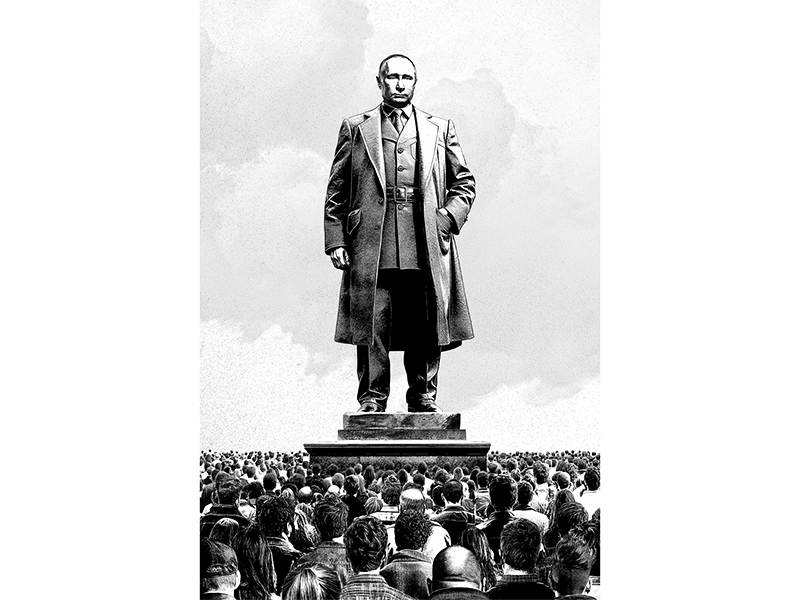Max Rhoads: Antes de comenzar, ¿podría presentarse brevemente?
Ted Henken: Mi nombre es Ted Henken. Soy profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos en Baruch College, parte de CUNY, aquí en la ciudad de Nueva York; y mi especialidad es Cuba. He escrito varios libros sobre el país y he realizado muchas investigaciones sobre, y en, la isla.
MR: Gracias. Mi primera pregunta es si podría describir el estado del periodismo en Cuba, haciendo un panorama general.
TH: La manera más sencilla de entender el periodismo en Cuba es que está básicamente dividido en dos partes.
Existe lo que podríamos llamar “periodismo oficial”, que está controlado por el Partido Comunista de Cuba, y que en esencia es propaganda destinada a hacer quedar bien al partido, a celebrar el sistema y la Revolución, y a mostrar noticias negativas sobre el resto del mundo, especialmente sobre Estados Unidos.
Luego hay otra forma de periodismo, que representa la otra cara de la moneda, y que recibe distintos nombres. Se le puede llamar “alternativo”, “no estatal”, “no oficial” o también “independiente”, porque es independiente del gobierno y del partido. Yo lo llamo periodismo independiente, aunque hay quien lo denomina de otras maneras.
Ese tipo de periodismo existe desde hace unos 35 o 40 años, desde finales de los años 80 o principios de los 90, y hoy es quizá especialmente relevante, poderoso e importante gracias al acceso a Internet que tienen tanto el mundo como Cuba.
MR: ¿Qué nivel de influencia diría usted que tiene el gobierno cubano sobre el periodismo del país?
TH: Bueno, se puede extrapolar a partir de mi primera respuesta que el gobierno intenta controlar el sector estatal, es decir, el sector del periodismo oficial. Primero, porque tiene mucha influencia y control sobre el sistema educativo. Y luego, casi todos los medios de comunicación —ya sean periódicos, canales de televisión, emisoras de radio o revistas— son publicados y financiados por el gobierno, y quienes trabajan en ellos reciben su salario del Estado. Así que el gobierno tiene un control enorme. Por eso lo llamo “medios oficiales”.
Por supuesto, porque cualquier sistema que intenta controlar algo de manera absoluta inevitablemente fracasará y, en el intento por ejercer ese control, acabará alienando y empujando a la gente a rebelarse, o a marcharse, o a rendirse, o a intentar hacer algo al margen. Por eso tiene muy poco control sobre el periodismo no oficial; de ahí que lo llamemos “periodismo independiente”.
Pero hay una especie de batalla en curso, porque el periodismo independiente existe, pero durante mucho tiempo fue difícil para los cubanos leerlo, escucharlo o acceder a lo que producía. Eso ha cambiado. Cada año, más personas tienen acceso gracias a la expansión del acceso general a Internet. Pero el gobierno cubano también intenta controlar eso hostigando, reprimiendo, encarcelando y forzando al exilio a periodistas independientes. Así que no lo controla, pero ciertamente intenta reprimirlo.
MR: En el artículo que coescribió recientemente con Sara Garcia Santamaria, “Diasporic Epistemologies in Cuban Independent Journalism” (Digital Journalism, 15 de febrero de 2024), ustedes afirman que la mayoría de los periodistas independientes no estaban completamente en contra del Partido Comunista de Cuba, sino que, simplemente, querían expresarse con libertad. ¿Podría explicar un poco más esa idea? ¿Tiene ejemplos de las críticas que han hecho algunos de estos periodistas?
TH: Lo primero que diría es que, por diversas razones bastante complejas, los periodistas cubanos tratan de no enfrentarse directamente al gobierno. En parte, porque no quieren acabar en la cárcel o en el exilio. Pero también porque, en cierta medida, quieren ser neutrales, u objetivos. Ese es un ideal del periodismo.
Pero además, en cierto grado, han sido educados, socializados, o adoctrinados para creer en el sistema y en la Revolución. Así que es una mezcla compleja de autopreservación, oportunismo y creencia.
En mi experiencia, lo que sucede entonces es que, una vez que un periodista intenta establecer alguna forma de independencia, aunque evite posicionarse abiertamente contra el régimen o convertirse en un disidente político, el gobierno interpreta casi cualquier expresión de independencia como una disidencia en sí misma.
Y, entonces, lo que pasa es que, cuando estos periodistas dan un pequeño paso hacia el mundo independiente, el gobierno los castiga, los amenaza, y ellos se sienten más alienados, y cada vez menos inclinados a querer colaborar con el poder.
Algunos simplemente se callan y dejan de ejercer el periodismo, pero otros se radicalizan, y quizá se vuelven más críticos del gobierno. Puede que crean en algunos, o en muchos de los ideales del socialismo, pero también creen en la independencia periodística, y en la verdad, en los hechos, y en la misión y la ética profesional del periodismo.
Pero se dan cuenta —normalmente de manera muy gradual y mediante ensayo y error— de que no hay convivencia posible. Si son periodistas comprometidos, van a pecar contra la Revolución; y si son revolucionarios comprometidos, van a pecar contra el periodismo. Así que les resulta muy difícil ser ambas cosas.
Si hacen periodismo, se interpretará como anti-gubernamental, porque no estará controlado por el gobierno. Y, entonces, se convierte casi en un efecto de bola de nieve, en el que se van alejando cada vez más del sistema, incluso, si empezaron con la idea de que solo iban a hacer periodismo directo, o “periodismo y punto”, como me dijo uno de los principales jóvenes periodistas independientes, cuando él y algunos amigos fundaron hace casi una década la revista digital El Estornudo, y no, digamos, periodismo disidente, político o abiertamente opositor.
Pero una de las cosas que les ocurre, sobre todo a los periodistas, es que —cuando hablamos de las libertades clásicas liberales, una de ellas es la libertad de expresión o de palabra— y cuando los periodistas intentan ejercer esas libertades y son reprimidos, por el simple hecho de ser periodistas se convierten en activistas por la libertad de expresión. Aunque no quieran ser activistas. En el mero hecho de ejercer el periodismo, se convierten en activistas, aunque solo sea en el sentido limitado de defender, practicar y promover la independencia, el pensamiento libre y la libertad de expresión.
MR: Sé que en los últimos años se han aprobado muchas leyes que limitan no solo lo que los periodistas pueden decir en Internet, sino también lo que los cubanos, en general, pueden ver o leer. Entonces, ¿ha habido algún cambio reciente desde que publicaron ese artículo el año pasado? Y si escribiera otro texto sobre este tema, ¿qué querría incluir?
TH: Ese artículo es una instantánea del período entre 2021 y 2023, pero capta un cierto arco, y ese arco es el desarrollo del periodismo digital independiente, y al mismo tiempo, el trágico exilio de la mayoría de los periodistas independientes. Por eso el artículo se centra en la “diáspora digital”.
Como decimos en el texto, muchas de las personas en las que nos enfocamos vivían en Cuba cuando empezamos a escribirlo, pero para cuando se publicó, casi todas se habían ido. Eso te dice mucho sobre lo que está pasando.
Hay dos cosas que diría que son nuevas, o interesantes, o diferentes, que quizá no están en ese artículo, o no se enfatizan lo suficiente.
La primera es que esta es una canción que lleva repitiéndose 60 años. Es decir, como el gobierno cubano controla la historia, y elimina de la memoria colectiva lo que no quiere que la gente recuerde, cada generación tiene que volver a aprender las lecciones que ya aprendieron las anteriores.
Porque las personas que vivieron eso —la generación anterior— están en la cárcel, o han muerto, o están en el exilio, y no tienes acceso a sus historias. Así que tienes que aprender por las malas lo que ellos ya habían aprendido 10, 20 o 30 años antes. Y esa lección es que, en su intento de crear un “periodismo revolucionario”, el gobierno cubano creó un brazo propagandístico del Partido que solo dice lo que el Partido quiere oír, y no hace periodismo.
Y entonces, las personas que intentaron hacer un periodismo real “dentro de la revolución” muchas veces fueron traicionadas, encarceladas o empujadas al exilio. Y eso se repite una y otra vez.
Lo que le ha ocurrido a esta nueva generación de periodistas digitales, aunque el contexto sea nuevo —porque ahora vivimos en un mundo digital en el que se puede hacer este trabajo gracias a la nube, al acceso a Internet, y ya no se publica solo en papel, sino en línea—, sigue siendo el mismo patrón que aplica el gobierno:
Primero, intentan moldearlos y controlarlos mentalmente y a través de sus empleos.
Después, si se desvían, los advierten.
Si insisten, les allanan la casa, los amenazan con la cárcel, con dañar a su familia, los acusan de estar pagados por la CIA o de trabajar para intereses “anticubanos”.
Y luego, los encarcelan o los obligan al exilio, o ambas cosas. Y ese ciclo se repite.
Es como el Libro del Eclesiastés en la Biblia: “No hay nada nuevo bajo el sol”.
La otra cosa que diría es que sí, en los últimos cinco años el gobierno ha despertado un poco y ha tratado de armarse legalmente, de tener leyes en los libros que le permitan castigar lo que no le gusta que se diga en Internet. Así que hay cinco o seis leyes recientes, o decretos, o políticas que le dan una cobertura legal para hacer lo que siempre ha hecho, pero ahora en el ámbito digital.
Podríamos destacar algunas de ellas… y hay varias. Pero quizá no tenga mucho sentido entrar en detalles, porque en el fondo todas significan lo mismo:
Cuidado con lo que escribes en Internet, porque tienes una espada de Damocles sobre la cabeza, y en cualquier momento puedes ser hostigado, procesado formalmente y enviado a prisión. Así que mejor deja de hacerlo o vete del país.
MR: Sé que dijiste que esta ha sido una lucha constante durante los últimos 60 años, pero… ¿dirías que este clima represivo comenzó con Castro, o hubo pasos previos que lo facilitaron? ¿Hubo una trayectoria definida hacia esto?
TH: Bueno, Cuba nunca ha sido totalmente libre, abierta y democrática, ni en el gobierno ni en el periodismo. Lo que quiero decir es que siempre ha habido problemas, obstáculos, censura o control de los medios.
Creo que la mayor diferencia, sin embargo, es que antes de Castro, los medios estaban controlados principalmente a través de la zanahoria: es decir, el gobierno sobornaba a muchos periodistas, periódicos y revistas, les pagaba. Básicamente usaban el dinero como incentivo para obtener una cobertura favorable.
Era, esencialmente, un sistema corrupto, pero al mismo tiempo, un sistema extremadamente rico en número de periódicos y revistas, y en la diversidad de pensamiento, debate y efervescencia intelectual dentro de esos medios. Había un periódico comunista, había uno de derecha, había de todo.
Claro que, en distintos momentos, dependiendo de la situación política o militar, algunos podían ser clausurados, pasar a la clandestinidad, o adoptar otras formas… Estoy escribiendo un libro sobre todo esto. Tengo un capítulo entero que cuenta cómo eran los medios bajo el dictador anterior, Fulgencio Batista. Pero diría que, en general, sí había censura, pero sobre todo mediante la zanahoria, y, solo a veces, con el palo.
Mientras que con Castro el entorno es de otro tipo, porque es un intento de monopolizar totalmente el relato oficial y demonizar cualquier cosa que quede fuera de él, mediante el cierre o la absorción de todos los medios, de manera que no exista prensa privada ni independiente: solo existe la verdad del gobierno y una prensa “revolucionaria”.
Así que es un giro radical: se pasa de un sistema libre pero corrupto y con censura, a un sistema de propaganda estatal. Eso es lo que diría que es la gran diferencia.
Hay historias que se pueden contar —y que se han contado— sobre corrientes dentro de la Revolución que intentaron mantener un mínimo de independencia, un mínimo de espíritu crítico, y son importantes y dignas de atención. Pero todas existieron dentro de un paisaje mediático marcado por la voluntad de controlar casi absolutamente la comunicación y la información. Y ese control se logró durante casi 40 años (1959-1995), pero ha empezado a desmoronarse significativamente en los últimos 30 (1995-2025).
MR: Y eso me lleva a mi última pregunta: ¿cómo ves el periodismo cubano dentro de cinco años? ¿Crees que va a mejorar o que el gobierno responderá con más represión?
TH: Bueno, no creo que podamos esperar nada por parte del gobierno que vaya a mejorar la situación. No hay ninguna posibilidad de eso, o casi ninguna.
Diría que hay un par de cosas prometedoras, y otras preocupantes. Escribí un artículo —publicado en español— que se titula “El periodismo independiente cubano: El mejor y el peor de los tiempos”. En él hablo de cómo ha habido un verdadero boom en el número, la diversidad y la profesionalización de todos estos medios digitales independientes cubanos, que ahora en su mayoría operan desde fuera de Cuba, pero casi todos fueron fundados dentro de la isla. Y ahora, dado que sus fundadores viven en el exilio, muchas de las redacciones son multinodales: hay gente en Miami, Madrid, Ciudad de México, y en otros lugares, que trabajan juntos en una misma sala de redacción virtual.
Otra cosa muy importante sobre estos medios es que tienen un público lector cada vez mayor, y ahora en su mayoría dentro de Cuba. Antes, cuando empezaron, la mayoría de sus lectores estaban fuera del país. Hoy, entre el 60% y el 80%, quizás incluso el 90% de sus lectores o espectadores están en Cuba.
Pasando a “los peores tiempos”, hay dos o tres cosas que señalaría:
Una, por supuesto, es que la represión y el exilio han continuado. El gobierno sigue reprimiendo, así que casi ninguno de estos medios —aunque casi todos fueron fundados en Cuba— mantiene a sus principales editores o líderes dentro del país. Esa es la primera cosa: la represión y el exilio ya no son la excepción, sino la regla.
Y luego hay dos temas más que son interesantes y fascinantes, y quizás tristes, pero importantes.
El primero es que vivimos en la “era posverdad de Trump”. Por supuesto, no todo es culpa de Trump, pero usaré su nombre como etiqueta. Lo que quiero decir es que una de las grandes y terribles características de Internet es que cualquiera puede decir lo que quiera. Pero el periodismo no es eso. El periodismo es alguien con formación profesional, con ética, con un método sistemático que intenta llegar a la verdad de forma responsable, no solo buscando clics, “likes” o seguidores.
La democratización de los medios gracias a la ubicuidad de Internet y la posibilidad de convertir a cualquiera no solo en consumidor sino también en productor, es por un lado una bendición, pero por otro lado, una maldición.
Hay un libro que salió hace casi 20 años, en 2007, titulado The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture, de Andrew Keen. La idea del libro es que la democratización o “amateurización” de los medios —que se pensó sería una ventaja para el periodismo— se ha convertido en una amenaza grave, incluso mortal, para él.
Sí, en lugares como Cuba, personas fuera del sistema pueden decir la verdad cuando el sistema miente. Pero en lugares como Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, cualquiera con una agenda, algo de conocimiento sobre Internet y algo de dinero puede difundir mentiras, desinformación, insinuaciones… y tener una audiencia, y a veces una audiencia considerable, sembrando dudas y confusión.
Ese es un gran problema. Y va a seguir siéndolo para Cuba, porque lo es para todos.
Y algunos de estos periodistas independientes cubanos, muy heroicos, forman parte de un ecosistema que también incluye YouTubers e influencers, y ese ecosistema arrastra consigo esa tendencia irresponsable al culto a la celebridad que reina en todo el mundo, donde se premia más el brillo que los hechos. Eso es problemático.
El otro problema, también irónico, que enfrenta el periodismo cubano es el hecho de que buena parte de él siempre ha contado con apoyo exterior. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos, o alguna entidad financiada por ese gobierno, o una organización en otro país —ya sea en Holanda, la República Checa o Noruega— ha estado interesada en apoyar voces independientes en el mundo, incluyendo Cuba, y ha ayudado de múltiples formas a periodistas independientes: formándolos, financiándolos, apoyándolos…
Esto es necesario, y sigue siéndolo por muchas razones, pero tiene dos grandes problemas:
Uno, que el gobierno cubano puede entonces argumentar que estas personas no son independientes, que trabajan para intereses extranjeros. Que son mercenarios, básicamente, es lo que dice el gobierno. Que trabajan por dinero, por “el dólar yanqui” o lo que sea. Aunque en general eso es solo manipulación y propaganda, es un argumento que a veces convence.
El otro problema es que, si estos medios independientes o no estatales dependen demasiado de ese apoyo exterior para su modelo de negocios, y ese apoyo desaparece, tienen que cerrar. Así que, por culpa de la política de Trump —que se está implementando ahora a través de DOGE y Musk— de recortar radicalmente el gasto gubernamental, y especialmente el destinado a cualquier tipo de ayuda internacional, ha habido un golpe tremendo al periodismo cubano independiente o no estatal.
Tengo un amigo, editor en jefe de uno de los principales medios independientes, que describe esto como un “evento de extinción masiva”, como si un meteorito hubiera golpeado al periodismo cubano independiente, porque tantos medios, que dependían en parte del apoyo del gobierno estadounidense, han tenido que cerrar o reducir drásticamente su trabajo.
Así que diría que la “amateurización” del periodismo por efecto de los medios digitales, por un lado, y esta dependencia excesiva del apoyo extranjero, por otro, son dos cuestiones que seguirán siendo determinantes en los próximos años.
22 de abril de 2025.
* Artículo original: “Sinning Against the Revolution or Sinning Against Journalism?”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.