
I
La Habana, 1993.
Andrea y Marta querían llegar cuanto antes al cuarto del solar: era el único lugar donde se sentían a salvo. Iban a pie, con hambre y sed. Marta sintió la respiración de Andrea cada vez más acelerada, tuvo miedo de que se desmayara en cualquier momento y decidió sujetarla por el brazo.
La noche era cerrada, un apagón generalizado tenía en la total oscuridad una buena parte de la Ciudad de La Habana; la gente caminaba por las calles, evitando los portales oscuros, donde los delincuentes solían sorprender a sus víctimas, pero por el pavimento un enjambre de bicicletas pasaba con apuro, tratando de evitar a los peatones y los charcos de agua acumulada en los enormes huecos de las calles por el torrencial aguacero de la noche anterior.
Andrea tropezó y casi se cae de frente; Marta decidió enlazarla por la cintura para evitarle un accidente. De repente, en una esquina, alguien vendía pedazos de melón, y sin pensarlo dos veces, a pesar de la oscuridad, se detuvo para comprar dos porciones. Cada una le costó diez pesos, pero era necesario sobrevivir. Venían del Vedado y ya estaban cerca del Paseo del Prado, la caminata tenía exhaustas a las jóvenes. Marta invitó a Andrea a sentarse en el contén y allí, en silencio, devoraron la fruta con avidez, arrojando las semillas al mismísimo medio de la calle.
Llegó a creer
que se trataba
de un bombardeo,
tal vez norteamericano.
Cuando las amantes daban los mordiscos finales, sintieron un ruido, como de un poderoso trueno caído del cielo que las hizo levantarse de un tirón. Todos a su alrededor se pusieron alerta, una enorme nube de polvo cubrió el ambiente y algunas gentes empezaron a toser.
Andrea llegó a creer que se trataba de un bombardeo, tal vez norteamericano, y empezó a darle credibilidad, en su mente, al discurso oficial que, desde su niñez, ponía en primer plano un posible ataque bélico del imperialismo yanki sobre la Isla.
“Y eso que nadie se creía el cuento de la guerra”, se dijo la joven, en tanto viró su cara y observó que Marta estaba como perpleja. Al cabo de unos segundos, la estudiante de Arquitectura, con un aplomo total, atinó a explicarle a su amiga:
―Se acaba de caer un edificio. Es el mismo ruido y polvo que se forma en las demoliciones. Yo sabía que tanta lluvia…
Y al instante, vieron cruzar un camión de bomberos y varios carros de la policía; todos con las alarmas encendidas. Andrea y Marta se entendieron con una simple mirada, y al mismo tiempo, salieron las dos corriendo en dirección al Paseo del Prado. Ya no les importaba el cansancio, ni los problemas de Andrea por querer expresarse en un país donde fuera de lo establecido, cuesta dolor, incertidumbre y aislamiento, el poder opinar.
En medio de una avalancha de gentes que, alarmadas, salieron a las calles formando una concentración, las muchachas ganaron la esquina de Consulado y Virtudes. Quisieron seguir, pero ya la policía comenzaba a formar un cerco de seguridad.
Marta indagó entre los policías y las gentes, mientras Andrea se paró como una estaca en la acera, segura de que no soportaría otro golpe del destino; ya ni quería saber, ni oír. Marta le trajo la noticia temida, en medio de la confusión que reinaba en el barrio.
―Pero estamos vivas, Andrea. Si no hubiésemos salido, a estas horas estaríamos bajo los escombros… Piensa, reacciona. No importa el cuarto, ni las cosas… Todo se recupera…, ya verás.
―¿Hay muertos, sabes si hay muertos? ―preguntó Andrea entre temblores.
―No sé, ni la policía puede tener información todavía…
Marta, para tratar de calmar a Andrea, la guio por todo el Paseo del Prado, hasta el Malecón, en busca del aire refrescante del mar. Anduvieron largo rato por la costa, tratando de alejarse del tumulto de gentes que corrían hasta el lugar del desplome, en busca de noticias sobre sus familiares.
Las jóvenes vagaron siguiendo el litoral. Andrea no salía del impacto, no dejaba de mencionar los nombres de sus vecinos, aquellos que saludaba día a día… Marta, tratando de desviarle el pensamiento, trató de ubicarla en su realidad personal:
―¿Tienes idea de dónde pasaremos la noche?
Se negaban a
ir a los albergues
que el gobierno
preparaba para tales casos.
Andrea se encogió de hombros. Poco a poco se dieron cuenta de que no sabían cómo reorganizar sus vidas. Se negaban a ir a los albergues que el gobierno preparaba para tales casos, reconociendo que no podrían soportar la promiscuidad. Tal vez buscarían algún cuarto para alquilar. Las gentes los rentaban sólo por dólares, pero Marta estaba convencida que sus negocios les darían para encontrar cierto “huequito en este mundo”.
El dinero lo tenían guardado en la casa de René y de alguna manera les alcanzaría para comenzar de nuevo, comprase alguna ropa, comer… Pero, aun así, Andrea recordaba, de cuando en cuando, a los posibles muertos. A la mañana siguiente habría que volver al lugar de la catástrofe para averiguar.
―¡Qué horror! ―decía Andrea una y otra vez, a lo que Marta respondía.
―Tenemos que dar gracias por estar vivas.
Después de mucho andar, Andrea recordó su obra a medio terminar, su máquina de escribir, sus libros: todos destrozados bajo los escombros, y se sorprendió al comprobar que el teatro ya no era lo más importante en su vida, tanto, que ya no sabía si quería continuar dirigiendo el grupo o no.
Pararon justo al fondo del Hotel Nacional, donde encontraron iluminación eléctrica, y decidiendo obviar a varias adolescentes que trataban de parar a cuanto extranjero veían pasar, se sentaron en el muro, en silencio, formulando en sus mentes, durante toda la madrugada, el proyecto de salir del país para no regresar jamás.
II
Un día, salió publicado en el diario nacional un artículo que anunciaba el próximo Festival de Teatro Internacional de La Habana. De la muestra cubana, anunciaban solo dos obras que participarían; una de ellas era, Noche de ronda, escrita y dirigida por Andrea.
La noticia cayó como una onza de oro entre los integrantes del grupo. Aquella mañana parecía que el ensayo se había convertido en fiesta. Noche de ronda fue concebida como espectáculo de Teatro Arena, tenía un músico en vivo que realizaba diversos sonidos de percusión, y aunque sufrían el inconveniente de que venía, a menudo, con tragos de más, razón por la que se levantaba varias veces para ir al baño, ocasionando que Andrea corriera a sustituirlo en su trabajo, la puesta salía triunfante.
Por aquellos días algunas funciones teatrales se empezaron a realizar en horas de la tarde, justo en espacios que recibieran la luz del día, debido a la carencia de energía eléctrica en el país. Como el público apenas podía optar por la televisión o el cine, se llenaban aún más las salas teatrales de La Habana.
Ese fue el caso de Noche de ronda, presentada durante varios fines de semana en un salón ubicado en la calle Línea, de El Vedado. Éste tenía grandes puertas de cristal que permanecían abiertas durante toda la representación para aliviar el calor del clima y de la buena cantidad de público concentrada en el espacio.
Andrea prefirió las funciones durante la tarde porque, casualmente, meses atrás, cada vez que su grupo anunciaba algún estreno, se iba la luz en el teatro, teniendo que suspender la función y perdiendo parte del público que, entusiasmado, venía a la primera puesta.
Leyó y leyó la noticia en el periódico y, verdaderamente, le costaba trabajo creer, sobre todo, que la prensa hubiese destacado la obra. Ir a los Festivales de Teatro, en Cuba, era una de las metas que Andrea siempre lograba: generalmente le posibilitaban formar parte de las muestras alternativas que colateralmente a la competencia oficial, se permitían en aquellos eventos. “Juntos, pero no revueltos” era el lema que primaba en el círculo oficial, para seleccionar la muestra de los Festivales.
Cuando Andrea llegó al cuarto que Marta tenía alquilado para las dos, en la calle Línea y Paseo, ya Marta le tenía preparada otra noticia. Para no dársela de sopetón, la joven arquitecta y “negociante de período especial”, le sonrió al verla llegar y le ofreció, al mismo tiempo, un plato con trozos de toronja capaces de refrescar hasta al mismísimo desierto Sahara.
Se sentaron al suelo
porque ya no tenían ni sillas,
ni mesa, ni cama.
Se sentaron al suelo porque ya no tenían ni sillas, ni mesa, ni cama: dormían sobre una balsa vieja de playa que René les prestó, la que en medio de la noche solía desinflarse, amaneciendo las dos sobre las losas del suelo. Todas las madrugadas Andrea repetía, una y otra vez:
―Estamos fracasadas como balseras.
Marta le contestaba como una letanía:
―No se te ocurra nunca, la vida es lo único que no se arriesga.
Mientras Andrea saboreaba la toronja fue contándole a Marta su extrañeza sobre lo publicado en el diario. Ella la dejó hablar, hasta el punto de que Andrea recuperó, por un instante, la capacidad de soñar.
―Me parece que es un gesto de buena voluntad. Ha entrado gente nueva al Ministerio de Cultura… gente que se graduó después que yo, en El Superior de Arte. El grupo está tan contento… el que lo hayan publicado en Granma es porque va en serio. Ya no se pueden volver atrás… Era hora de que reconocieran ―Andrea buscaba desesperadamente los ojos de Marta tratando de encontrar alguna afirmación de su amante, ante un discurso demasiado optimista para aquellos tiempos―, entonces vamos a poder celebrar por partida doble.
―Hoy arreglé todo para casarme la semana que viene ―le dijo Marta con alegría y Andrea enmudeció―. Después que te fuiste esta mañana, me trajeron a un muchacho que es el ideal.
―¿Estás segura? ―murmuró Andrea.
―Sí.
Un silencio se hizo entre las paredes del cuarto de la calle Línea. La habitación era una más de aquella mansión donde vivía la familia González que, como cualquier familia cubana del momento, alquilaba todo el espacio posible de su casa.
―¿Quién me iba a decir que terminaría gustándome la toronja? Me cae bien para la presión y es lo único que viene al mercado… Tú me enseñaste a comer toronja ―dijo Andrea observando el plato vacío.
―Son tan dulces ―murmuró Marta, en tanto le quitaba el plato de las manos y lo ponía a un lado.
―Dichoso el que no siente ni la amargura de una toronja.
―Hubiese dado la vida porque salieras tú primero, pero todo se ha presentado así. Ojalá y pudiésemos salir las dos juntas, pero no se puede. Mi mamá me va a dar parte del dinero. Él se ganó la lotería de visas. Se casa conmigo si le pago todos sus gastos de viaje y, por supuesto, los míos. El total sale como en dos mil dólares, ¿te imaginas?, el peso está a 120 por dólar.
―¿Cómo se ve el “pretendiente”?
―Parece una niña. Vino con una amiguita suya, una jineterita.
Andrea suspiró profundamente.
―Sé que es un plan que decidimos las dos, pero cuando lo veo concretarse, se me aflojan las piernas. Me cuesta trabajo asimilar que nos vamos a separar, quién sabe por cuanto tiempo.
―Vas a salir detrás de mí. En cuanto esté trabajando allá, te mando dinero para que te cases con alguien, o quién sabe si te ganas tú la lotería.
Andrea bajó la cabeza llena de dudas, pero, sin darle tiempo para más, Marta se le tiró encima riendo y llenándola de besos. Aunque se sonrió para no hacer sentir mal a Marta, sintió que el juego cariñoso de su amiga le estremecía su concentración, hasta el punto de sentir en su interior un rechazo por aquel ser que ella tanto amaba, pero que en ese momento la forzaba a dejar su línea de pensamiento, proponiéndole una ligereza ante los problemas trascendentales de la vida que ella, verdaderamente, aborrecía.
Cuando Andrea estaba en medio del cuarto, aplastada por el retozo de Marta, una voz desde afuera les dio un aviso:
―Teléfono para Andrea ―gritó uno de los González.
Las jóvenes cesaron de inmediato el juego. Andrea se compuso con las manos las ropas y el pelo; miró a Marta cuestionándose quién sería el intruso que la solicitaba y salió rumbo a la sala de la casa.
Mientras tanto, Marta se quedó recogiendo el plato sucio de toronja y al hacerlo, la mente le trajo la imagen del joven que, en la mañana, le había propuesto “matrimonio de conveniencia”. Por primera vez, admitió en su interior que tenía un miedo atroz, tanto, que se sentía como si estuviese cayendo al vacío.
Andrea regresó preocupada. La estaban llamando para citarla, una hora más tarde, en el Ministerio de Cultura pues tenía una reunión con un funcionario de relativa importancia, al que ella veía con simpatía porque pertenecía a su misma generación; pero era un funcionario, en definitiva, quien, además, no le anticipó el tema de las conversaciones. Sin pensarlo más, se despidió con prisa de Marta y se lanzó a la calle. Ésta, al verla salir, se persignó, temiendo por la forma en que regresaría su amante.
Andrea entró a la oficina de Mamerto y lo encontró felizmente sentado tras su buró. En realidad, Mamerto se veía hasta un poco más alto en aquella silla y en su carita se percibía ese aire de felicidad superlativa que tienen los rostros de aquellos que alcanzan sus metas. Mamerto le ofreció asiento y se deslizó en su silla giratoria para estar más cerca del buró y poner sus codos sobre la superficie. Cara a cara y pausadamente, Mamerto le dijo:
―Tuve que llamarte porque Noche de ronda no va al Festival.
―¡¿Qué?! ―exclamó Andrea, brincando, a la vez, en la silla.
Mamerto se puso feliz al ver la exaltación de la autora y como todo un funcionario profesional, comenzó a revisar papeles, distraídamente, restándole importancia a la presencia de la dramaturga.
―Pero Mamerto, si la obra salió anunciada en el periódico.
―No va al festival, Andrea ―respondió Mamerto con una sonrisa apacible.
―Pero ¿por qué, dime por qué?
―Los funcionarios de cultura opinan que no puede ir.
―¿Por qué?
―Dicen que no. Y más vale que no insistas, Andrea, porque si nosotros queremos se te puede ir la luz en el teatro… o cualquier otra cosa.
Andrea detalló el rostro de Mamerto y trató de buscar en sus pupilas al estudiante de antes, al compañero de cursos pasados, con quien solía conversar y hacerle comentarios de lo que fue el proceso de profundización comunista en el Superior de Arte, durante el año 80; cuando a la salida de tantísimos cubanos por el puerto del Mariel, el Partido Comunista hizo una depuración en toda la Universidad, y botaron de las aulas a homosexuales y también a aquellos alumnos que mantenían relación con parientes exiliados.
Ahora rememoraba aquella escena que no olvidarían los testigos pasivos de la época, cuando encontraron en el camino de Artes Escénicas los espejuelos rotos de aquel compañero que hicieron rodar por la tierra, después que le encontraron en sus cuadernos una carta escrita a una tía de Miami.
También recordaba la forma en que ella logró escapar de la agresividad de aquellos días, gracias a que el proceso de su aula se realizó, justo, cuando el Partido Comunista mandó a parar, oficialmente, la violencia desatada en el país. Mucho, mucho conversaron Mamerto y Andrea en su época de estudiantes para que ahora él se comportase a la usanza de los viejos funcionarios.
La joven sintió que sobraba en aquella oficina, se levantó y se retiró con el alma destrozada. “Para saber quién es quién, hay que darle poder”, se repitió una vez más, mientras se dirigía a su cuarto alquilado de la calle Línea. “Si los nuevos son iguales que los otros, esta isla está perdida”. Y andando, se imaginó la reacción del grupo, cuando ella les diera la noticia a la mañana siguiente. “Eres muy floja, tú no sabes discutir. A mí sí que no me pueden hacer eso…”. Estos y otros muchos reproches tendría que escuchar y ya estaba harta de ellos.
Marta le abrió la puerta y al verla, extendió sus brazos. Andrea se refugió, una vez más, en la caverna toráxica que, incondicionalmente le ofrecía. Pero esta vez permaneció sólo un instante en aquel refugio, separándose de Marta como quien tiene un enorme sobresalto en su interior.
―No demores la boda. Hay que irse, como sea.
III
Marta recogió en un maletín sus reliquias: fotos de la niñez, libros, y aquella cajita de cartón, manchada por el tiempo, donde guardaba, cerrado, el abanico chino, regalo de cumpleaños de la tía Ludgarda. “Anacronismos”, pensó Marta, “tal vez, años atrás, alguien soñó con volar, batiendo, como alas, dos abanicos de plumas, y hoy se viaja tan cómodamente en avión”.
En fin, su equipaje estaba lleno de recuerdos, hasta el punto de que ella misma lo encontró pesado. “Me llevo la vida entera en una maleta”, reconoció Marta, aunque estuvo renuente a dejar ningún objeto, por ridículo que pareciera.
Afuera del cuarto, como si se tratara de un velorio, la familia aguardaba por la hora en que debían llevarla hasta el aeropuerto. Andrea estaba presente, gracias a la benevolencia, de última hora, que mostró Ofelia.
En realidad, ella estaba feliz por el viaje de su hija. Con él la separaba de Andrea y al mismo tiempo la alejaba de los comentarios del pueblo. Ahora Marta se convertiría en otra de las tantas heroínas imaginadas en la opulencia de los Estados Unidos, desde la miseria de Cuba.
―Café ―dijo Ofelia, tendiéndole una taza caliente a Andrea. La joven dudó un instante, mirando a los ojos de la mujer, sin saber cómo negarse. Finalmente, aceptó por decencia.
―Gracias ―balbuceó Andrea, llevándose la taza a su boca, ante la mirada sarcástica de Ofelia, quien saboreaba el temor de la joven que tragaba el café como si fuese veneno.
―Está acabadito de hacer y en la cocina tengo más para todo el mundo ―murmuró Ofelia, con el aire conciliador que toman los rivales, después que logran separar a los amantes.
El resto de la familia levantó la vista esperando por su café. Ofelia recogió la taza de Andrea y regresó por más. Renato se veía silencioso y preocupado por la partida de su única hija.
“Es tan jovencita… y eso de irse sola”, se decía en silencio, después que las gentes lo felicitaban en el pueblo porque su hija tenía la oportunidad de huir de aquel infierno.
Nunca Renato confesó su temor, para no ir en contra de la euforia colectiva de tantísimas personas que anhelaban salir del país en busca de la tierra prometida que soñaban los del sur: El Norte. Pero lo cierto es que Renato se moría de tristeza al verla partir.
Los hermanos de Marta, por su parte, le entregaron la noche anterior toda una lista de pedidos: ropas y tenis de marcas, plantillas de sus pies, medidas de sus cinturas, incluyendo, además, las tallas de sus novias.
Andrea no pudo más y corrió hacia el baño. Cerró meticulosamente la puerta y empezó a vomitar el café de Ofelia. Todo le daba vueltas. Se incorporó, sosteniéndose del lavabo y se miró al espejo del botiquín. Estaba pálida, herida de muerte, presintiendo el vacío en que la dejaría Marta. Tenían la esperanza de reencontrarse, allá, donde dicen que los pájaros vuelan con voluntad propia. Sin embargo, la proximidad de la partida les restregaba una realidad amarga, imaginada, pero no vivida.
La proximidad
de la partida
les restregaba
una realidad amarga,
imaginada,
pero no vivida.
Andrea observó el cubo plástico lleno de agua que tenían en una esquina del baño y utilizó la mitad del contenido para limpiar su vómito. El baño se quedó con mal olor, pero no había más agua y como si se tratara de un delito, mojó sus manos en el cubo, pasándoselas por la cabeza, tratando de alejar las tensiones.
Finalmente, se llenó de valor y salió para enfrentarse, de nuevo, a la familia de su amante. Al salir, vio a Marta detenida en la sala, maletín en mano y dispuesta a partir.
Todos subieron al camión. El viaje se haría largo por los innumerables huecos de la carretera y el mal estado de las gomas del vehículo. Delante montaron Renato, de chofer, Ofelia y Marta. Andrea se acomodó en la parte trasera, junto al resto de la familia.
La noche era cálida y en cuanto salió el camión, el aire batió sobre los pasajeros agradablemente. Marta se veía segura, fuerte, como queriendo atrapar con sus ojos la última imagen del lugar en que nació y llevarla grabada en su memoria. Andrea estaba nerviosa y buscando relajarse; se detuvo a observar las carretas tiradas por caballos que llevaban como luz trasera una lámpara casera de kerosene, construida con una lata vieja; todo tipo de vehículo transitaba por la depauperada carretera Ocho Vías, desde un tractor hasta una bicicleta, conformando el espectáculo risible y deprimente, de una caravana que parecía andar tras la esperanza perdida.
Por fin llegaron al aeropuerto. Todos acompañaron a Marta hasta donde les fue posible. Ella entregó su maletín, luego los documentos, y finalmente, tuvo que pasar al salón de los pasajeros para desde allí abordar el avión que ya estaba en la pista. La separación fue aturdida. Marta trataba de acelerar el momento, pretextando que se le hacía tarde porque el joven que viajaría con ella ya estaba dentro.
Tal vez Andrea fue la única que tuvo presente el sentido del tiempo, la noción de la verdadera pérdida. Nadie más, ni la propia Marta, fue consciente de que ésta era una separación definitiva. Tal vez vendrían visitas posteriores, reencuentros, pero jamás volverían a convivir como familia. Andrea era la única candidata para sumarse a la aventura de Marta, pero ni la misma Ofelia se daba cuenta.
Marta dijo adiós por última vez, y miró a su familia como si quisiera fotografiar el instante de su partida en un breve segundo. Antes de volver el rostro, Marta sonrió al ver a Andrea en medio de sus hermanos: “Toda una familia”, pensó. Y sin más demora giró sus pasos hacia el pasillo que la llevaría hasta otro mundo.
Andando, el corazón le palpitó y la respiración se le volvió dificultosa por la ansiedad. “¿Qué hago yo aquí y todos mis seres queridos por allá? Esto es un disparate”, se dijo, en tanto avanzaba hasta la puerta que conducía al marco detector de metales. Parecía que la puerta quisiera encuadrar, de manera perfecta, a toda su familia que continuaba diciendo adiós.
Ya en el umbral, se fijó en que Andrea, llevando su mano a la boca, le tiró un beso. “Si digo que no me voy, me van a matar, después de todas las carreras que han dado conmigo y todo el dinero que ha puesto mi mamá”. Entonces, con un nudo en la garganta, encaminó sus pasos hacia lo desconocido.
Desde la terraza del aeropuerto, vieron elevarse el avión. Aún allí, la familia y Andrea continuaban diciéndole adiós a Marta; aferrándose todos a la última imagen del aeroplano perdiéndose entre las nubes, para demorar el regreso a casa y con éste, el comienzo de percibir su ausencia. Sin embargo, llegó el momento inevitable de virarse y enfrentar la realidad: ya ella no le pertenecía a ninguno de los presentes, ahora era la que faltaba de la familia.
Andrea se despidió de la familia de Marta y siguió su camino hacia la ciudad. Cuando estaba algo distante de ellos, escuchó el pleito de los hermanos disputándose el cuarto y la bicicleta de Marta. “El que se va es como el que se muere”, se dijo, mientras se secaba los mocos y las lágrimas.
Y allá, por el cielo, estaba Marta, preocupada porque no tenía llave alguna que abriese la puerta de un lugar donde descansar. Viajaba por el océano, apretando la cajita que contenía su abanico chino, como tratando de que éste no se abriese y saliera a volar.
Fragmento de La danza de los abanicos de Carmen Duarte, una novela publicada por la editorial Egales en 2006.
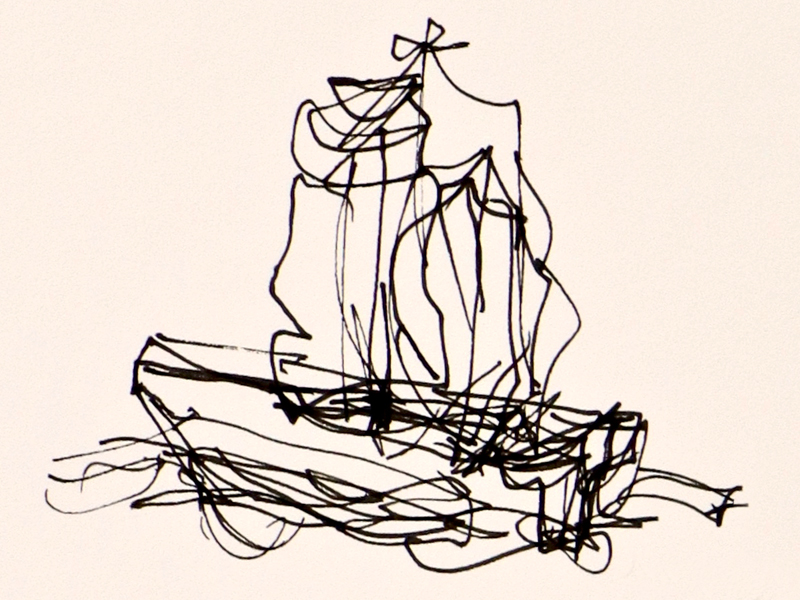
El barco que nos llevó a la guerra de Angola
En la década de los ochenta, lo que en apariencia era un apacible crucero familiar de lujo, con periódicas escalas en el tranquilo puerto de La Habana, servía como camuflaje perfecto para transportar tropas cubanas a Angola.











