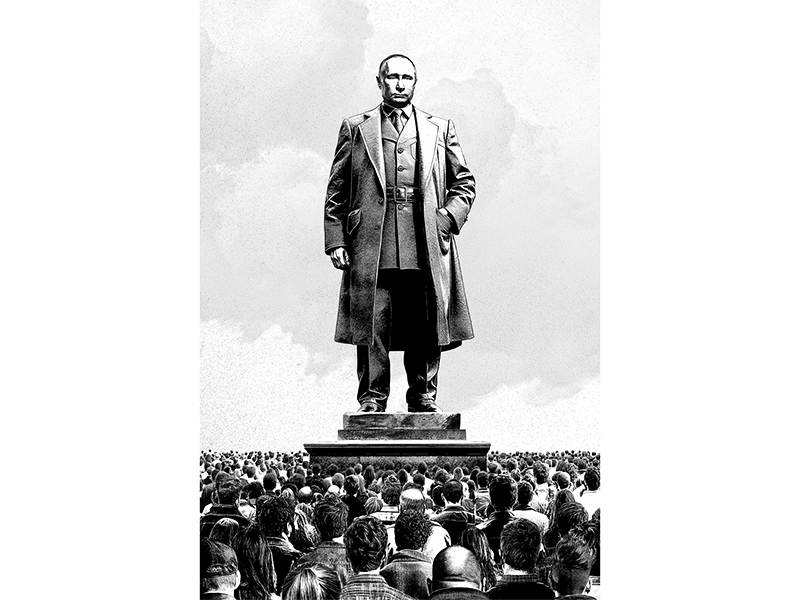“La situación de Zoila Chávez, madre del preso político cubano José Gabriel Barrenechea, se agrava rápidamente mientras las autoridades penitenciarias le niegan al periodista y profesor disidente la posibilidad de despedirse de ella en sus últimos días”.
Brevísima historia de un régimen nacional revolucionario en Las Antillas
Por José Gabriel Barrenechea
La Revolución de 1959 fue nacionalista, más que socialista. Lo último se vio obligada a serlo a instancias del contexto internacional en que triunfó, ya que de haberse dado veinte años antes se habría aproximado de manera natural a los países del Eje Berlín-Roma, no a Moscú.
El socialismo de los nacional revolucionarios de 1959 estuvo dado por su necesidad de conseguir apoyo externo, e interno, ante la magnitud de lo que se proponían hacer: desafiar la hegemonía de los Estados Unidos en Cuba, y en toda la región llamada por Martí de Nuestra América. En lo externo, declararse socialistas los pondría bajo la protección de la Unión Soviética, y les permitiría obtener su apoyo económico; en lo interno, una política de redistribución de la riqueza de corte socialista les permitiría arrastrar tras de sí, y de su programa nacionalista, a los grandes sectores sociales que se habían sentido excluidos durante la República.
En todo caso el socialismo, como control de la economía por el estado, ya formaba parte del programa nacionalista revolucionario cubano desde la anterior Revolución, la de 1933. Solo desde ese control los nacionalistas concebían posible resolver el principal problema de Cuba: nuestra fuerte dependencia económica a los Estados Unidos, que a su vez era la causa de nuestra dependencia política a Washington. Únicamente un estado fuerte, en control total de la economía, creían, podría imponerle las reglas del juego a los capitales americanos en la Isla, y a su vez permitirle a los cubanos negociar con mayor poder real a sus espaldas los acuerdos comerciales, financieros, aduaneros… entre los dos países.
El socialismo era para los nacionalistas revolucionarios, a posteriori del fallido Gobierno de los Cien Días, el medio para eliminar la dependencia económica y consecuentemente la política, no un fin en sí mismo. Esa visión, en menor o mayor medida, fue la de todos los gobiernos republicanos a partir de 1934, y condujo al elevado grado de control de nuestra economía por el estado durante los años cuarenta y cincuenta.
La diferencia entre el socialismo de los comunistas, y el de los nacional revolucionarios, se descubre en una tesis de Blas Roca, primer secretario del Partido Comunista desde los treinta hasta entrados los sesenta, repetida por él en múltiples ocasiones entre 1938 y 1944: En Cuba solo habrá socialismo cuando antes lo haya en los Estados Unidos.
Para Blas y los comunistas cubanos el socialismo era un destino, un fin en sí, que solo podría alcanzarse integrados en un sistema económico más amplio, no mediante el nacionalismo, interpretado como una traba; para los nacional-revolucionarios, en cambio, era solo un medio para alcanzar su fin: la eliminación de la dependencia económica y política a los Estados Unidos, para crear en Cuba una sociedad tan independiente y soberana como había sido la aspiración del nacionalismo cubano desde mediados del siglo XIX; cuando nuestros ancestros tomaron sus estándares de independencia y soberanía nacional nada menos que del aislacionismo americano de la época.
Analizado de manera racional, tras abstraernos de los sentimientos por la comunidad humana en que se ha nacido -el patriotismo-, nos es evidente que la asunción por los nacionalistas cubanos de los estándares del aislacionismo americano, para definir cuál era para ellos la medida aceptable de independencia y soberanía a tener la nación cubana, implicaba un enfrentamiento perpetuo del nacionalismo cubano con los Estados Unidos. Al menos mientras ese país continuara existiendo casi a la vista de nuestras costas, organizado según los mismos principios económicos, políticos, sociales o filosóficos adoptados por sus élites desde 1787. Porque dado el devenir histórico de ambos países, dada su cercanía, sus recursos naturales o demográficos, su situación geográfica, Cuba solo habría podido escapar al destino de convertirse en una pequeña economía subsidiaria de los Estados Unidos si estos nunca hubieran llegado a ser, si hubiesen desaparecido antes de nuestra separación de España, o si los cubanos hubieran logrado arrancar a la Isla de su lecho marino para arrastrarla a las antípodas de ese país. Lo cual, tan temprano como en 1901, Enrique José Varona ya había adivinado era en esencia “el proyecto” del entonces naciente nacionalismo revolucionario cubano.
Los nacionalistas cubanos se impusieron desde un inicio unas aspiraciones que nada tenían que ver con la realidad del archipiélago, de la sociedad, o de la época, que les había tocado en suerte. Sobre todo era irreal la aspiración a lograr un grado de industrialización y una diversificación de la economía cubana que, dado el devenir de la evolución paralela de ambos países vecinos, dados los recursos materiales del archipiélago cubano, dada la extensión de su población, etcétera, solo podía haberse realizado por la expresa voluntad de los americanos a impulsar esa industrialización y diversificación, en base a sacrificar sus propios recursos y posibilidades nacionales. A la vista de una nación que a finales del siglo XIX levantaba la mayor industria siderúrgica del mundo, Cuba únicamente habría desarrollado su industria básica si la Cámara de Representantes de la nación vecina hubiera apoyado ese desarrollo, a costa de los intereses de sus representados. Pero vayamos un poco más a la Historia concreta: Cuba solo hubiera podido desarrollar una industria refinadora del azúcar en la segunda mitad del siglo XIX, o los inicios del XX, si hubiera sucedido lo mismo de parte de la Cámara de Representantes, echando a un lado los intereses de los productores nacionales de azúcar de remolacha.
Ofuscados por su patriotismo, incapacitados para la abstracción en muchos casos, los nacionalistas revolucionarios cubanos no vieron -ni ven-, la irrealidad de sus aspiraciones. Así, al no alcanzar a concretar sus irreales ambiciones, que como hemos visto dependían de la voluntad ajena, e incluso de los recursos ajenos, los nacionalistas cubanos no aceptaron la necesidad consecuente de replantearse a la baja sus aspiraciones soberanistas, sino que insistieron cada vez con más ahínco en ellas, a la manera del niño consentido, que cree merecerlo todo. Lo cual, unido a ciertas acciones, y sobre todo gestos de los Estados Unidos hacia Cuba a partir de 1898, dieron lugar a un resentimiento anti-americano en aumento, que en definitiva conduciría al triunfo del nacional revolucionarismo en medio de la coyuntura de la caída de la tiranía de Fulgencio Batista en 1959.
Ya en el poder, los nacional revolucionarios no impulsaron de inmediato el programa socialista. A diferencia de la Revolución de 1933, que lo hizo al quinto mes, la de 1959 no nacionalizó grandes propiedades extranjeras hasta casi el año y medio de estar en el poder. Pero el programa nacionalista histórico, resultado precisamente de esa Revolución de 1933, incluía, además del control absoluto por el estado de la economía, la diversificación de nuestros mercados de exportación e importación, como un recurso paralelo para disminuir la Dependencia. Medida más moderada que el Gobierno Revolucionario que llegó al poder en 1959 sí adoptó casi de inmediato, a partir de la elección de Fidel Castro como primer ministro por el Consejo de Ministros.
Mas dados los enormes intereses americanos en Cuba, que no solo eran económicos, incluso esa política de romper poco a poco lazos en un intento de diversificación económica no podía más que crear suspicacias y animadversión de parte del gobierno y de buena parte del público de los Estados Unidos. Más que nada porque era evidente para todos en Estados Unidos que el único lugar fuera de su país en que a la Cuba de 1959 le cabía encontrar un mercado en realidad importante para su principal producto, el azúcar, era la Unión Soviética. Había, por demás, precedentes del otro día. En 1955 Batista había vendido a la Unión Soviética medio millón de toneladas, de las que tenía retenidas en almacenes desde la Zafra de 1952, y la incomodidad de los Estados Unidos ante esa transacción había sido tan diáfana, que las ventas no se repitieron mientras el general golpista permaneció aferrado a la jefatura del estado.
Tras un 1959 relativamente tranquilo, a inicios de 1960 el Gobierno Revolucionario se decidió a darle la razón a las suspicacias americanas, y llevar su programa de diversificación de mercados hasta sus últimas consecuencias al proponerle intercambios comerciales a la Unión Soviética. Moscú aceptó, y para colmo de males la condición pactada de usar el trueque, de azúcar cubano por petróleo soviético, tuvo el inconveniente añadido de perjudicar los intereses específicos de las petroleras americanas establecidas en Cuba, muy influyentes en Washington. Estas habían organizado un muy rentable negocio con la refinación en Cuba de su propio petróleo, y al ser obligadas por el gobierno cubano a refinar petróleo soviético perderían una parte sustancial de sus ganancias. Por lo que se negaron de plano a hacerlo. La administración Eisenhower, que en marzo no había emitido más que una discreta nota de protesta diplomática ante el anuncio de los futuros intercambios comerciales, pero que veía con preocupación ese acercamiento entre la isla situada convenientemente en su flanco sur, y sus archienemigos de la Guerra Fría, se puso de inmediato de parte de las petroleras. Ya con ese apoyo, y dada la obstinación del Gobierno Nacional Revolucionario en cuestiones de soberanía, sobre todo ante Washington, la negativa de las petroleras a refinar crudo soviético desató un proceso en escalada de respuestas, y contra respuestas, que terminó en la ruptura del verano de 1960.
Al llegarse a este punto ante el nacional revolucionarismo en el poder se abrían las siguientes posibilidades:
1 Una política de sustitución de importaciones como la que por entonces estaba en auge en América Latina, con el fin de alcanzar la autarquía económica.
2 Intentar hacer colapsar el sistema mundo de la época, para a partir del caos posterior construir un nuevo sistema de relaciones más igualitario… o al menos más igualitario en el sentido en que se interpretaba la igualdad desde La Habana -la igualdad siempre depende desde qué posición social, o geopolítica, se la mire.
3 Entrar en el sistema económico del Campo Socialista, con la misma estructura de producciones históricas cubanas, lo cual a fin de cuentas implicaba sustituir la dependencia a Washington por la dependencia a Moscú.
Las políticas cepalistas no funcionaron en Cuba, con mucha más razón que en el resto de Latinoamérica. Con un mercado más pequeño, y una mayor inserción en las cadenas de producción y valor global, con menos recursos explotables, no podía esperarse más de Cuba por el camino del cepalismo, cuando tales políticas dieron escasos resultados incluso en naciones como Brasil, México o la Argentina.
Subvertir el sistema de relaciones políticas internacionales se intentó desde el mismo 1959, con la exportación de guerrillas al que por entonces comenzaba a llamársele Tercer Mundo. No obstante, en un inicio esa exportación de guerrillas puede interpretarse como una continuidad y ampliación de la política exterior del periodo auténtico, que había hecho lo mismo en el área más restringida del Caribe. Es con la idea guevariana de multiplicar por todo el Tercer Mundo los desafíos del tipo Indochina -Viet Nam- a los Estados Unidos, al crear dos más, uno en África y otro en Sudamérica, que el intento toma ya el carácter de estrategia, propia solo del castrismo o nacional revolucionarismo cubano. No obstante, con el asesinato del Comandante Ernesto Guevara en Bolivia, en octubre de 1967, y con el consiguiente fracaso de la estrategia “tricontinental”, en no escasa medida por la acción de la Unión Soviética, esta posibilidad también terminó por cerrarse.
Durante los años siguientes a la muerte de Guevara, hasta mediados de 1970, Fidel Castro mantiene la esperanza en que con una gran Zafra conseguirá los recursos necesarios para un despegue autónomo de la economía cubana, sin necesidad de caer en la dependencia a Moscú. El fracaso de la Zafra de los Diez Millones, no tanto por el incumplimiento como por el despilfarro de recursos que implicó, solo le dejaran al nacional revolucionarismo cubano una solución: aceptar la naturaleza dependiente de la economía cubana, su necesidad de complementar a otra economía o sistema económico. Mientras, claro, esa economía a complementar no sea la de los Estados Unidos. Ese es el límite, porque para el régimen nacional-revolucionario sigue vigente la idea de que la dependencia económica a Estados Unidos implica necesariamente dependencia política a Washington, lo cual es absolutamente intolerable para el nacionalismo revolucionario.
Cuba pasa así a integrarse al sistema de división del trabajo creado alrededor de Moscú, como una economía menor, complementaria de la soviética. No obstante, el momento en que esto ocurre, exactamente el 23 de diciembre de 1972, cuando entre Moscú y la Habana se firman los acuerdos que según Fidel Castro no tienen precedentes en la historia de la humanidad por su generosidad, no puede considerarse como aquel en que termina la Revolución. Más exactamente es aquel en que tras alcanzar el pico revolucionario el proceso nacionalista comienza a perder potencia movilizadora de la nación… aunque muy lentamente.
Sin lugar a duda el socialismo ha venido sustituyendo al nacionalismo como el núcleo de la ideología del régimen desde la ruptura con los Estados Unidos, en 1960. El socialismo, que como hemos visto era únicamente una herramienta del nacionalismo: el recurso que le permitía a la élite nacional revolucionaria controlar la relación externa, y ganar apoyo interno, sube de estatus cuando el régimen se ve obligado a acercarse al campo socialista. Sin embargo, la élite dirigente con Fidel Castro y Ernesto Guevara al frente -no así Raúl Castro-, se resiste a subordinarse a Moscú. Como hemos explicado más arriba, durante todos los sesenta el régimen trata de provocar una cadena de revoluciones en el llamado Tercer Mundo, que les dé la oportunidad de imponer su juego no solo al llamado mundo libre, sino incluso al socialista -en un colapso mundial como el soñado por la élite nacional revolucionaria cubana es poco probable Moscú hubiera conseguido no ya imponerse como el centro del nuevo sistema mundo, sino incluso salir indemne.
El fracaso de la estrategia guevariana de “los muchos Vietnams”, primero, y después de la Zafra de Los Diez Millones, no le dejan al régimen otra opción que subordinarse a los intereses y sobre todo a la ideología de un mundo ajeno, centrado en una capital lejana, física y culturalmente, Moscú. Pero solo en apariencias, porque en lo profundo el motivo dominante, casi único del nacionalismo cubano, sigue muy activo: el complejo contraste de amor-odio con los Estados Unidos. Incluso en los años de más aparente fidelidad al marxismo-leninismo, entre 1976 y 1986, lo que en realidad anima al régimen, lo que le garantiza su fuerza movilizadora incuestionable entre las masas, es el motivo central y único del nacional-revolucionarismo cubano. De hecho la política exterior cubana entre 1972 y 1989, aunque en muchos aspectos y problemas se subordina a la soviética, pone como límite sagrado el no abandono de su enfrentamiento al imperialismo yanqui, “por los caminos del mundo”.
En gran medida el nacional-revolucionarismo cubano lo que hace es descargarse de, primero, la administración del país al dejarla en manos de una burocracia copiada de la soviética, y segundo, de una multitud de problemas de política exterior al dejarlos en las de la cancillería moscovita, para así concentrarse en su guerra de baja intensidad contra el poder global de los Estados Unidos, ahora que ante él se abre la posibilidad de aprovechar los inmensos recursos de la Unión Soviética. La intervención en Angola, sin haberse buscado antes el visto bueno de Moscú -probablemente los soviéticos no la apoyaron en un inicio no tanto porque rompía con su política exterior de distensión, sino porque nunca creyeron que el régimen cubano fuese capaz de hacer lo que hizo en Angola-, o el nuevo intento de Fidel Castro de hacer colapsar al sistema mundo, al tratar de convencer a los tres grandes deudores del mundo de negarse a pagar, ya en la década final del campo socialista, y con Gorbachev al mando de los destinos soviéticos, dejan clara una realidad: tras la gruesa armazón de acero prestada por la Unión Soviética, el nacional revolucionarismo cubano sigue muy vivo, y es quien de hecho le da su vitalidad al régimen revolucionario.
Sin embargo, el sistema de división internacional del trabajo alrededor de Moscú no sería eterno. A partir de 1989 comienza su “desmerengamiento”, al decir del propio Fidel Castro, que con la imagen explicita lo que dicho sistema significó para la Cuba del periodo 1973-1989: una fuente cuasi ilimitada de “merengue”, para mantener las muchas intervenciones africanas o latinoamericanas de la época, o el intento exitoso de hacer rivalizar a los sistemas de salud y educación cubanos con los mejores a nivel global.
En esta nueva situación, con la certeza de que por el camino de la sustitución de importaciones no había futuro, y ya sin las energías revolucionarias para reintentar hacer colapsar al sistema mundo, el gobierno cubano, que durante los “maravillosos años soviéticos” no había vuelto a protestar por el “Bloqueo”, comienza a enviar resolución tras resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin inmediato de lograr una condena de las sanciones de los Estados Unidos.
Las condenas casi universales se consiguen, pero en los noventa, tras el colapso interno del mundo soviético, los Estados Unidos son el hegemón indiscutible del planeta, y el Exilio cubano ha conseguido imponerse como el más importante actor en la política americana hacia Cuba. En consecuencia, más que relajar o eliminar el Embargo, la respuesta de Washington a las anuales resoluciones de las Naciones Unidas es la articulación jurídica del mismo por el Congreso, y la explicitación de las condiciones que deberán cumplirse en Cuba para su desaparición. Si los cubanoamericanos no están dispuestos a ceder en un momento tan crítico para La Habana, en que parece el régimen va a caer de un momento a otro, a parte del Establishment político le resulta imposible creer en las nuevas intenciones de Fidel Castro de convivir con ellos; alguien que saben es, y será, mientras viva, su archienemigo desde la Hispanidad.
Lo evidente, y no solo para el Establishment político de los Estados Unidos, es que si bien ante la gravísima crisis de inicios de los noventa Fidel Castro ha tenido que admitir ese intento de acercamiento a los Estados Unidos, en paralelo no ha dejado, ni dejará, hasta su salida del poder en 2006, de intentar encontrarle sustitutos al mundo soviético, como en una Iberoamérica unida o en la República Popular China. Salta a la vista, por tanto, que su intención verdadera con sus anuales campañas ante la Asamblea General de Naciones Unidas no ha sido el lograr que Washington le levantara el Embargo. Sólo victimizarse, para llamar la atención de la solidaridad del resto del mundo.
Para Fidel Castro el aparente intento de abrirse a los Estados Unidos es solo un recurso para ganar tiempo, hasta que el mundo, adivina él -con innegable acierto-, retorne a la multipolaridad, y vuelva a abrirse la oportunidad de integrarse a un nuevo sistema de división del trabajo, autónomo del centrado en Washington; un nuevo sistema interesado por razones ideológicas en usar a Cuba como una vitrina de sus logros ante Occidente. De que esa es la verdadera intención, y la real estrategia de Fidel Castro, da cuenta que no solo intenta encontrarle sucedáneos a la Unión Soviética, sino incluso sale a crearlos, como en el caso de la Venezuela de Hugo Chávez: una creación evidente de los órganos de inteligencia cubanos, a cuya disposición ha puesto todos los recursos y contactos que aún conserva el país; bajo su estricto control, no obstante.
La Revolución nacionalista continúa en los noventa -aunque con sus energías muy mermadas. El gobierno, encabezado todavía por Fidel Castro, si bien parece reconocer la necesidad para Cuba de volver a la dependencia económica del vecino “yanqui”, en verdad solo está tendiendo una cortina de humo para ganar tiempo. No obstante, al hacerlo asume de paso algunas decisiones que entran en contradicción con la esencia del proceso nacional revolucionario, como la de abrirse a las emigraciones. Con ello desvirtúa la concepción de la nación como un ejercito cruzado enfrentado al imperialismo americano por los caminos del mundo, hiere de muerte al nacional revolucionarismo.
No obstante, a Fidel Castro lo sustituye en 2006 su hermano Raúl Castro, en un oscuro proceso de sucesión que más se asemeja a un golpe de estado, y con él, el intento de acercamiento a los Estados Unidos deja de ser parte de un rejuego para convertirse en el núcleo de la política del nuevo régimen. Nuevo, porque en este momento termina el nacional revolucionarismo, y toma el poder aquel aparato burocrático modelado del soviético al cual a partir de 1972 se le había permitido hacerse con la administración del país, aunque bajo el control del líder carismático -Max Weber sostiene que en una economía moderna el empresario es el único contrapeso al poder anquilosante de la burocracia, y aquí me atrevo a afirmar que en un sistema socio-económico como el cubano el único contrapeso a ese poder es la existencia del líder carismático.
Si en los inicios de los setenta el régimen nacional revolucionario había admitido la imposibilidad de la economía cubana de vivir por su cuenta, y por tanto la necesidad de economías principales complementarias, aunque sin aceptar que ese lugar lo ocuparan los Estados Unidos, ahora Raúl Castro da el paso definitivo que su hermano Fidel nunca hubiese dado -Fidel Castro, apartado del poder y ya con sus fuerzas intelectuales muy mermadas, dejó clara su oposición al acercamiento obamista desde su mismo comienzo. A partir de 2006 la dictadura de la burocracia “soviética” admite que solo le queda reinsertarse en el sistema de relaciones económicas centrado en los Estados Unidos, como una economía subsidiaria suya. Para evitar la tan temida dependencia política está ella, la burocracia, que así justifica su existencia por los siglos de los siglos, al auto designarse como la salvaguarda última de los “sagrados y más genuinos” intereses de la Nación.
El Raulato y su heredero, el Canelato, encabezado por ese buró con zapatos que es el señor Miguel Díaz-Canel, dan en la idea de que pueden gestionar la dependencia económica a los Estados Unidos, al a pesar de la relación en lo económico, que solo puede ser de dependencia, imponerles desde lo político una radical limitación a su interferencia en nuestros asuntos. O sea, regresan al nacionalismo previo a 1960, en su creencia de que una élite política comprometida con los intereses de la Nación puede, mediante un control estricto de la economía, evitar las consecuencias políticas de la dependencia económica a los Estados Unidos.
La dificultad está en que ni los cubanoamericanos, con su elevado control de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, ni parte del Establishment económico y político americano, aceptan esa mediación de la burocracia post-revolucionaria, heredera declarada del régimen político que obligó a emigrar a unos, y empeñada en imponerle a la inversión en Cuba unas condiciones tan poco atractivas como si se tratara de un país infinitamente más interesante para ella. Como por demás esa burocracia y sus representantes carecen del atractivo, o el carisma necesario para atraer a nuevos mecenas sustitutos de la Unión Soviética, o la habilidad y los recursos para crear nuevas Venezuelas, en un mundo que, sin embargo, ha retornado de a lleno a la multipolaridad predicha por Fidel Castro, el país ha quedado sin alternativas, estancado o más bien en un proceso de abrupta involución económica, demográfica o cultural.
¿Cómo superar esta situación? Solo mediante la eliminación del régimen burocrático, para nada eficiente, excepto por desgracia en cuanto a su propia conservación.
* Fuente: https://rebelion.org/brevisima-historia-de-un-regimen-nacional-revolucionario-en-las-antillas/
El papel de la oposición interna en Cuba
Por José Gabriel Barrenechea
Un grupo de opositores de probada trayectoria dentro y fuera de Cuba, entre los que cabe mencionar a Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles o Camila Acosta, intentan llevar el debate hacia la necesidad de destinar lo fundamental de nuestros recursos escasos a crear un movimiento opositor fuerte y estructurado, de masas, al interior del país.
Hablemos claro. Si algo han demostrado más de cuatro décadas de oposición pacífica dentro de Cuba es la imposibilidad de articular un movimiento opositor de masas a su interior. Quienes llevamos años en la oposición interna sabemos lo que sucede cuando usted decide ponerse a la obra en ello: te rodearán de agentes encubiertos de la Seguridad del Estado, no solo para estar al tanto de cada uno de tus pasos y planes, sino sobre todo para promover sutilmente las diferencias dentro de tu movimiento, multiplicar las suspicacias de los unos con los otros, hacer imposible ponerse de acuerdo dentro de él, y finalmente provocar su implosión; llamarán a contar a cada nuevo individuo no ya que se una al movimiento, sino que dé señales de estar dispuesto a hacerlo, lo acosarán a él o a las personas a su alrededor, lo expulsarán de su trabajo, le denegarán la licencia para hacerse de un emprendimiento privado… hasta hacerlo desistir y alejarse; por último, si es que insistes o comienzas a tener algún éxito en tu propósito, se enfocarán en ti, organizador, limitarán tu libertad de moverte, o incluso te meterán preso, si no aceptas el exilio.
Cuba es todavía una dictadura totalitaria, con un eficientísimo sistema de represión profiláctica. Incluso en las Democracias Populares, esa forma diluida de totalitarismo de la Europa del Este, donde en primer lugar nacionalismo y socialismo iban en direcciones contrarias, al resultar este último una imposición del Ejército Rojo, donde se permitían otros partidos, la policía secreta nunca fue ni muy leal ni tampoco muy eficiente —no lo digo yo, sino los informes del KGB—, el pequeño negocio estaba ampliamente permitido desde los 60… aun allí solo en el caso polaco se dieron las condiciones para el surgimiento de un movimiento opositor articulado, de masas, alrededor de un sindicato y de la poderosa Iglesia católica. En todos los demás países fueron las élites gobernantes quienes se rindieron ante los primeros movimientos espontáneos en las capitales este-europeas, surgidos tras la renuncia expresa de Gorbachov a intervenir en su esfera de influencia.
Imaginar un movimiento opositor articulado, de masas, dentro de Cuba, capaz de llevar adelante acciones masivas, planeadas y coordinadas, mientras impere el totalitarismo, y en específico el control de la Seguridad del Estado, y la disposición de todas las instituciones armadas a reprimir cuando se les dé la orden, es solo un sueño.
Por otra parte, debe advertirse que el probable surgimiento de ese movimiento de masas, con un liderazgo claro, no es tampoco necesariamente el principio del fin del régimen. Venezuela y Nicaragua así lo demuestran. La realidad es que, dado el grado de control social al que puede acceder fácilmente el estado contemporáneo, es cada vez más difícil derribarlo “desde abajo”. En Europa del Este, como hemos mencionado más arriba, fue la decisión de Moscú, y la posterior división y renuncia a luchar de las élites gobernantes, quienes dejaron caer a los regímenes totalitarios socialistas.
En Cuba, sin embargo, las condiciones son muy distintas a las de Europa del Este. Como ya hemos señalado, en esas naciones el socialismo iba en dirección contraria del nacionalismo, una ideología siempre más atractiva para el corazón humano. Acá, por el contrario, desde la anterior Revolución de 1933, en los imaginarios políticos e intelectuales, pero también populares, se ha identificado al socialismo como imprescindible para mantener un estado nacional con el elevado grado de independencia política y soberanía al cual siempre ha aspirado nuestro nacionalismo, desde que tomó prestadas sus ideas de la independencia y la soberanía nada menos que del aislacionismo americano del siglo XIX.
No nos engañemos, el régimen es más probable que sea derribado por movimientos espontáneos, y no por uno coordinado previamente, de masas. La comparación entre el 11J y el 15N así lo demuestra: el movimiento preparado no llegó ni a poner a un individuo en las calles, mientras que el espontáneo le arrebató por algunas horas el control de éstas al régimen.
Mientras el régimen no se atreva a iniciar lo que un sector de la oposición, y casi todo el exilio, descalifica como cambio “fraude”, un cambio que relaje la eficiencia de su sistema represivo profiláctico, ya sea por necesidad de lavarse la cara al pasarse a una represión más convencional, “post-facto”, o porque las medidas tomadas impliquen en los represores un relajamiento ideológico y en sus relaciones de fidelidad al poder central —ya ocurre—, la oposición interna solo puede tener las siguientes funciones: distraer parte de la atención del régimen sobre nosotros, y así darle la oportunidad a los movimientos espontáneos surgidos desde el sector que no ha asumido una actitud política opositora transparente; servir de ejemplo y fermento moral, como personas que viven “en la verdad” y no en la mentira gubernamental, al decir de Václav Havel; intentar organizar a las masas en caso de sublevaciones espontáneas, para convertirlas en movimientos políticos eficientes, capaces de tomar el poder; apoyar, o al menos no dirigir lo esencial de los ataques a las propuestas reformistas desde dentro del régimen.
Debe mantenerse el esfuerzo para organizar ese movimiento soñado, ideal, al interior de Cuba. Pero no como la dirección principal de nuestro activismo y el destino prioritario de los recursos escasos. Solo para mantener vivo el activismo al interior de la isla, además de para distraer la atención del aparato de vigilancia del régimen de las muchas tendencias al pluralismo, en desarrollo a lo profundo de la sociedad cubana actual.
El embargo, un asunto entre cubanos
Por José Gabriel Barrenechea
La pregunta de si el embargo de los Estados Unidos es la causa de la actual situación económica y financiera de Cuba no tiene una respuesta simple. La ineficiencia del socialismo cubano, mucho mayor a la de cualquier otro socialismo leninista, y la tendencia del régimen a no pagar sus deudas, incluso cuando podía, explican en parte esa situación. No obstante, es evidente que el embargo sí tiene repercusiones importantes en la misma, porque, si no, no se explicaría la insistencia en conservarlo.
Nadie se empeña en usar un recurso que el contrario utiliza exitosamente para victimizarse, y descalificarte, a menos que en el cálculo general de ganancias-pérdidas el saldo percibido sea positivo. A fin de cuentas, si el suelo y las producciones de Cuba, un pequeño archipiélago sin grandes recursos naturales, valen algo, es por nuestra vecindad a los Estados Unidos. Un país de cuya economía, la cubana ha sido complemento desde el siglo XVIII, cuando un subproducto de nuestra producción de azúcar, las mieles, se convirtió en materia prima para la producción del ron de Nueva Inglaterra.
La dependencia económica de Cuba a los Estados Unidos es tal que, tras la ruptura de 1960, el régimen solo ha conseguido sacar al país de la crisis al venderse como el aliado ideal de todo aquel dispuesto a sufragar al ineficiente socialismo cubano por tal de molestar a nuestro vecino. Cuba ha conseguido sobrevivir a más de sesenta años de desconexión con los Estados Unidos, su economía complementaria natural e histórica, al buscar el apoyo económico, políticamente interesado, de los enemigos abiertos o solapados de ese país. Porque la realidad es que, más allá de la cercanía a los Estados Unidos, Cuba tiene poco que ofrecer a otras economías, y tampoco puede vivir autárquicamente.
Pero la conservación de ese embargo —que, recordemos, no es la causa única de la actual situación cubana aunque influye en ella —, ¿al interés de quién responde? Contrariamente a la creencia generalizada en Latinoamérica, el embargo no se conserva por el interés del público o de la clase política de los Estados Unidos. Si así fuera, a la manera de Vietnam, hace mucho que habría desaparecido.
A diferencia de los tiempos de la Guerra Fría, cuando tanto los políticos de un partido como del otro apoyaban las medidas de castigo contra la isla vecina que se había atrevido a aliarse a su archienemigo, la Unión Soviética, desde los años noventa ha habido en la política americana una tendencia a establecer un modus vivendi con el régimen cubano. Si ello no ha sido posible es por la existencia de un importante y muy activo exilio cubano en los Estados Unidos, el cual, a diferencia del vietnamita, ha sabido hacerse con una influencia desproporcionada en la política americana. Considérese que, si bien los cubanoamericanos no llegan al 0,8% del censo, tienen una representación de casi un 2% en el Congreso, con tres senadores, y siete representantes.
Fue el exilio, con sus relaciones y su habilidad política para imponer sus intereses, quien en los noventa no sólo consiguió conservar el embargo sino incluso que su abrogación quedara en manos únicamente del Congreso, en razón de determinadas condiciones que deberá cumplir cualquier futuro gobierno cubano. Y todo ello, a pesar de la idea extendida dentro de la clase política americana de que un régimen como el cubano tiene sus ventajas, como las de controlar con mayor eficacia los flujos de drogas y de emigrantes, en una isla casi a la vista de sus costas.
Desengañémonos: desde el final de la Guerra Fría, el diferendo no es entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, como pretende el régimen, sino entre el exilio y ese régimen totalitario establecido sobre la limitación de derechos civiles, políticos y económicos a los cubanos. Diferendo precisamente por conservar o eliminar esas limitaciones, dentro de una sociedad transnacional o transfronteriza cubana cada vez más interconectada, y en la que, por ejemplo, las remesas de los exiliados representan la principal entrada económica para más de un tercio de las familias de la isla, y casi todo el capital con el que se inician los emprendimientos privados.
El embargo es hoy el único recurso eficaz de presión en manos de un significativo y en aumento porcentaje de cubanos que, inconformes con la situación en Cuba, y sobre todo con las limitaciones económicas y políticas en un sistema totalitario, han terminado por poner mares de por medio entre ellos y su patria. Algunos cuestionarán ese uso “poco” patriótico del embargo, pero a quienes lo hagan cabe preguntarles: ¿quién es menos patriota, quien priva de derechos a sus compatriotas o quien sin derechos en su patria trata de conseguirlos de vuelta por las escasas vías abiertas ante él?
A pesar de la evidencia de que hace mucho que el exilio es el único apoyo importante dentro de la política americana a la conservación del embargo, La Habana insiste en tratar su eliminación como un asunto exclusivo entre las cancillerías de los dos países. Esto impide la solución de un problema vital para Cuba, solo porque el régimen se niega a reconocer al exilio como una parte de la sociedad transnacional cubana y un interlocutor válido. Algo cada vez más iluso, dada la proporción creciente de la población exiliada dentro de la sociedad transfronteriza cubana y su importancia tanto en la economía isleña como en la política de los Estados Unidos.
La comunidad internacional debe entender que solo será posible eliminar el embargo cuando el régimen acepte a su exilio como un interlocutor válido, y tenga en cuenta sus reclamos, porque está en sus manos cambiar la política de Washington hacia la Habana. En un final no se podía privar a los cubanos de derechos en su país, darle a los inconformes como única salida el emigrar, y a la vez esperar que al acumularse por millones esos excluidos no terminaran por controlar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora hay que tratar con ellos, si de verdad se desea reconectar a Cuba con su mercado natural e histórico.
Los nuevos bárbaros
Por José Gabriel Barrenechea
La disputa de Inglaterra y Francia por el dominio de los mares, durante todo el siglo XVIII, es uno de los epígrafes imprescindibles en toda Historia Universal escrita, según el discurso hegemónico de los centros de poder global, incontrastables hasta hace muy poco. Según tal discurso, ese diferendo centenario, que venía desde las postrimerías del siglo XVII, terminó con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, su posterior confinamiento en la Isla de Santa Elena y la conversión de los océanos y mares del planeta en un mare nostrum británico, durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Sin embargo, si se es respetuoso con la verdad histórica y no solo nos dejamos llevar por la narrativa del vencedor, se debe admitir que ese dominio británico de los mares se consiguió una década antes, en Trafalgar, donde no solo se enfrentaron las marinas francesa e inglesa, sino también la del Imperio Español, la cual en la segunda mitad del siglo XVIII, y hasta Trafalgar, fue comparable a la francesa y solo cedía a la inglesa a nivel global.
En verdad la disputa anglo-francesa por el control de los mares, y consecuentemente del mundo, desde fines del siglo XVII, se superpuso a una anterior, que la precedía un siglo, entre Londres y el Imperio Español. No puedo aquí abundar en detalles, dadas las características del lugar desde donde escribo este trabajo, pero la realidad histórica es que el dominio anglosajón del mundo, desde principios del siglo XIX hasta todavía hoy, no se consiguió solo al derrotar a Francia, en la llamada Segunda Guerra de los Cien Años, sino sobre todo al lograr desintegrar al Imperio Español en un conglomerado de entidades políticas en teoría independientes (aquí incluyo a España misma), altamente inestables, que Londres y más tarde Washington convirtieron en dependencias económicas suyas, o, como se decía hace algunos años, en neocolonias. Fue en gran medida sobre esas dependencias que el mundo anglosajón pudo reordenar el Sistema Mundoa su favor, y convertirse en su Centro indisputado, al acarrear tras de sí a los restos del Imperio Español, y aportarlos como Periferia.
Hoy, por cierto, somos todavía dependencias de ese mundo anglosajón, incluso en casos extremos como Cuba, que se ha propuesto dejar de serlo, pero al precio de renunciar a vivir como una nación de su tiempo según los estándares de vida del mismo. En un final no puede interpretarse de otro modo el continuo lamento del régimen cubano de que sin relaciones económicas normales con los Estados Unidos (a pesar de mantenerlas con todo el resto del planeta) el país no podrá acceder al desarrollo, y su destino es necesariamente el presente proceso de haitianización en que vivimos.
No obstante, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, sobre todo a partir del salto al desarrollo de China en los últimos 40 años. Aunque el mundo hispano, sobre todo el de este lado del Atlántico, continúa en el papel de dependencia, de periferia del Sistema Mundo nacido en las ciudades italianas del Renacimiento, el resurgimiento de China ha permitido cierta libertad de movimientos a las naciones hispanas, al poder aprovechar a su favor las diferencias entre las grandes potencias que se diputan la hegemonía del mundo. Pero esa mínima ventaja solo existirá mientras la disputa se mantenga. Los hispanos debemos preguntarnos qué sucederá con nosotros, y nuestro lugar en el mundo, si, como parece, China termina por desplazar a EE. UU. como hegemón global.
Lo ocurrido desde la primera década de este siglo, cuando el boom de las materias primas trajo a América Latina una era de relativa prosperidad, hasta la actualidad, con industrias como la acerera latinoamericana a punto de desaparecer ante su incapacidad de competir con las gigantescas capacidades industriales chinas, nos da una visión poco favorable. En sus relaciones con China, las naciones hispanas han retomado su viejo papel de dependencias económicas, de suministradoras de productos de bajo valor agregado.
Algo más ha cambiado: la demografía. Si en la época en la que se escribió el ensayo Nuestra América al sur del Río Bravo habitaban menos personas que en la Francia de entonces, y mucho menos de la mitad de la población de los Estados Unidos contemporáneos de José Martí, hoy el potencial humano de los remanentes del Imperio Español es claramente superior al de los anglosajones en nuestro hemisferio. Si hacia 1889 la población de los EE. UU., casi diez veces superior a la mexicana, hacía creíble la posibilidad de que los anglosajones desplazaran de México al tipo hispano al inundar a la antigua “Nueva España” con “viejos americanos” e inmigrantes europeos anglicanizados, hoy, si pretendiéramos representar al humano típico del Hemisferio Occidental, el tipo humano más habitual en él, la selección justa y apegada a la realidad sería producto del primer melting pot de la modernidad, esa mezcla de indígena, africano y europeo, sobre todo meridional, que nació en las tierras americanas, y hasta españolas del Imperio Español. Tierras virreinales, o de Capitanías Generales y Presidios, en las que, a diferencia del mundo colonial anglosajón o francés, la mezcla fue la norma.
Al presente el “americano”, el emigrante o descendiente de los emigrantes anglosajones originales, y el emigrante europeo continental convertido a los valores y a la cultura anglosajona, no representan un peligro real para el mundo hispano, y es ya poco creíble que lleguen alguna vez a desplazar de Quito, Ciudad de México o incluso Buenos Aires al hispano, como era potencialmente posible en tiempos de José Martí. Es el hispano quien amenaza con desplazar a aquel de la parte norteña de nuestro hemisferio, sobre todo de los EE. UU., en donde se ha convertido nada menos que en la primera minoría nacional.
Si la pervivencia de alguna cultura está hoy amenazada en el Hemisferio Occidental no es la hispana, sino la anglosajona. Los intentos actuales de los EE. UU. de regresar al aislacionismo decimonónico, para mantener la pureza de lo anglosajón fronteras adentro, y con el fin de evitar en lo concreto la creciente influencia de lo hispano, están condenados al fracaso. Al menos si no ocurriese un giro dramático de las circunstancias presentes, o mediatas, como por ejemplo un inesperado incremento de los índices de natalidad entre la comunidad “blanca” de los EE. UU.
Esa constatación de la irrealidad de regresar al aislacionismo decimonónico ha motivado que dentro del republicanismo estadounidense hayan surgido otras visiones del asunto, que proponen no la exclusión de los hispanos, sino más bien ganarlos a su cultura y valores, por lo menos en cuanto al minarquismo y al conservadurismo. Propuesta no tan irreal en lo segundo, dada la natural tendencia de nosotros los hispanos a lo conservador, aunque un tanto más difícil en lo del minarquismo, dada nuestra inclinación más bien hacia el paternalismo y el clientelismo político. En todo caso, el avance de las Iglesias protestantes en el tradicionalmente católico mundo hispano, durante los últimos cien años, demuestra que la transculturación de lo hispano hacia lo anglosajón no es imposible. Difícil, sin duda, pero no irreal.
Pero independientemente de que sea posible, o no, convertir al hispano a los valores de la libertad de los anglosajones, en el mundo presente, a menos que se dé un cambio radical de las circunstancias presentes, los aislacionismos y la pretensión a mantener la pureza étnica no llevan a ninguna parte. El mundo de hoy, aunque no abandone del todo la anterior tendencia globalizadora, se dirige, en el contexto de la lucha por la hegemonía del mundo, hacia la integración de bloques económicos supranacionales y el mantenimiento de zonas de influencia bastante exclusivas por las tres o cuatro grandes potencias que se disputan la hegemonía global (China y EE. UU.), o por lo menos pretenden mantener su soberanía al mayor nivel posible (Rusia).
A esta imposibilidad de los EE. UU. de replegarse sobre sí mismos, y de conservar la pureza étnico-cultural anglosajona, se suma la imposibilidad de los pueblos hispanos de alcanzar una unión política o económica mínimamente efectiva. Ni los sueños de hacer resurgir al Imperio Español, desde la derecha, sin sentido después de que España prefiriera hacerse europea, y muchísimo menos los de la izquierda, de unir a la América Latina en el bolivariano, tienen realidad en el presente y en el futuro inmediato.
Como más de un observador atento de la realidad ha escrito desde fines del siglo XIX, existen “Américas Latinas”, pero no algo como una América Latina. Desengañémonos, lo que unía al mundo hispano era su pertenencia al Imperio Español. Originado el mundo hispanoamericano en la voluntad de un lugar ajeno, la España de Isabel y de Fernando, y establecido sobre una variedad de realidades geográficas y culturales previas, tras su separación de España el mundo hispano solo podía avanzar hacia la disgregación, y en general hacia una evolución divergente. Concebido como unidad económica el Imperio Español, a sus partes, convertidas de la noche a la mañana en unidades “independientes”, solo les quedaba buscarse otro supra sistema nacional al cual integrarse y subordinarse, al llegar de últimas y sin mucho que ofrecer.
Incluso hoy no hay mucho de común entre un boliviano del altiplano, un uruguayo o un dominicano. Lo que hay de común entre ellos procede de su pertenencia previa al Imperio Español, pero también, por qué negarlo, de la influencia uniformadora del mundo anglosajón, en especial de los EE. UU., sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo.
No existe algo así como una “civilización latinoamericana”. Esa octava civilización, criatura de Huntington, solo cumple un objetivo: justificar la posición aislacionista del autor de Conflicto de civilizaciones, al menos con respecto al sur del hemisferio. De haber sido consecuente con su interpretación, Huntington, que reconoce la religión como factor fundamental al delimitar las civilizaciones, habría tenido que hablar de cristiandad, tal civilización incluiría a su Occidente, a su América Latina, y a la cristiandad ortodoxa, como no tiene problemas en hacer con el mundo islámico, en cuya civilización reúne sin escrúpulos a sunitas y chiitas. Es más que evidente la intención de Huntington de reservar a Occidente como una civilización hecha a la medida de los EE. UU., en la cual se ha incluido a las naciones que no representan un peligro migratorio para su país, no tanto a las que con ellos comparten (como afirma Huntington), desde hace mucho, ciertos valores y caracteres comunes. Si eso fuera cierto, si por ejemplo fuesen los valores comunes de gobierno democrático los que han trazado la delimitación de Occidente, Costa Rica, con más de 80 años sin autoritarismo, merecería pertenecer a él con mucha más razón que España, o Portugal, donde la democracia no alcanza todavía la media centuria. No hablemos de lo forzado de incluir en Occidente a los EE. UU. o Gran Bretaña, con siglos de tradición democrática establecida, junto a Alemania o Austria, donde todavía esta no llega al siglo, y de hecho fue impuesta desde afuera, tras la derrota de la Alemania Nacional Socialista en 1945.
Los EE. UU., sobre todo los conservadores, están obligados por la necesidad histórica a mirar hacia la América hispana, que a su vez lo está a mirar hacia los EE. UU. Estos últimos porque, en el “brave new world” que parece estar conformándose, ya no peligraría su idiosincrasia, su ser, a nivel más o menos superficial, como hoy ocurre ante el hispano, aunque tan cristiano como ellos, y con el cual comparte tantos otros valores, costumbres o interpretaciones de la realidad, como por ejemplo el conservadurismo o la escasa afinidad por el wokismo, sino de una manera fundamental, al amenazar con convertirlos en una potencia secundaria, y hasta penetrada de una manera radical por la muy diferente civilización extremo-oriental, hasta los niveles imaginados en Blade Runner o El hombre del castillo de la colina. Por su parte, la América hispana necesita mirar hacia EE. UU. porque solo al convertirse en los pueblos bárbaros del siglo XXI que vienen a traer sangre nueva al viejo Imperio “Americano” podrán aspirar con realismo a superar el estado de dependencia crónica, y consecuente limitación de sus capacidades, que les dejó su desconexión apresurada al sistema político y económico, en el cual en todo caso se constituyeron en unidades: el Imperio Español.
A los hispanoamericanos solo nos queda penetrar y fundirnos con la cultura estadounidense para crear un nuevo humano que con mayor propiedad merezca ser llamado “americano”, aunque con sus variaciones naturales según la latitud o el devenir histórico de su particular ubicación geográfica. Un americano cristiano, bilingüe, que adopte como suyas muchas de las virtudes y valores de lo anglosajón que a nosotros nos faltan, como ante la política o el trabajo, pero sin perder lo mejor y esencial de la cultura de nuestros mayores.
Ya ha sucedido: así fue como los germanos se situaron y ascendieron en las jerarquías de poder global, hasta incluso dominar el Sistema Mundo, siglos después de fundirse con los remanentes del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué hubiera pasado con esa colección de tribus y hordas de humanos rubios y ojiclaros de no haber entrado en contacto con el Imperio en decadencia al sur, y con la religión en ascenso en él, el cristianismo? Muy difícil definirlo, pero en todo caso sus probabilidades de llegar a la posición que como europeos occidentales han llegado a disfrutar habrían sido definitivamente mucho menores.
La última guerra abierta entre anglosajones e hispanos, la de las Malvinas, o islas Falkland, terminó hace más de cuarenta años. Es cierto que se mantienen abiertos frentes de conflicto, de media o baja intensidad, como es el caso de Cuba, donde una casposa clase política se aferra al irredentismo, porque sabe que solo así puede sobrevivir, y que del lado estadunidense todavía es popular la vieja idea del aislacionismo. Mas los vientos soplan en dirección contraria a las pretensiones de las élites aislacionistas, bolivarianas y de quienes sueñan con restituir el Imperio Español. No en balde, desde la izquierda, los dos últimos presidentes mexicanos han elevado al inmigrante al estatus de héroe, al nivel del viejo luchador o guerrillero antimperialista de décadas pasadas, gracias a quien México recupera, para el tipo hispano, las tierras que los EE. UU. le arrebataron a ese país a mediados del siglo XIX.
* José Gabriel Barrenechea es graduado en Formación Literaria por el Centro Onelio Jorge Cardoso y en Educación Sociopolítica por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín, de la Univ. Católica de Valencia San Vicente Mártir.