Cómo decirte que de mi pecho sale el hombre y te besa
y te regala el poema.
Y el poema es el tiempo
y el tiempo es otro hombre
y estas alas para volar sin poder hacerlo.
Tendrás que maquillar la tristeza en mis pestañas […]
José Emilio Fernández
Esta tarde comí con mi amigo el artista argentino Carlos Rivera Lauría. De repente, casi siempre estas cosas ocurren por azar, me percaté de que ese no era un encuentro cualquiera: era, con diferencia, un momento muy especial. Con su acento aún intacto, escorado en su autenticidad y con la predisposición y vehemencia que le dibujan, asumió el rol activo del verbo —en cadenas enfáticas muy suyas— para aderezar una charla que terminó por involucrar a todos lo que yacían a nuestro alrededor.
Entonces, y venido a cuento de un homenaje que hacíamos a la figura de las madres, me dice: «Andrés, cuando tu madre muere sientes que —por fuerza— comienzas a ser adulto…». La frase me detuvo, por segundos, en medio de una introspección que me empujaba al intento de comprenderla en su totalidad. Unas cuantas horas después del contexto de nuestra charla y de su enunciado, sigo pensando en ella. Al hacerlo llego a una conclusión que afecta, por completo, al cuerpo central de su obra más reciente.
Observando atento el giro en su nuevo hacer y explorando en las señales de libertad y de divertimento que se advierten en él, creo comprender entonces el sentido que Carlos Rivera otorga a esa madurez de la que hablaba antes.
En su caso, como en el de muchos artistas, llega un instante en el que la gravedad y las circunstancias expiatorias (y tiránicas) de lo conceptual, ceden espacio a una audaz comprensión del discurso estético y de sus formulaciones artísticas, como un espacio lúdico en el que el placer, el goce y la diversión se centralizan como valores de permanencia, de resistencia y de cambio. Cuando se llega a una edad, y ese arribo, felizmente (qué sería la vida sino), conlleva o arrecia ciertas pérdidas, el artista se vuelca en su hacer para allanar y aliviar la aspereza de la propia vida.
Esa es, me temo, la madurez (o el tipo de madurez) que señala Carlos Rivera. Sus pájaros no son tan solo, o no únicamente, objetos multicolores que pueblan los nuevos territorios de la subjetividad y de la realidad. Son, con mucho, hermosas alegorías de esa madurez en libertad, son la escritura de un andar libre, son el vuelo furtivo y feliz de ese niño que tuvo que crecer un día.
Carlos Rivera abandonó, por fortuna, esa obra anterior que abdicaba frente a las fórmulas de la abstracción geométrica y el impulso constructivista para abrirse —ahora— a un universo de formas y de colores que responden a una auténtica floración de sus pulsiones más viscerales y a la más rabiosa liberación de todo prejuicio de gravedad y de seriedad, entendido como presuntas condiciones —per se— del arte.
Es precisamente a través de esta nueva obra que Carlos Rivera experimenta, como él mismo señala, una suerte de pérdida de «complejos». Es por medio de estas piezas, insisto, que se opera en él un oportuno ejercicio de afirmación, libre de las altas cuotas que demandan las exigencias de unos modelos estandarizados respecto de la identidad del artista latino.
Cualquier aproximación reflexiva a esta etapa suya tendrá, por fuerza, que reparar en el componente afectivo y emocional por sobre las estériles determinaciones intelectuales a las que parece estar sujeto el juicio de valor y las construcciones discursivas de la crítica.
Estas obras, sin lugar a duda, resultan, al cabo, más deudoras de una estrecha relación con la propia identidad y subjetividad del artista. Responden por completo a lo emocional, que, tal cual subraya él, «es la única verdad que lo involucra todo». Estos pájaros, en sus poses y coqueteos rizomáticos con el espacio natural o con el cubo blanco, soportan mejor los legítimos trámites que devienen de los arduos procesos de mestizajes, superposiciones y linchamientos entre el objeto arte y el objeto decorativo.
Estas aves, previstas para no volar, lo hacen, en cambio, para burlarse de ese sistema estereotipado y profundamente prejuicioso que es el sistema del arte y sus determinaciones prospectivas.
La habilidad de Carlos Rivera reside, ahora, en el modo en que ha sabido construir una visualidad que juega, a sus anchas, en los intersticios o zonas limítrofes. Es en ese lugar «conflictivo» y «conflictuado» desde donde esta suerte de ornitología ornamental se granjea el estatuto de obra de arte. Son bellos, sin duda; son atrayentes, mucho; son enigmáticos, un rato; son complacientes, seguro; pero son, por encima de todo, el trofeo a una gramática que se articula sobre los fundamentos de la honestidad y de la liberación personal.
A la larga estas aves no son más que el propio alter ego de Carlos Rivera. Se las advierten matizadas por un deje minimalista o una aproximación a las superficies pulidas y escurridizas a lo Brancusi; sin embargo, estimo, contrario a lo que pudiera presumirse por la mayoría, que ellas son la expresión más acabada de cierta pulsión barroca que de siempre ha habitado no solo en su obra sino en la propia personalidad del artista.
Un paisano de Jorge Luis Borges no puede —le resulta imposible, creo— dar un espaldarazo a su tradición barroca o a la hipérbole que se teje tras cualquier pieza de tango. Su nueva ornitología colorística se afianza, de tal suerte, en una máxima que desde mi punto de vista deja de ser minimal para abrazar el adagio barroco.
Vistos en sus múltiples y transitivos conjuntos generan, de facto, la sensación de carnaval, de interrupción y de digresión: celebran la vida, mimetizan la ilusión, engendran la utopía y alimentan la ficción. Ellas, en esencia, conjugan de un modo perfecto la dimensión intelectual con el énfasis delirante y siempre persuasivo de los afectos.
Existe, por otra parte, una cuestión de sentidos y de derivaciones conceptuales y tropológicas sobre las que sería oportuno reparar. Y es el hecho mismo de que las aves son, por antonomasia, sujetos migrantes. Su viaje, como el nuestro (como el de Carlos y el mío), no termina nunca.
Desde aquel día en que dijimos adiós a nuestro suelo, suerte de metáfora de lo materno, la vida acontece como juego de azar, como especie de ajedrez en el que cada decisión pone a prueba los límites de la ilusión y sus altos costes. Desde ese día todo dejó de ser certeza, seguridad y protección para convertirse en prueba y error, en hallazgos y pérdidas, en sueños y lágrimas tatuadas en la piel.
Desde ese día, insisto, la vida (la nuestra) se traduce en abecedario cubista que dispensa el acertijo y la oscilación. Tuvimos que aprender (Carlos Rivera, seguramente diría «madurar») que la legitimidad de todo valor reside, justo, en la capacidad de discernimiento que nos otorga el saber distinguir entre lo fútil/transitorio y lo irremplazable.
Tuvimos que aprender, con mayor o menor violencia, a reducir el espectáculo de luces, las promesas y la mascarada de las apariencias a la sintaxis de lo concreto, a un espacio extraño de equivalencias donde el dolor y la alegría efímera pudieran convivir en su vuelo, en su fuga, en su perpetuación eterna.
Estas aves no tienen alas, no les hacen falta. Su vuelo no se contenta con la manifestación de lo evidente y palmario. Su vuelo ocurre en otra dimensión, acaso más importante, de nuestro ser.
Ese vuelo atraviesa el prejuicio social, desplaza el lugar de los asalariados autómatas, desautoriza la mirada aséptica y revaloriza el lugar de las ambiciones más íntimas. Ese vuelo, reitero, abandona complacido y feliz los ámbitos de la demostración para tener lugar —únicamente— en los espacios interiores de la redención y de la emancipación.
Carlos Rivera vuela, emprende por segunda vez, su migración personal y cultural. Y nosotros, sin tener otra opción posible, cedemos nuestras alas.
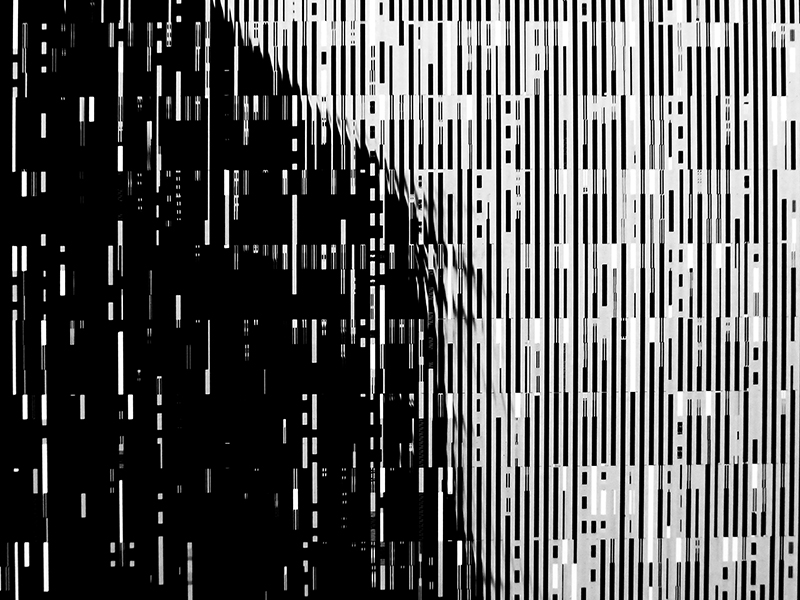
Santiago Torralba: Uno y mil rostros
Si un rasgo alcanza a definir este nuevo hacer de Santiago Torralba, ese es, sin duda alguna, la identidad distorsionada.











