Ya de la tarde el manto misterioso
Sobre el callado mundo se desploma,
Ya de Venus gentil el disco asoma
Ya triste muere el sol.
Llevemos por el áspero camino
Con religiosa fe la débil planta,
Y oigamos la oración que se levanta
De lágrimas a Dios.[1]
Esta primera estrofa de «La oración de la tarde», de Rafael María de Mendive (1821-1886), es un prólogo idóneo a este recorrido que propongo hacer por la expresión del pensamiento religioso en la poesía cubana de los siglos XIX y XX.
Decía Ángel del Río que cuatro eran los temas eternos de la poesía: el amor, el tiempo, la muerte y la búsqueda de Dios; esa entidad de suyo incognoscible, inefable, inapresable, que los seres humanos perciben oscuramente en medio de su finitud y su precariedad y al que han tratado de definir y de vincularse a lo largo del tiempo y en todas las culturas. Es al empeño de sostener ese nexo con la “otredad” divina a lo que llamamos propiamente religión.
Así como el hombre es un animal político, bípedo, hilarante y compasivo, es también un animal religioso, abierto, con distintos grados de intensidad y de complejidad, a la experiencia de lo trascendente.
Esa experiencia siempre han tendido los humanos a convertirla en “revelación”, en ritual y texto normativo, empeño que —al tiempo que la encauza— cosifica y esclerotiza la religión, convirtiéndola casi sin excepciones en un dechado de sus propias aspiraciones y prejuicios. Es así que puede afirmarse que la religión, paradójicamente, sirve para acercarnos y para alejarnos del fenómeno divino.
La poesía religiosa es una respuesta exaltada a nuestra búsqueda de Dios y, en la práctica, adopta todas las fórmulas de la plegaria: la alabanza, la contemplación, el ruego, la contrición, la intercesión, la esperanza de redención, el humilde acatamiento, etc.
Aunque en la poesía cubana de los pasados dos siglos la religión no tiene un papel preponderante, como tampoco lo tiene en la totalidad de nuestro espacio social y cultural, pueden rastrearse expresiones de estas diferentes fórmulas en las cuales me detendré como si se tratara de un muestrario.
Así, en José María Heredia (1803-1839), el primero de nuestros románticos, el predominio de la poesía patriótica, cívica, de marcado acento político, histórica y bucólica, es casi absoluto. No obstante, su fe religiosa, que se expresa como defensa de la tradición, asoma en uno de sus poemas más emblemáticos, con un abierto tono apologético, cuando censura la incredulidad de la Ilustración frente al portentoso fenómeno de las cataratas del Niágara que, como la naturaleza en general, da testimonio de la obra de un creador poderoso:
¡Omnipotente Dios! En otros climas
Vi monstruos execrables,
Blasfemando tu nombre sacrosanto,
Sembrar error y fanatismo impío,
Los campos inundar en sangre y llanto,
De hermanos atizar la infanda guerra,
Y desolar frenéticos la tierra.
Vilos, y el pecho se inflamó a su vista
En grave indignación. Por otra parte
Vi mentidos filósofos, que osaban
Escrutar tus misterios, ultrajarte,
Y de impiedad al lamentable abismo
A los míseros hombres arrastraban.
Por eso te buscó mi débil mente
En la sublime soledad: ahora
Entera se abre a ti; tu mano siente
En esta inmensidad que me circunda,
Y tu profunda voz hiere mi seno
De este raudal en el eterno trueno.[2]
Como sabemos, Heredia muere pobre en el exilio en 1839. Su muerte suscita la solidaridad —de poeta y de cubana— de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), que vive en España y que responde a la noticia de lo que es una tragedia para nuestras letras con un sentido poema donde ya resalta su religiosidad que, si bien se expresa aquí con una cierta ingenuidad, habrá de madurar en textos de mayor acendramiento.
En “A la muerte del célebre poeta cubano Don José María Heredia”,[3] la Avellaneda afirma su fe en la justicia de Dios, remitiéndola a una compensación ultramundana en un locus divinus:
Que el vulgo de los hombres, asombrado
tiemble al alzar la eternidad su velo;
mas la patria del genio está en el cielo.
Allí jamás las tempestades braman,
ni roba al sol su luz la noche oscura,
ni se conoce de la tierra el lloro…
Allí el amor y la virtud proclaman
espíritus vestidos de luz pura,
que cantan el hosanna en arpas de oro.
Allí el raudal sonoro
sin cesar corre de aguas misteriosas,
para apagar la sed que enciende al alma
—sed que en sus fuentes pobres, cenagosas,
nunca este mundo satisface o calma—.
Allí jamás la gloria se mancilla,
y eterno el sol de la justicia brilla.
Apenas cinco años después, en 1844, la represión de la llamada conspiración de la Escalera tiene en el poeta matancero Gabriel de la Concepción (Plácido) Valdés (1809-1844) su más conspicua víctima. Aunque en su obra se encuentran algunos poemas religiosos, es conocido por su composición de romances de temas históricos como “Jicotencal” o “La sombra de Pelayo”, y de letrillas festivas como “La flor de la caña” o “La flor del café”, etc.
La inminencia de su ejecución lo lleva a componer su célebre “Plegaria a Dios”,[4] cuya autoría algunos se atrevieron a disputarle, pero que rubrica el testimonio de quienes lo vieron desfilar camino del cadalso, abrazado a un crucifijo, mientras recitaba estos versos que aprendimos en nuestra niñez cubana:
Ser de inmensa bondad, Dios poderoso
A vos acudo en mi dolor vehemente;
Extended vuestro brazo omnipotente,
Rasgad de la calumnia el velo odioso,
Y arrancad este sello ignominioso
Con que el mundo manchar quiere mi frente.
Es digno de notar, a los que ven en Plácido, con toda razón, un mártir de la opresión colonial, que él lo fue a regañadientes. La acusación de conspirador, abolicionista y rebelde que lo lleva al patíbulo, la juzga como una acusación calumniosa e infame con la que quieren mancillar su buen nombre.
Es un clamor de desvalimiento, en que el poeta se siente a merced de un enemigo avasallador que busca su destrucción y frente al cual solo la omnipotencia divina puede ampararlo. Al reclamar a Dios como su abogado defensor, en la segunda y la tercera estrofas, le recuerda a la Deidad sus poderes:
Rey de los reyes, Dios de mis abuelos,
Vos solo sois mi defensor, Dios mío.
Todo lo puede quien al mar sombrío
Olas y peces dio, luz a los cielos,
Fuego al sol, giro al aire, al Norte hielos,
Vida a las plantas, movimiento al río.
Todo lo podéis vos, todo fenece
O se reanima a vuestra voz sagrada:
Fuera de vos Señor, el todo es nada,
Que en la insondable eternidad perece,
Y aún en esa misma nada os obedece,
Pues de ella fue la humanidad creada.
En la cuarta estrofa, insiste en la inocencia de la cual Dios, más que nadie, por virtud de su omnisciente saber, es testigo:
Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia
Y pues vuestra eternal sabiduría
Ve al través de mi cuerpo el alma mía
Cual del aire a la clara transparencia,
Estorbad que humillada la inocencia
Bata sus palmas la calumnia impía.
Finalmente, en la última estrofa, se acerca a la aceptación de la Oración del Huerto, en que Jesús mismo, que le ruega al Padre evadir el espantoso martirio que le espera, termina por aceptar la voluntad que lo empuja al sacrificio:
Mas si cuadra a tu suma omnipotencia
Que yo perezca cual malvado impío,
Y que los hombres mi cadáver frío
Ultrajen con maligna complacencia,
Suene tu voz, y acabe mi existencia…
Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío!
Años después, una Avellaneda madura, en posesión de toda su capacidad expresiva, encuentra en su poesía fecundo terreno para la fe. Aunque las referencias a Dios menudean en su obra, cultiva ella, de manera específica, la poesía religiosa, a veces con un acento triunfalista, como en “La cruz”, “Dios y el hombre” y “Canto triunfal”; otras, de recogida introspección, como “Miserere” o la “Elegía II”, luego de retirarse al convento de Loreto en Burgos, a raíz de su primera viudez. Pero hay un poema suyo, particularmente notable, la “Dedicación de la lira a Dios”,[5] en el que tienen cabida varios sentimientos religiosos.
Al principio, y en la misma cuerda que Plácido, la poeta alaba a la Deidad destacando sus poderes y virtudes, que se manifiestan tanto en la naturaleza como en el mundo del Espíritu:
Tú, que le dices a la hojosa rama
—Susurra: —Muge y gime, al mar bravío:
—Silba, al rudo Aquilón: —murmura, al río:
—Suspira, al aura: y al torrente —brama!
Tú, que le das dulcísona garganta
Al pajarillo que saluda el día,
Y le enseñas patética armonía
Al que en la noche sus amores canta:
Tú, que al alma también prestas acento
Que hasta tu trono remontarse anhela,
Y que mas alto tu poder revela
Que las voces del mar, torrente y viento:
Ese numen, que se muestra en el orden natural, es el mismo que anima los dones de la creación artística, y en particular de la poesía, que solo puede atribuirse a una intervención milagrosa o sobrenatural
Tú solo, solo tú, ¡Ser de los seres!
Sabes la esencia y los misterios sabes…
De esa lira inmortal los sones graves
Solo pueden brotar cuando tú quieres.
Solo a tu voz el mundanal ruido
Se vuelve en ella armónico concento:
Solo a tu luz descubre el pensamiento
En cada eco fugaz hondo sentido.
Naturaleza en inefable sones
Tu nombre anuncia, tu bondad proclama,
Y esas bellezas, con que al genio inflama,
Son de tu amor benéficas lecciones.
Él las entiende; su oblación te envía
Con ígneas alas al dosel superno,
Y eso que llama el mundo poesía
Es de tu nombre ¡oh Dios! un eco eterno.
Mas ¿do hallar formas su entusiasmo santo?
¿Qué expresión digna de tan alto anhelo?
Para tal fuego la palabra es hielo;
Para tal melodía es rudo el canto.
¿Qué importa, empero, a la inspirada mente.
De su idea encontrar débil sonido,
Si comprende el silencio aquel oído
Que halla en cada emoción himno elocuente?
¿Qué le importa a la lira, que desprende
Del alma un son, se extienda poco ó mucho.
Si antes que ella lo exhale yo lo escucho;
Si antes que yo lo escuche Dios lo entiende?
Con el cambio de metro, cambia también el tono del poema para hacerse de exaltada adoración.
Oh Autor del genio, divino!
Su destino
Solo es mostrar tu poder;
Que Tú a este polvo que piensa
Das la inmensa
Revelación de tu ser.
Soy un gusano del suelo
Cuyo anhelo
Se alza a tu eterna beldad;
Soy una sombra que pasa,
Mas se abrasa
Ardiendo en sed de verdad.
Soy hoja que el viento lleva,
Pero eleva
A Ti un susurro de amor…
Soy una vida prestada,
Que en su nada
¡Tu infinito ama, Señor!
Soy un perenne deseo,
Y en Ti veo
Mi objeto digno, inmortal:
Soy una inquieta esperanza
Que en Ti alcanza
Su complemento final.
Y en las cinco estrofas que siguen encontramos lo que no dudo en considerar el mayor acto de contrición de toda nuestra literatura:
Perdona si en mi error ciego,
Con el fuego
De los bardos de Israel,
Osé encender torpe pira,
Y a la lira
Ceñir profano laurel.
Perdona si de tus dones
Mis pasiones
Trocaron el alto fin,
Marchitando santas flores
Con vapores
De este mundano festín;
Y si el incienso sagrado,
Destinado
Solo, mi Dios, a tu altar,
En aras de deidad vana
Llegué insana.
Alguna vez a quemar.
Perdona si los sonidos
Despedidos
Del arpa del corazón,
Pidieron al vulgo necio
Bajo precio
De su elevada ambición;
Y si la bella armonía
Que debía
Buscar su autor inmortal
Lanzó el alma —en su locura—
Por la impura
Atmósfera mundanal.
Y a este arrepentimiento, con nuevo cambio de métrica, le sigue la fervorosa dedicación de ese quehacer, que es la tarea fundamental de su vida, y de un destino que, sin modestia alguna, tiene por elevado y magno:
Borra, Tú, borra de la mente mía.
De aquel delirio la tenaz memoria,
Y sea ya mi eterna poesía
El himno santo de tu eterna gloria.
Sea mi vida un acto reverente,
Un éxtasis de amor mi alto destino,
Y cada aliento de mi pecho ardiente
Un holocausto a tu poder divino.
Y el tono se hace aún más vehemente cuando, más allá de su vocación personal, postula que esta entrega es y debe ser inherente a la poesía, a la labor del poeta, juzgada genéricamente, e incluso de la humanidad en general:
¡Liras del alma, remontad las voces!
¡Llenad la tierra! ¡fatigad los vientos!
¡Que surquen el espacio ecos veloces!
¡Que se hinchen las esteras de concentos!
De la noche entre sombras, entre albores
De alba, vuele vuestro aplauso eterno;
Envuelto en los aromas de las flores;
Flotando con las nubes del invierno.
¡Corra en el huracán; zumbe en el trueno;
Gire en las olas de la mar bravía;
Llene del universo el ancho seno;
Pase en su vuelo al luminar el día!
¡No hay más que Dios! Tu fuerza es ilusoria
Si te apartas de Dios, genio del hombre.
Tu nombre ensalza el preludiar su nombre;
Tu gloria existe en proclamar su gloria.
Y concluye con dos estrofas de íntima adoración en las que la deidad impersonal y tremenda que se muestra en el orden natural y que es fuente primordial de la poesía, cede el lugar a la visión crística del Dios encarnado:
¡Y Tú, que este anhelar del alma entiendes,
Y en quien su alta ambición reposo alcanza.
Hoy, que en sublime fe mi pecho enciendes,
Préstale alas de fuego a mi esperanza!
¡Pueda tus huellas adorar de hinojos;
Pueda entrever las orlas de tu manto…
Y un rayo hiera de tu luz mis ojos,
Y un soplo aspire de tu aliento santo!
Por su parte, Pedro Santacilia (1834-1910), poeta y periodista cubano que vivió su largo exilio en México —donde murió no sin antes haberse inscrito como ciudadano de nuestra joven república—, es autor de un extenso poema que, con el breve título de “Dios”,[6] remeda hermosamente ese cántico de las criaturas, Benedicite omnia opera Domini, que ha sido durante siglos parte de la liturgia de las horas. Cito aquí solo tres estrofas:
Tú, rojo sol, que la brillante lumbre
hasta el ocaso llevas desde oriente;
y tú, como ninguna
cándida, pudorosa,
melancólica luna,
que embelleces la cóncava techumbre,
y vosotras, purísimas estrellas,
que en medio de la noche silenciosa,
flamígeras y bellas,
iluminando el suelo,
llenáis el orbe y alumbráis el cielo;
bendecid al Señor; que vuestras voces
el espacio recorran; que veloces
la atmósfera cruzando
y las nubes altísimas pasando,
la gloria del Señor proclamen,
sus obras canten y su nombre aclamen…
Y a los seres unidos
que habitan las regiones celestiales;
y a los astros que vagan suspendidos
en la bóveda azul del firmamento,
unan también su acento,
agrupados en coro, los mortales,
y a su Señor alabe cuanto encierra
de polo a polo la anchurosa Tierra…
Animales salvajes
que en medio de los ásperos ramajes
de la selva vivís; aves parleras
de mágicos colores
que el aire atravesáis; nítidas flores
que en las frescas praderas
ignoradas nacéis; límpidas fuentes
que los campos regáis; claras corrientes
que por el césped blando
atravesáis el valle; venenosos
reptiles que escondidos
vivís entre la yerba; numerosos
insectos que zumbando
la atmósfera pobláis; peces ligeros
que las aguas del lago transparentes
veloces recorréis; montes erguidos
que hasta el cielo subís; verdes llanuras,
mansos arroyos y soberbios mares;
alzad todos unidos
al Dios de los nacidos
por su inmenso poder vuestros cantares.
Mientras, Luisa Pérez de Zambrana (1837-1922), que se destaca en la literatura cubana por sus elegías, es autora de algunos poemas de carácter religioso; así como también su hermana Julia Pérez y Montes de Oca (1839-1875). En el soneto “A Dios”[7], de esta última, parecen resonar las voces de la Avellaneda y Santacilia:
Del volcán en las lavas ardorosas,
del monte en la magnífica eminencia,
del agua en la ondulante transparencia,
del fuego en las serpientes luminosas;
En los doseles de purpúreas rosas,
del fresco valle en la agradable esencia,
del bosque en la lozana florescencia,
del cielo en las llanuras majestuosas.
En cuanto brota de la tierra inculta,
en cuanto al aire tenue se levanta,
en cuanto el mar en su interior sepulta.
En todo lo que aterra o lo que encanta,
nunca, Señor, al hombre se le oculta
la omnipotente huella de tu planta.
En su hermana Luisa, en cambio, sus poemas religiosos son de marcado acento evangélico, de ingenua descripción, como el titulado “Entrada en Jerusalén”[8] (cito solo las tres primeras estrofas):
Con la sencilla majestad severa
que su frente reviste,
tendida la sagrada cabellera
y la mirada triste;
De los doce discípulos seguido,
camina a paso lento
al enviado de Dios, el gran ungido,
sobre un pobre jumento.
El pueblo a recibirle se adelanta
entre clamores vivos,
arrojando con júbilo a su planta
verdes palmas y olivos.
O el que dedica a la Virgen —tema al cual volveremos— con el título de “El nardo de Israel”[9] que, más allá de la sonoridad de un metro cadencioso y de una rima facilona, es fundamentalmente un recuento biográfico y un listado de atributos:
Tú, que al gesto menor de una tristeza
te detienes y tornas la cabeza
ardiendo en caridad:
La que Ezequiel, entre la lluvia pura,
como un arco de espléndida figura
vio en el cielo asomar.
Tú, la madre divina del Mesías,
soñada y anunciada de Isaías
aun antes de nacer:
como aura suave de bondad pasaste,
y con tus alas santas levantaste
la abatida mujer.
Tú cambiaste la faz del universo
y perfumaste el corazón perverso,
¡paloma de Judá!
al culpable bendices, que asombrado
ve, arrepentido, atónito, humillado,
tu celeste bondad.
Ante la culpa y la maldad extrema
se estremece la cándida diadema
en tu pálida sien:
que tu semblante de azucena y lirio
lleva el dolor del crimen y el martirio
del criminal también.
Tú eres mar de dulzura y mansedumbre
y elevada del Líbano en la cumbre
la palma de José.
El ensueño de nácar del poeta,
el éxtasis sublime del profeta,
el nardo de Israel.
El modernismo cubano está huérfano de poesía religiosa. En la obra de sus dos figuras cimeras, José Martí y Julián del Casal, no encontramos ni un solo verso que se acerque a este tema. Y con esta carencia inauguramos el siglo XX.
Ernesto Fernández Arrondo (1897-1956), poeta y periodista injustamente olvidado, hombre culto y de fe, que empieza a escribir en la segunda década del siglo, puede verse como un puente intergeneracional en esta tradición de la poesía religiosa.
He querido incluir aquí su “Oración por los malos y los tristes”,[10] no exenta de ripios, por tratarse de un ejemplo único, en nuestra literatura, de la oración intercesora:
Señor: en esta hora de paz y de consuelo
he clavado los ojos en el gris de tu cielo
de lluvia… y ya mi espíritu, de la carne liberto
deshoja su plegaria en el místico huerto.
Señor: por mi no acudo… para mí nada quiero;
si me lo diste todo, solo a Ti ya te espero.
Te pido una sonrisa para el fango y la zarza,
suplico una mirada para lo abyecto y lóbrego,
te pido por el cáncer de la carroña humana
y por las crueles gentes de los semblantes torvos.
Te pido por los malos… y al más malo, Señor,
admítelo en tu seno —aunque sea mi enemigo—;
tan plena está mi alma de dolor y de amor,
que por ellos tan sólo dulcemente te pido…
…Canta la lluvia afuera, y la plegaria glosa
mi súplica a su canto… todo es paz en la bruma…
Mas, al callarse el agua, de ansiedad dolorosa
agítase mi pecho y una omisión me abruma:
Señor: por las estrellas en la noche olvidadas;
y por las almas tristes, al silencio inmoladas;
y también por los pájaros, en la noche dormidos;
por la angustia infinita de las cosas calladas;
por los idilios rotos y los ensueños idos…
Habrán de pasar algunos años para encontrar un renacer de la poesía religiosa, de raíz católica, en los llamados poetas de Orígenes, que se agrupan en torno a la figura magisterial de José Lezama Lima (1910-1976).
Lezama tenía alrededor de 31 años cuando publica su primer poemario, Enemigo rumor, donde aparecen sus cuatro sonetos a la Virgen, a la que empieza llamando “Deípara” o “paridora de Dios”, que es otra manera, acaso algo más ruda, más corporal, de traducir el término griego Θεοτóκος (madre de Dios), título que la Iglesia antigua, ya penetrada de paganismo, le otorga a la madre de Jesús.
En el último verso del III soneto, el poeta se pregunta: “¿Y si al morir no nos acuden alas?”. Y se responde con el audaz, críptico y ciertamente hermoso IV soneto,[11] que destaca el papel intercesor que le atribuyen a la escogida de Dios:
Pero sí acudirás; allí te veo,
ola tras ola, manto dominado,
que viene a invitarme a lo que creo:
mi Paraíso y tu Verbo, el encarnado.
En ramas de cerezo buen recreo,
o en cestillos de mimbre gobernado;
en tan despierto tránsito lo feo
se irá tornando en rostro del Amado.
Advierto aquí un guiño a San Juan de la Cruz y con él al Cantar de los Cantares, antes de sumergirnos en las absurdas y deslumbrantes imágenes de los tercetos, teñidas de surrealismo:
El alfiler se bañará en la rosa,
sueño será el aroma y su sentido,
hastío el aire que al jinete mueve.
El árbol bajará dicción hermosa,
la muerte dejará de ser sonido.
Tu sombra hará la eternidad más breve.
El epifonema es un desesperado reclamo de terrestre temporalidad frente a la inhumana vastedad de lo eterno. La presencia de la Virgen, que le aporta al Dios encarnado en su seno semejanza de humanidad, podría reducir la eternidad a los límites comprensibles del tiempo, dejando entrever con este ruego que toda eternidad puede terminar siendo infernal, aunque nos consuele y nos alegre la presencia divina.
El tema de la Virgen, tan explotado en la iconografía católica y que ha sido uno de los principales puntos de contención con la mayoría de las iglesias salidas de la Reforma, merece una pequeña reflexión, antes de abordar a otros poetas cubanos del siglo XX.
Es innegable que el culto a la Virgen, al que los protestantes solemos llamar “mariolatría”, es el resultado de la asunción, por parte de la Iglesia, de los cultos a la Diosa Madre o de la fertilidad, que practicaron todas los pueblos del Mediterráneo y del Oriente Anterior. Hasta el nombre de María —traducción o transliteración del egipcio Myriam, que significa “Estrella” o “Estrella del Mar” o, según otros, “Estrella de la Mañana”— tiene un sospechoso parentesco con otras deidades femeninas de la región.
Tengo por un acto de arrojo y de sinceridad que Fina García-Marruz (1923-2022), miembro también del grupo Orígenes, abordara directamente el tema en uno de sus poemas, “Astarté, Áster, Istar”,[12] del cual cito solo fragmentos:
Astarté, Áster, Istar,
Estrella de la Mañana,
Media Luna, Cono
de piedra. En Siria,
en Pafos, en
Biblos,
Adorada.
Betel, Betylo, Almohada
de Piedra, Escala
de Jacob,
En Chipre,
En Pafos, en Idalia.
Ester hebrea,
Afrodita helena,
Venus de los Cien Nombres.
Bicorne
diosa. Fecunda,
Púdica, Astarté,
Estrella.
Quieta,
Volando en el Azul,
Astarté,
Venus irania,
Del cielo
hasta la sima
abisal
rompes,
salpicante Espuma,
sobrevuelas,
del fondo
al fondo,
ave,
Blancor, Hilo
de Luz, Salida
del Laberinto,
Tú,
desde el Principio,
Límite del Fuego,
Madre de las Aguas,
Brisa,
Grave
es tu rostro
en la luz pensativa.
……………………….
Las bocas
hundidas ya en el polvo
de los milenios,
el ojo oscurecido
del hombre te llamó
Stern, Star, Stella
Estela!
El signo
de la sierpe, junto al signo
de la Cruz!
Tras la extraña
dispersión de las lenguas,
siempre el eco
antiguo de tu Nombre
como el manto roto
que todavía guarda
una orla de oro!
………………………….
Apiádate
de nosotros!
Sepultados
por siempre en este valle
final.
De mí hasta ti,
dulce y tranquila eres.
Ave!
Del fondo
al fondo, Istar,
Astarté, Luz Madre,
Apiádate, Estrella!
La humanidad del Hijo encarnado no le parece suficientemente cercana o confiable a muchos creyentes que ven en la Virgen una intercesora más propicia a la comprensión y el afecto. Este ha sido el origen de este culto tan extendido y diversificado en innumerables advocaciones.
En Gradual de Laudes, que publica Ángel Gaztelu (1914-2003) en 1955 —donde la mayoría de los poemas no pueden considerarse religiosos a pesar del título del libro tomado de las horas canónicas—, el autor incluye un soneto “Al rostro del Magníficat de Boticelli”,[13] que recuerda el poema citado de Lezama y que podría leerse hasta como una respuesta a este; pues Gaztelu era también miembro de Orígenes.
Tu frente de alumbrarnos nunca cesa,
absorta el alba en tu candor reposa:
nieve y espejo la azucena ilesa
copia tu hechizo y agua melodiosa.
Como la luz que en el trigal se espesa
granándose en la espiga rumorosa:
como el alba del día y su promesa
mansamente doblándose en la rosa.
Vuelcas la plenitud de tu rocío
al aire de tu clara primavera.
Gracias por el celeste señorío
de tu rostro invadiendo la ribera
de nuestra sombra, como el áureo río
de la luz invadiendo la vidriera.
Muchos años después, desde la cárcel, Jorge Valls (1933-2015) escribe todo un poemario en doce cantos dedicado a la Virgen con el título de A la paloma nocturna. No es difícil advertir el parentesco, en estructura, con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, en abierto maridaje con un lenguaje deliberadamente barroco y surrealista. Cito aquí un par de fragmentos del I canto:[14]
Madre amada:
En la intemperie de los desamores,
cuando de luz hurtado
al escociente polvo fui impelido,
si herido y despojado,
sin una piel donde tu luz hollara,
yo me quedé acezante
el labio seco
por tus divinas aguas suspirantes.
…………………
El agua diamantina
entre los infinitos pétalos brillaba.
La almeja de frescura,
dormida y despertada,
intacta, invulnerada trascendía.
Sutil y atravesada
cuerpo desvinculado,
en polvillos de luz
el perfil por su dedo dibujaba.
¡Oh rosas alertadas
por el aljófar de la miel del oro,
rubor del encendido pétalo
que contempló del ave el pico agudo
trasmitidor del vuelo
y en la gozosa umbría de sus alas
sintió armarse en corpúsculos la gleba
y amanecer yemadas
los purísimos muros de la arcilla,
cuando a la ausencia perforada
vino a nacer el rojo de la aurora!
Si hubiera que recurrir a un par de adjetivos para definir la poesía —y, por qué no, el mundo poético)— de Eugenio Florit (1903-1999), cuya vida ocupa casi enteramente el siglo XX, optaría por sutil y minucioso, con versos de delicada elaboración, donde la persona poética revela su estado de ánimo, en su sentido más literal y profundo, y en la que lo religioso se expresa como meditación discreta. Sirva de ejemplo “El alto gris”,[15] poema de 1944.
Que está más alto Dios lo sabes
tú por el fervoroso pensamiento,
Aquí, vacío de palabras
Y casi ya vacío de recuerdos.
Alma de paz que al cielo de la tarde
subes en brazos del silencio
cuando se asoma débil entre nubes
un sol amarillento.
Más alto Dios en ti. Más firme,
más verdadero
que tú mismo, hilo de humo
con el amor dormido dentro.
Qué bien lo sabes. Porque está la noche
en la ciudad cayendo
y todo en ti se pone gris
con el opaco gris del cielo.
Y con el gris de la callada altura
se van iluminando los ensueños
―gotas de luz que se abrirán más tarde
en unas flores de brillantes pétalos.
Tú lo sabes. Que Dios
Abre su rosa de invisible fuego
Ahora, cuando reina de la altura,
Sube tu alma en brazos del silencio.
En las antípodas de esta discreción meditativa de Florit está la poesía exaltada y ciertamente indiscreta, extrovertida, de Emilio Ballagas (1908-1954), célebre, entre otras cosas, por haber ventilado sus intimidades en algunos poemas que se citaban luego, en corillos de individuos de una sexualidad “otra”, como ejemplos de atrevimiento lírico.
Hacia el final de su relativamente breve vida, Ballagas publicó un libro de sonetos, Cielo en rehenes, donde se encuentran algunos de los más hermosos y profundos poemas religiosos de toda nuestra literatura. Me atrevo a proponer que su soneto “De cómo Dios disfraza su ternura”[16] —que recientemente inspiró una obra musical al compositor Aurelio de la Vega— constituye el ápice de nuestra poesía religiosa, incluso como muestra de reflexión teológica:
Si a mi angustiosa pregunta no respondes,
yo sé que soy abeja de tu oído.
Dios silencioso, Dios desconocido,
¿por qué si más te busco, más te escondes?
Las olas de los cuándos y los dóndes
manchan de sombra el litoral perdido
en donde clamo… Si no estás dormido
tal vez mi hoguera parpadeante rondes.
Lucero en lo alto de mi noche oscura,
o vampiro amoroso que la veta
se bebe lento de mi sangre impura.
¡Cómo nutres de luz a tu criatura
en tanto la devoras! ¡Qué secreta,
qué secreta, Señor, es tu ternura!
Contiguo a este soneto, en la página precedente, se encuentra otro titulado “De la agonía”,[17] en la que Dios no es tanto búsqueda angustiosa cuanto amada cercanía de Cristo, que el poeta encuentra en la hondura de su alma y, como buen católico, en la presencia eucarística:
En medio de las sombras yo te he amado
¡Oh! Señor del callado y del doliente:
mi fe no te disfruta, te presiente
y en mi dolor te miro retratado.
Dentro de la ceniza te he encontrado
y eras lava de amor, carbunclo ardiente
que coloqué en mis labios de sufriente
queriendo saborearte enamorado.
Y henchido el corazón de tu frescura
penetró en mis entrañas el rocío
y se hizo libertad la quemadura.
Tú eras el Padre convertido en río;
la vid, el trigo, la verdad madura…
¡La lágrima en el cáliz, Cristo mío!
El énfasis aquí habría que ponerlo en la palabra “enamorado” con que finaliza el segundo cuarteto. El culto a Cristo, es decir a Jesús el Mesías (χριστóς en griego), a Jesucristo, en fin, es, ante todo, una experiencia amatoria, un acto de enamoramiento.
Decía Renán, en el epílogo a su Historia del pueblo de Israel, que las personas que conocieron a Jesús “sintiéronse locas por él hasta tal punto, que su amor fue contagioso y se impuso al mundo. El mundo adoró al que fue tan amado por ellas”.[18] Yo agregaría que, en toda la historia, nadie ha suscitado tanto amor como este profeta judío del siglo I a quien un tercio de la humanidad identifica con Dios.
Este sería el criterio con que juzgar la opinión de ascetas, místicos y teólogos, como también de todos los poetas que se han acercado a su figura a través de los tiempos. Bajo esta luz debemos juzgar este extraordinario soneto de Ballagas, al igual que la obra de otros poetas cubanos contemporáneos, como Fina García-Marruz y Eliseo Diego, con quienes concluiremos este trabajo.
Fina García-Marruz es la única poeta cubana, de cualquier época, que podemos definir como una poeta esencialmente religiosa, de honda raíz cristiana. Aunque haya abordado en su extensa obra otros muchos temas, su palabra siempre ha de verse a través del filtro de la fe, de su experiencia de lo trascendente, o de lo numinoso —si queremos decirlo en los términos de Rudolf Otto).
Y en el mero centro de esa experiencia de fe está Cristo, como punto de convergencia de todas las fuerzas en pugna. Esto se hace evidente en su poema “Los contrarios”,[19] del que solo citaré el soneto inicial:
Ladrón es quien está de un solo lado,
quien izquierdo o derecho el ser divide.
yo el ladrón quiero ser que te ha mirado
siquiera en el morir. Por otras lindes
vida o muerte, quehaceres o porfías,
fáciles van, ¡que es fácil la querella
que se divide en líneas enemigas
sin desgarrarse en cruz! Ay, cómo ellas
se reparten y juegan los vestidos
de aquel que está en el medio, cada una
tiras de su verdad flameando al viento!
Mientras que callas tú en el centro vivo
de todo, en ese punto que entrecruza
lo enemigo y lo torna sufrimiento.
Y en “Al buen ladrón”,[20] otro poema de exaltado lirismo, hace meditar sobre la radicalidad de la fe que en nada se evidencia más que en aquel delincuente que está muriendo a la diestra de Jesús y le pide, a pesar de su absoluta indefensión, que se acuerde de él cuando viniere en su reino. Dice García Marruz:
Cuando dudó Dios mismo, tú creíste.
Los discípulos se habían ido lejos
por el temor dispersos. Tú pediste
oh Dios, verte en un hombre, en un reflejo.
Querías darnos aún el poder darte
algo a Ti mismo, pero nadie había
en torno. Ah, cómo la piedad misma te hería
de las mujeres. Vieron al alzarte
tan solo a un hombre desdichado, a un triste.
[y ahora dirigiéndose al buen ladrón]
Tú solo viste a Dios en las heridas.
Y que audacia de fe la que tuviste
al pedir y al pedirle nada menos
que a las clavadas manos impedidas,
la memoria, la sal, la vida, el Reino.
Por último, Eliseo Diego (1920-1994), otro de los poetas de Orígenes, también católico, es acaso menos enfático. Lo anima una reflexión temporal. En muchos de sus poemas Diego añade su “punto de vista”, en su sentido literal: el lugar y el tiempo donde él se encuentra y desde el cual tiene el privilegio de asomarse al pasado y ver, o al menos vislumbrar, personajes y hechos.
Este recurso se da más de una vez en ese hermoso libro que es Los días de tu vida (1977). En “Tiempo de siesta”, uno de los poemas más bellos de ese libro, el emperador asirio Asurbanipal se siente observado, a la distancia de los siglos, por este poeta del porvenir que lo mira “desde un montón de islas increadas”.[21]
A este poemario pertenece también “Ante una imagen del sudario de Turín”,[22] una de sus mejores composiciones de tema religioso, en que el poeta reflexiona sobre la historia de la sábana santa. Él no ha visto el sudario, sino tan solo fotos del sudario desde su lejana realidad insular, y aquí, al final del poema, resalta el impacto de ese objeto de la fe en el contexto de su vida.
Aunque sin mencionarla por su nombre, es aquí donde Cuba incide o converge en la experiencia religiosa del que escribe, sirviendo así de colofón a este recorrido que he querido hacer por una de las vertientes de nuestra poesía:
1
Otros te vieron y oyeron; a otros
tocaron tus manos venerables, perfectas, sanándolos;
en cambio
los míos y yo no tenemos de ti sino este paño.
2
Sé que en algún recodo del tiempo está escondido el día
en que otras manos, rugosas y hábiles,
le dieron fin; el calor
de aquel día,
el polvo y el olor
de aquel día,
el ruido y la conversación
y las blasfemias y llantos y alabanzas
de aquel día.
3
Como también sé que del mismo modo está oculta la hora
en que los dedos sinuosos del mercader
dispusieron, con rápidos cuidados,
la gran pieza de paño en el anaquel sombrío
de la trastienda, en la que nunca
—¡oh, nunca!—
penetró el sol, hasta el día
en que la desolación arrasó a Jerusalén
y los lagartos
hallaron sabrosa resolana en sus recintos secretos.
4
Y ahora por fin debo imaginar pacientemente
—aunque tú sabes
que está oculto también entre los vastos pliegues
y dobleces del tiempo— el angustiado rostro
que de la turbulenta luz halla refugio
en la penumbra: por la barba
de José de Arimatea el sudor y las lágrimas
siguen los mismos surcos. Y ahora
pone una sobre otra las monedas, se distrae
apilando las dóciles monedas, en una
torre de babel minúscula, en tanto
el ágil mercader corta el sudario.
5
En esta noche mía tan remota
desde una de las extrañas islas de que hablo Isaías,
miro la imagen del paño —pues la magia
lo hace posible así— que no la tela misma, y siento
no compasión por las tribulaciones de esos arroyuelos de sangre
que por tus brazos convulsos buscaron acogerse a la muerte, no,
sino una incomprensible alegría; pues esas
¿no son las sombras reales de tus manos? ¡Las manos
que otros miraron y tocaron, esas mismas!
6
Y mientras sobre las palmas y el húmedo techo de mi casa
con un rumor de espeso terciopelo se derrumba
la noche de las islas, sepultándome
con un polvillo de murmullos en lo ido, yo me aferro
a esas sombras reales,
a tus manos
quietas y vivas bajo los pliegues y dobleces hondos
del solo inmenso, universal sudario que tú echaste
ligeramente a un lado,
alzándote
a la luz y a la vida.
* Texto leído en la Biblioteca Pública de Coral Gables, Fl., en un acto auspiciado por la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos [NACAE], 12 de febrero de 2020.
© Imagen de portada: engin akyurt.
Notas:
[1] José Lezama Lima: Antología de la poesía cubana, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1965, t. II, p. 308.
[2] Ibídem, pp. 55-56.
[3] Gertrudis Gómez de Avellaneda: Poesías selectas, Editorial Bruguera, Barcelona, 1968, pp. 202-203.
[4] Gabriel de la Concepción Valdés: Plácido, Poesías completas de, Librería española de Mme. C. Denné Schmitz e Hijo, París, 1862, pp. 380-381.
[5] Gertrudis Gómez de Avellaneda: ob. cit., pp. 194-198.
[6] José Lezama Lima: ob. cit., t. III, pp. 289-290.
[7] Ibídem, p. 218.
[8] Luisa Pérez de Zambrana: Poesías de, Sociedad Editorial Cuba Contemporánea, La Habana, 1920, p. 78.
[9] Ibídem, pp. 65-66.
[10] Manuel Gayol Fernández: Teoría Literaria, Cultural Centroamericana, Guatemala, 1969, t. I, pp. 173-174.
[11] José Lezama Lima: Enemigo rumor, Ediciones Espuela de Plata, La Habana, 1941, p. 37. (Aunque “Muerte de Narciso” apareció unos años antes, no se trata de un libro, sino tan solo de un folleto o plaquette.)
[12] Fina García-Marruz: Obra poética, Letras Cubanas, La Habana, 2008, t. II, pp. 281-283.
[13] Ángel Gaztelu, Gradual de Laudes, Orígenes, La Habana, 1955, p. 110.
[14] Jorge Valls: A la paloma nocturna desde mis soledades, Editorial SIBI, Miami, 1984, pp. 17, 19.
[15] Eugenio Florit: Poema mío, Letras de México, Ciudad de México, 1947, pp. 259-460.
[16] Emilio Ballagas: Obra poética de, Impresores Úcar García, S.A., La Habana, p. 258.
[17] Ibídem, p. 257.
[18] Ernesto Renán: Historia del pueblo de Israel, Argonauta, Buenos Aires, 1945, p. 765.
[19] Fina García-Marruz: ob. cit., t. I, p. 366.
[20] Ibídem, pp. 350-351.
[21] Eliseo Diego: Los días de tu vida, Ediciones Unión, La Habana, 1977, p. 13.
[22] Ibídem, pp. 30-31.
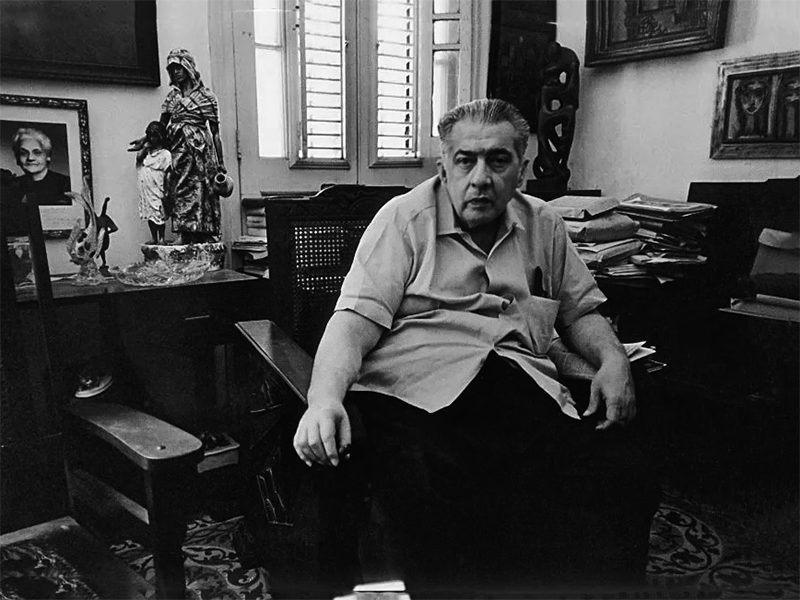
Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)
Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.











