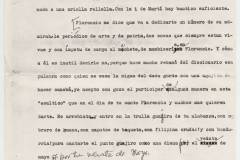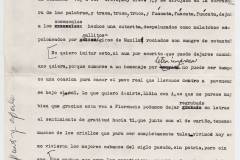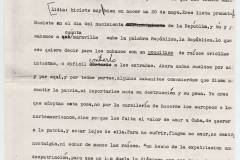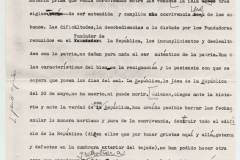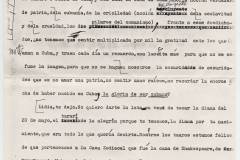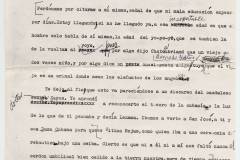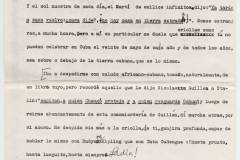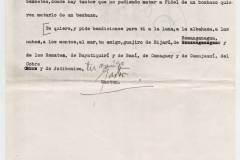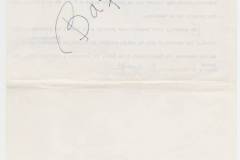J’ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m’en suffiraient.
Jules Renard
Journal, 2 de junio de 1890.
Políticas de las cartas sobre la mesa
Es costumbre afirmar que la escritura íntima habita una zona tradicionalmente eludida por la crítica y la historia literaria cubanas. Al igual que las biografías de escritores, las cartas, sus diarios, sus dedicatorias, no han escapado a la fragmentación y a la elisión de textos considerados secundarios o, peor aún, muchas veces sacados de las gavetas únicamente como réplicas de disputas ideológicas o políticas. Buscar en los armarios editoriales cubanos lo que se pueda asociar a géneros periféricos y descentrados que aludan directamente a la vida del escritor, depara muchas sorpresas y decepciones.
Contraria a otras tradiciones críticas, como la francesa, en la cual el estructuralismo abogó durante décadas por la supresión del sujeto, la muerte del autor en la cubana ha obedecido muchas veces a ajetreos extra literarios. De hecho, tanto las escuelas filológicas y el historicismo español al igual que el marxismo, imperantes en la crítica literaria cubana, no eluden al sujeto, lo asocian a la obra en los primeros casos, y a un contexto determinante, en el caso del marxismo.
A diferencia de la escuela francesa, este desplazamiento del individuo no ha sido para darle prioridad al texto, sino a la reformulación de vidas que, o se ignoran por ejemplo debido a su condición de exilados, o se adaptan a la versión oficial en la cual deviene el modelo de una lectura política. Más que el texto prima el contexto. De la vida del autor se habla sí, pero en el marco de un modelo que debe conjugarse con un compromiso ideológico.
Es evidente que la escisión provocada por las circunstancias históricas se traduce, en la historia literaria cubana, por una ruptura y un forcejeo de intenciones por momentos irreconciliables. Sacar los trapos (limpios o sucios) de la esfera privada de un escritor equivale a situarlo (liquidarlo o venerarlo) ante los agitados altares del canon literario cubano.
Aun cuando las designaciones canónicas sean en todas partes el resultado de tensiones, disputas, y relaciones de poder, en el caso cubano las trifulcas han sido regidas, desde hace décadas, por intenciones políticas. Dos polos (isla-exterior) tiran de lados diferentes del mismo corpus.
Vale recordar que, en el caso de las biografías, la mayoría han sido escritas y publicadas fuera de Cuba. Tales han sido los casos de las biografías de Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, y de Reinaldo Arenas, entre otros.
Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, fue publicada en los Estados Unidos, en México y en España por el investigador cubano americano Roberto González Echevarría. El francés Alain Absire publica un libro biográfico sobre Carpentier en 1994. Thomas F. Anderson da a conocer en 2006 Everything in Its Place: The Life and Works of Virgilio Piñera, Raymond D. Souza narra la vida de Cabrera Infante en Two Islands, Many Worlds, mientras que Liliane Hasson publicó en París en 2007 Un Cubain libre, Reinaldo Arenas.[1]
Pareciera que la mirada exterior al espacio íntimo y la objetividad de contar una vida ajena, necesitara de la exterioridad de otra lengua; un descentramiento geográfico y cultural.
En lo que se refiere al epistolario, las Cartas de Lezama Lima publicadas por la desaparecida editorial Orígenes en Madrid en 1979, introdujeron de manera inesperada y polémica el género en los debates que animan los estudios culturales cubanos.
De un lado, la versión canónica oficial fijada por las instituciones cubanas, y del otro la recepción, circulación y crítica de la literatura de la isla fuera de Cuba. Las razones son bien conocidas: en ellas José Lezama Lima cuenta en datalles a su hermana exilada las vicisitudes cotidianas a las que debe enfrentarse al final de su vida, después del Caso Padilla, y de haber sido apartado de los circuitos culturales cubanos en la década de los 70 hasta su muerte en 1976.[2]
Además del valor testimonial de la esfera privada e íntima, estas cartas de Lezama, cumplen, al publicarse, otras funciones. Por una parte, personalizan las consecuencias del período llamado Quinquenio Gris en la cultura cubana, y por otro lado arrojan indicios claves sobre la génesis y escritura de la última obra de Lezama: la novela Oppiano Licario y, sobre todo, del poemario póstumo Fragmentos a su imán.
Lejos de su intención incial, la publicación de la carta la convierte en un espacio en el cual se cruzan informaciones que la hacen abandonar su estatuto de objeto privado. Los tres términos implicados en la experiencia poética aparecen revelados en las cartas: el sujeto, su universo y el lenguaje. Un lenguaje que en Fragmentos a su imán reduce las referencias al cuerpo del sujeto, al espacio cerrado de su casa y dialoga con un bestiario en formas muchas veces coloquiales.
Como soporte revelador de una sociabilidad restringida en el caso del último Lezama y como expresión de una subjetividad, las Cartas permiten interpretar mejor una escritura literaria que deviene emblemática de un nuevo espacio interior de la experiencia del sujeto en la literatura cubana.
El último poema escrito por Lezama, fechado el 1ero de abril de 1976, “El pabellón del vacío” se construye alrededor de la imagen del tokonoma, un espacio en la pared, una obertura abierta con las manos, donde poder refugiarse: Necesito un pequeño vacío, / allí me voy reduciendo / para reaparecer de nuevo, / palparme y poner la frente en su lugar. / Un pequeño vacío en la pared.
En su conocido artículo “La invención de José Lezama Lima”, publicado en Vuelta en 1985, Enrique Mario Santí se refiere a lo que vino después.[3] Desde la recopilación de Ciro Bianchi de Imagen y posibilidad, con textos inéditos de Lezama editada por Letras Cubanas en 1981, y que se inicia con un artículo de Lezama sobre el 26 de julio y otro dedicado al Che Guevara, se inició una controversia editorial que, mirándola bien y vista desde una perspectiva puramente investigativa, ha venido a enriquecer y completar los estudios lezamianos.[4]
Siguiendo esta gimnástica rimada muchas veces, por causas objetivas, como las dificultades de acceso a archivos distantes, se puede también citar otro ejemplo emblemático: las cartas de Virgilio Piñera.
La edición de Virgilio Piñera de vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978 publicadas por el centenario del escritor en 2012, viene a completarse con Piñera corresponsal. Una vida en cartas, recopiladas por Thomas S. Anderson en 2016. Se trata en este caso del extenso espitolario de Piñera con su amigo Humberto Rodríguez Tomeo que se encuentra en la universidad de Princeton.[5]
Visto desde una perspectiva historiográfica, solo queda celebrar este diálogo que facilita y restituye el discurso de ausentes, y explicita desde la intimidad, zonas de la historia intelectual cubana, más allá de la propia creación, circulación y recepción de la obra del escritor.
La ventana de un castillo interior
El poeta y editor Felipe Lázaro, quien ha dado a conocer en Betania múltiples testimonios y trabajos de un gran valor sobre Gastón Baquero, publica ahora 23 ejemplares del “carteo con Lydia Cabrera, exilada poco después que él (en junio de 1960)”, editado y presentado por el escritor Ernesto Hernández Busto.[6]
Las ruinas del pasado y sus memorias, la amistad, y otros aspectos de la sociabilidad literaria de ambos escritores exilados (entre los que resaltan, aspectos de la cultura material o las materialidades), parecen ser los tres grandes temas de esta correspondencia que Gastón escribe desde su exilio en Madrid, y que se conserva en Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami.
La carta de Baquero a Lydia en 1982 y que fuera su contribución a un homenaje que se le hiciera a la autora de El Monte en la revista Noticias de arte dirigida por Florencio García Cisneros en Miami, se ha convertido con el tiempo en un documento de referencia en la historia cultural cubana. Tal y como afirma Hernández Busto en su introducción, esta carta es el centro de esta correspondencia.
Se trata de una carta que abandona la intimidad con la intención de hacerse pública, lo que la convierte en una declaración clave para entender la visión que compartían ambos ecsritores de la Cuba republicana. En ella Baquero se dirige a la vez a Lydia, a sus contemporáneos y a nosotros.
Es precisamente la visión de lo cubano y de la Cuba anterior a 1959, la que aparece expuesta de manera pública y compartida con el destinatario. Católico y conservador, antocomunista desde su juventud (basta con consultar los artículos reunidos por Carlos Espinosa en La reacción necesaria)[7],Baquero ve en la república de 1902 un espacio de convivencia y de realizaciones de esa cultura cubana ya consolidada en el siglo XIX.
Sé, Lidia, que no hace mucho bailaron un danzón Eugenio Florit y tú. Esa estampa criolla no me la perdí, porque yo vivo en el recuerdo, respiro por la memoria. Vi y reviví esa danza de ustedes, y me sentí muy feliz. Ya vendrán otros tiempos. Quizás no estaremos corpóreamente en ellos, ni tú, ni yo, ni ninguno de cuantos hoy estamos al lado tuyo duplicando el amor al 20 de mayo. Pero de algún modo sí estaremos allí, estaremos en los tiempos del otro renacimiento de Cuba, porque nunca hemos dejado de sentirnos extranjeros dondequiera hayamos vivido y vivamos fuera de Cuba.
La imagen de Lidia (“y como siempre te escribo Lidia con i, porque en español, eso es pelea, lucha, batalla”) bailando un danzón con Florit, encarna un ideal en la memoria afectiva de Gastón. La insólita asociación de ese “amor al 20 de mayo” con los tiempos futuros de “otro renacimiento de Cuba”, elude al presente. Las bases de la imaginación crítica de Baquero en su exilio español se sintetizan en esa confesión de vivir en el recuerdo y respirar por la memoria.
Ese admirador de “lo criollo rellollo” que fue Baquero, renueva con la poesía en tierra ajena, y en medio de las vicisitudes económicas del exilio, fija sus referencias en un pasado que muchas veces idealiza para conservarlo a salvo de un presente que se refuta. Ese gesto de rechazo, crítica y negación de la actualidad, abarca en el pensamiento de Baquero ámbitos que van más allá de lo político para incluir lo estético, e incluso su sociabilidad de cubano exilado.
A veces, en estas cartas Baquero puede sintetizar esas aversiones, como al mencionarle a su amiga la publicación de la novela La consagración de la primavera de Alejo Carpentier en 1978.
He leído, con la cólera que es de suponer, la perversidad de Carpentier llamada Consagración de la primavera. Es el libro que Castro le venía exigiendo desde hace mucho tiempo para considerarlo integrado. Es la habitual difamación de la Cuba precastrista, donde según estos monstruos todo era malo.
Todo parece indicar que Carpentier (a quien ambos llamaban Alexis) fue tema de conversación entre ambos amigos, no solo por el compromiso político de Alejo con el régimen cubano, sino también por la impostura de su lugar de nacimento. Como se sabe, no fue en la calle Maloja de La Habana Vieja (como él afirmaba) donde nació Carpentier, sino en Lausana.
Es cierto también que en estas cartas de Baquero casi siempre las novedades remiten a un pasado, a una evocación, o a rescatar del olvido eslabones de ese tiempo anterior: “Ahora poco pensé enviarte un libro que resulta muy curioso”, le escribe a Lydia en agosto de 1987, antes de aclararle. “Son las cartas de amor del poeta Saint-John Perse a la hija de Rosalía Abreu, pero no sé si estás en ánimo de leer. En el caso de que tengas deseos de leer, dímelo, para que veas a otra cubanita en acción en París”.
Gastón se refiere al libro de Saint-John Perse, Lettres à l’étrangère, publicado por Gallimard en 1987. En este libro se recogen las cartas que el premio Nobel francés dirigiera a la francocubana Rosalía Abreu, musa de escritores en París en los años 30 y 40, y amante de Perse hasta la ruptura con el poeta en 1948.
El contacto de Baquero con los escritores cubanos de la Isla alcanzó su auge en la década de los 90. La legitimidad académica que la Universidad de Salamanca con el homenaje que se le hiciera en abril de 1993, así como el espacio que dedica a su su obra la editorial Betania, y la publicación por Pío E. Serrano en Verbum de Poemas invisibles en 1991, convirtieron a Baquero en una de las más atractivas referencias de los poetas cubanos de finales de siglo.[8]
Imposible obviar la antología Poesía cubana. La isla entera y el encuentro de poetas cubanos en Madrid en noviembre de 1994, que gravitara alrededor del magisterio de Baquero, de la cual Betania acaba de publicar una redición con un detallado prólogo de León de la Hoz[9].
No hay que olvidar tampoco que en 1996 la editorial Vigía dirigida en Matanzas por el poeta Alfredo Zaldívar, publica una original antología con el título de Testamento de un pez[10]. La revista Encuentro de la cultura cubana abre su primer número de ese mismo año de 1996 con un breve editorial de Baquero (“La cultura es un lugar de encuentro”) antes de dedicarle su segundo número[11].
En la célebre dedicatoria de Poemas invisibles de 1991 de alguna manera subyacen las intenciones de todos estos intercambios de los cuales Baquero es el centro: “A los poetas que llegan y seguirán llegando. A los muchachos y muchachas nacidos con pasión por la poesía en cualquier sitio de la plural geografía de Cuba, la de adentro de la Isla y la de fuera de ella”.
Sin embargo, me refiero aquí a la opinión de Baquero sobre otro tipo de cubano recién llegado al exilio. A quienes, por razones que él enumera en este fragmento, el ideal de una Cuba como lugar de origen se ha ido degradando en el tiempo, debido a la escisión provocada por la historia política y el deterioro de la vida en la Isla:
Ahora andan sueltos por ahí y por aquí, y por todas partes, algunos cubanitos comemierdas que dicen no sentir la patria, ni importarles nada su destrucción y su pena. Yo creo que adoptan esa pose, no por la cursilería de hacerse los europeos o los norteamericanos, sino porque les falta el valor de amar a Cuba, de querer a la patria y estar lejos de ella. Para no sufrir, fingen no amar, no sentir nostalgia, ni echar de menos las raíces. Han hecho de la expatriación una despatriación, para que no les duela la diáspora, porque su egoísmo, su frivolidad y su hedonismo de quincallería les exige quitarse del corazón todo lo que pueda llevarlos al santo insomnio de Cuba.
Al tanto de todo lo que ocurría y se escribía en la Isla, Baquero aceptaba con resignada satisfacción su exilio como el nuevo lugar desde el cual había escrito una buena parte de su obra. Al preguntarséle si podía escribir lejos de su casa, Gastón aludía una y otra vez a la metáfora del castillo que Santa Teresa utilizara en su libro Las moradas: “Yo escribo en cualquier sitio porque mi casa la llevo conmigo. Mi país yo lo llevo conmigo, en mi castillo interior”[12].
Un antimoderno resignado con las ruinas
Parece aceptado reconocer que si la poesía recogida en volúmenes como Memorial de un testigo de 1966 y Poemas invisibles de 1991 significan un cambio significativo en la obra de Baquero, y se caracteriza por asociaciones insólitas de referencias artísticas y literarias, un discurso por momentos narrativo, y por la invención de escenas atemporales; las bases de la prosa de Baquero son las de una cultura clásica adquirida en sus lecturas de juventud, y renovadas durante su experiencia de exilio.
Sus imnumerables artículos de prensa publicados en medio españoles, así como sus libros de ensayos Darío, Cernuda, y otros temas poéticos (1969), Indios, blancos y negros en el caldero de América (1991) y La fuente inagotable (1995); son una prueba de la confirmación de las bases de su imaginación crítica, ahora enriquecida con la vivencia y la visión de su vida en España[13].
En este sentido, las cartas que comentamos aquí reiteran ideas que, al ser expuestas con la gracia del humor y de un lenguaje que procura rescatar “la criolledad”, se salvan de la monotonía.
Sorprende al leerlas el matiz de una amistad marcada por la admiración de un discípulo: “Un abrazo y todos los recuerdos de tu agente electoral número 1”, escribe en una carta del 24 de junio de 1978, “votre serviteur” firma en francés un breve mensaje a Lydia en octubre de 1988, a la vez que exalta “el sentimiento de gratitud hacia ti, que junto con el cariño tenemos muchos de los criollos que para ser completamente tales, vivimos hoy como vivieron los mejores cubanos del siglo pasado, sin patria pero sin amo”.
El nacimiento el 20 de mayo de 1899 de Lydia (Baquero en mayo de 1914) hizo que Gastón la viera también como la encarnación temporal de la república fundada ese día de mayo en 1902. Quizás la declaración más explícita de la significación de Lydia para Baquero se pueda encontrar en el fragmento que cito a continuación.
Yo aprendí a reconocerte el tesoro de la cubanía a raíz de lo que de ti pensaba y decía Lezama. Íbamos a verte a San José, a ti y a esa Dama Cubana pura que es Titina Rojas, como quien iba a una ceremonia de rebautizo bajo una ceiba. Cierto es que ni a él ni a mí nos faltó nunca el cordón umbilical bien ceñido a la tierra nuestra, pero de tiempo en tiempo sentíamos la necesidad de empaparnos más de lo cubano, como bajo un aguacero tremendo, de los que traen enterrado en los 33 goterones de lluvia los frutos y la vida. Y fue Lezama quien nos confirmó la fiesta innumerable que es nacer donde nacimos.
El apego a España y a la hispanidad es una de las pasiones compartidas que explican también la amistad entre Lydia y Gastón. Nacionalistas liberales ambos, se da el caso en ellos de dos intelectuales que logran reconciliar en su imaginario político, el fervor por la independencia y la república, y cierta lealtad a la herencia de la cultura española.
Ya para el joven Baquero España era una “madre desesperada e impotente”, de la cual los cubanos “salimos para caer en un abismo”, en un artículo que data de 1944 sobre el 20 de mayo[14].
Conocida es la defensa del descubrimiento de Colón que él calificaría de “gran prodigio”[15]. En una carta de 1988 a Lydia, Baquero vuelve sobre esta fecha: “Les escribo el día aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba. O sea, que llevamos 496 años con la Madre Patria sobre el cuello, y a mucha honra”.
Al final de su vida, en una entrevista ya mencionada a Carlos Espinosa, le asegura: “No le echo de menos a nada, no me siento extraño en España. En el exilio vivo y seguiré viviendo hasta que se me acabe la cuerda del reloj”[16].
Lydia, hija de Raimundo Cabrera, fundador del Partido Autonomista en 1878, y Gastón, de padre pinareño de ascendencia austuriana y madre criolla mestiza, conservaron ambos un afecto idílico por el siglo XIX cubano y la Madre Patria. Esto nos explica además que haya una especie de cómoda simetría en esta amistad, en este carteo, en la partida de ambos hacia dos geografías culturales representativas del exilio cubano, para quien pretenda fijar el espacio de la modernidad cubana en el cual ambos participaron.
De manera paradójica (los antimodernos son modernos en libertad, escribe Antoine Compagnon)[17], la intensa actividad cultural de los dos antes de 1959, la exaltación constante de este período y del pasado en general, y el recelo conservador hacia las revoluciones y la evolución del presente, los convierte en emblemas del escritor antimoderno en cualquier recuento de la historia intelectual cubana del siglo XX.
Nadie puede negar que tanto Baquero como Cabrera resultan incomódos objetos de estudios para las lecturas contemporáneas de la escritura literaria cubana. Negro, Gastón; blanca, Lydia, pero antropóloga que consagra su vida a la cultura afrocuabana. Católicos y homosexuales, en las antípodas de cualquier reivindicación sexual por pudor o prejuicio y, sobre todo, convencidos contrarrevolucionarios y anticomunistas.
A lo anterior se añade el apego a la tradición, un persistente pesimismo melancólico, así como una voz, un tono que pretende fijar en el tiempo un estilo a salvo de pasajeros ismos; lo que hace de ellos dos emblemas a la vez de antimodernos y de exilados.
Hay que aceptar que uno de los pocos ángulos que se abre al crítico que los interpreta, es la asociación a la figura discutible del antimoderno, con todas las adecuaciones que exige el empleo de esa noción a una historia cultural tan singular como la cubana.
Llama la atención, sin embargo, que en Baquero al mismo tiempo que se exalta el pasado como existencia añorada y se rechaza al presente, hay un gesto de consuelo que recuerda al estoicismo y una esperanza para promulgar la fe en un futuro.
Después de vituperar, la escritura íntima de Baquero lleva implícita una mezcla de predicción y de predicación (algo también que Compagnon asocia a los escritores antimodernos franceses):
El veinte de mayo nació una nueva manera —diseñada por Martí sobre la materia prima que venía borboteando entre las venas de la isla a lo largo de tres siglos— de ser entendida y cumplida la convivencia ideal de los cubanos. Las dificultades, las desobediencias a lo dictado por los Fundadores resumidos en el Fundador de la República, los incumplimientos y deslealtades con la patria, no dañan para nada al ser auténtico de la patria. Una de las características del bien es la resignación y la paciencia con que se espera que pasen los días del mal. La República, la Idea de la República del 20 de mayo, no ha muerto, ni puede morir.
Conservador, pero no reaccionario (basta con leer artículos sobre la frustración del ideal republicano publicados en Cuba, o su alegría por el fin de la dictadura de Pinochet)[18], Baquero recuerda aquí algunas de las ideas de las Notes Towards the Definition of Culture (1948) de Eliot, de quien él fuera el primer traductor en Cuba[19].
La decadencia de la cultura, el rechazo del presente, la importancia de la religión como base ideológica de la sociedad, la mezcla de paciencia y de resistencia en espera de la vuelta de una cultura de élite, son algunos de los temas que Baquero comparte con el Eliot de su formación en Cuba, y que no abandonará en el exilio.
Falta a los estudios literarios cubanos la mirada a las materialidades de esta tradición. Si algún registro puede caracterizar al escritor cubano contemporáneo es este: la relación con los objetos, y la insersión del cuerpo del sujeto en tensas relaciones de dependencia con la materialidad.
Al tratarse de cartas y de confesiones íntimas entre exilados, la dimensión material se inserta con sinceridad en las confesiones de los diálogos. Me refiero a esto por la recurrencia con la cual Gastón confiesa a su amiga la necesidad de vender algún libro que considera de valor o, incluso, tasar su biblioteca para sufragar gastos cotidianos.
“Tuve un accidente casero que me dañó mucho, pero ya estoy de nuevo en el trabajo. Siguen los problemas económicos, cada vez peores, como es inevitable”, escribe Baquero en diciembre de 1990, al tiempo que pide la gestión de vender en Miami el manuscrito de la novela Heredia de Nicolás Heredia en su posesión.
“Se me aproxima el retiro con una pensión totalmente tercermundista”, le había escrito ya en 1987, antes de añadir rotundo: “quiero venderlo todo”.
Tratándose de un intelectual, la expatriación geográfica y cultural va casi siempre acompañada del desequilibrio material de la precariedad. Esa quizás sea la diferencia más tangible entre él y un emigrante económico. Pero también la más disimulada tras las máscaras del estatuto noble de escritor y artista, en el cual prevale la intención pública de la creación como identidad profesional.
Si la metáfora del castillo funciona para Baquero como representación de su universo espiritual, lo es también como referencia a un pasado de esplendor dejado atrás. Las ruinas de ese esplendor, le dice en una conmovedora carta de consuelo a Lydia tras el fallecimiento de su compañera María Tersesa Rojas (Titina), lo redimen de tanta pérdida en ese presente del exilio que sabía, llegaba a su final.
Queridísima Lydia:
No tengo que decirte nada porque no hay nada que decir.
Me siento, como nunca, muy cerca de ti y del gratísimo recuerdo de Titina, que fue siempre para mí, a su suave manera silenciosa, un mensaje de afecto y de muy delicadas señales de estimación.Quisiera estar cerca de ti, pasarte el brazo sobre los hombros,y quedarnos callados, largo tiempo callados, porque lo que nos queda de mejor y de más puro es el silencio.
Tú tienes la cabeza y el corazón llenos de recuerdos, y sabes que estos llegan a ser el único y el mejor país donde podemos vivir.
A quienes ya no tenemos porvenir, porque ya nos vino todo lo que nos tocaba al nacer, sabemos muy bien, y estamos tranquilos y serenos, que no nos quedan sino los recuerdos.
Al pensar en ti de nuevo ahora, y en mí, y en el vacío que nos rodea, y como no puedo evitar ser siempre un poquito polilla de libro viejo, repito la estoica palabra de Jules Rénard: “J’ai battu de si beaux chateaux que des ruines m’en suffisant”[20].
Ya a nosotros nos basta con los recuerdos.
Tenme a tu lado, que allí estoy,
Gastón.
Carta de Gastón Baquero a Lydia Cabrera
Notas:
[1] A este tema me refiero en mi artículo “La biografía posible de José Lezama Lima”, La biographie en Amérique Latine, Françoise Aubès et Florence Olivier (éds), América, Cahiers du Criccal, No. 40, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 207-217. Las biografías que menciono son las siguientes: Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier: The Piligrim at Home, N.Y, Cornell University Press, Ithaca, 1977. Otra edición inglesa aparece en 1990 publicada por la universidad de Texas. En español, la primera edición es Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, México, Fondo de Cultura Económica, 1993 y más tarde, Madrid, Editorial Gredos, 2004, Alain Absire, Alejo Carpentier, Paris, Julliard, 1994, Thomas F. Anderson, Everything in Its Place: The Life and Works of Virgilio Piñera, 2006, Bucknell University Press, Lewisburg, Raymond D. Souza, Two Islands, Many Worlds, Austin, University of Texas, Press, 1996, sobre Guillermo Cabrera Infante, y Liliane Hasson, Un Cubain libre, Reinaldo Arenas, Paris, Actes Sud, 2007. A esta lista se agrega Urbano Martínez Carmenate que publica, Carpentier, la otra novela, Ediciones Matanzas, en 2024, una de las excepciones que confirman la regla.
[2] José Lezama Lima, Cartas, Madrid, Orígenes, 1979. En 1998 Verbum publica una edición ampliada de estas cartas y de otras de Lezama, Cartas a Eloísa y otra correspondencia, 1998.
[3] Enrique Mario Santí, “La invención de José Lezama Lima”, Vuelta, México, n. 102, 1985, p. 47.
[4] José Lezama Lima, Imagen y posibilidad, Ciro Bianchi (ed), Letras Cubanas, 1981.
[5] Virgilio Piñera, Virgilio Piñera de vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, Unión, 2011, Thomas S. Anderson, Piñera corresponsal. Una vida en cartas, Universidad de Pittsburgh, 2016.
[6] Gastón Baquero, Cartas a Lydia Cabrera, prólogo y edición de Ernesto Hernández Busto, Madrid, Betania, 2024.
[7] Gastón Baquero, La reacción necesaria. Ensayos y artículos (1944-1990), Carlos Espinosa (ed), Ediciones Homagno, 2022.
[8] Sobre este tema ver, Pío E. Serrano, “Presencia de Gastón Baquero en la poesía cubana”, Celebración de la existencia. Homenaje internacional al poeta cubano Gastón Baquero, Alfonso Ortega, Alfredo Pérez Alencart (editores), Cátedra de Poética Fray Luis de León, Universidad Pontífica de Salamanca, 1994, pp. 85-90.
[9] Felipe Lázaro y Bladimir Zamora, Poesía cubana: la isla entera , segunda edición conmemorativa, prólogo de León de la Hoz, Editorial Betania, Madrid, 2024. También en Betania y en 2024, de la Hoz publica Gastón Baquero, lo que no se ve. Antología poética, con el prólogo suyo “Un hermoso crimen”.
[10] Carlos Cabrera rememora, entre otros recuerdos, la visita de Zaldívar a la residencia de Alcobendas donde estaba internado Baquero en su artículo, “El Gastón Baquero que yo vi”, Café Fuerte, 13 de abril de 2014: https://www.cafefuerte.com/culturales/el-gaston-baquero-que-yo-vi/
[11] Gastón Baquero, “La cultura nacional es un lugar de encuentro”, Encuentro de la cultura cubana, Madrid, n. 1, verano de 1996, p. 4, “Homenaje a Gastón Baquero” en la propia revista, n. 2, otoño de 1996. Este homenaje -con portada del pintor Ramón Alejandro- incluye dos poemas inéditos de Baquero y trabajos de Felipe Lázaro y Efraín Rodríguez Santana.
[12] Entrevistas a Gastón Baquero, prólogo de Pedro Shimose, epílogo de Pío E. Serrano, Madrid, Betania 2021, p. 62. Se trata de una entrevista a Carlos Espinosa que con el título “La poesía es magia e invención”, fue publicada de manera póstuma en Imagen Latinoamericana, Caracas, n.100-104, mayo, 1994, pp. 20-25.
[13] Gastón Baquero, Darío, Cernuda y otros temas poéticos, Madrid, Editora Nacional, 1969, Indios, blancos y negros en el caldero de América, Madrid Ediciones de Cultura Hispánica, 1991, La fuente inagotable, Valencia, Pre-Textos, 1995. Pío E. Serrano reúne en Gastón Baquero, Ensayos selectos, Madrid, Verbum, 2015, una amplia selección de sus ensayos.
[14] Gastón Baquero, “20 de mayo. Un recuerdo y una incitación”, Información, 20 de mayo de 1944, cito por La reacción necesaria. Ensayos y artículos (1944-1990), ob.cit, p. 42.
[15] Gastón Baquero, “Santa Teresa. Doctora de la hispanidad”, ABC, Madrid, 15 de octubre de 1970. Cito a partir de Fabulaciones en prosa, Alberto Díaz Díaz, Fundación Banco Santander, 2014, p. 155.
[16] Carlos Espinosa, “La poesía es magia e invención”, ob. cit.
[17] Antoine Compagnon, Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthès, Paris, Gallimard, 2005, p. 14.
[18] Las críticas al fracaso del ideal republicanoantes de 1959 es tema común en el periodista Baquero. Basta con leer, por ejemplo, “Meditación del 95”, Diario de la Marina, 23 de febrero de 1945, y apenas dos días después en el mismo periódico, “La nación por nacer”. Contrario a lo que pudiera pensarse, ese tono en sus críticas sociales se mantuvo durante el período de la dictadura de Batista, como en “Y de la actualidad cubana, ¿por qué no hablamos”, publicado también en el Diario de la Marina, 2 de febrero de 1958. Por su parte, el artículo “Una nueva esperanza para Hispanoamérica”, sobre la derrota de Pinochet en el pleibicito, se publicó en El Nuevo Herald, el 3 de marzo de 1990. Los textos aquí citados aparecen recogidos en La reacción necesaria. Ensayos y artículos (1944-1990) recopilación de Carlos Espinosa citada más arriba.
[19] T.S. Eliot, “Los hombres huecos”, Espuela de plata, abril-junio de 1940, pp. 132-134, también “Fragmento de ‘La roca’”, Clavileño, n. 3, octubre de 1942, p. 87. Todo parece indicar que fue Baquero quien primero tradujo a Eliot en Cuba, contrario a lo que afirmaría José Rordiguez Feo, mecenas y codirector de Orígenes, en un coloquio sobre las revistas latinoamericanas organizado por la universidad de la Sorbonne Nouvelle. “Yo traduje por ejemplo, por primera vez al español, a T.S .Eliot. Lezama y Cintio Vitier traducen a algunos escritores franceses, pero la mayoria son norteamericanos. Que es una cosa nueva, no solamente en Cuba sino también en toda America Latina”, José Rodríguez Feo, “Las revistas Orígenes y Ciclón”, América, Cahiers du CRICCAL, “Le discours culturel dans les revues latino-américaines”, n° 9-10, 1992, p. 42. Sobre las primeras traducciones de Eliot al español ver Howard T. Young, “T. S. Eliot y sus primeros traductores en el mundo hispanohablante, 1927-1940”, Livius, n.3, 1993, pp. 269-277: https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6263/T.%20S.%20Eliot%20y%20sus%20primeros%20traductores.pdf?sequence=1
[20] La cita exacta es “J’ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m’en suffiraient” (“He construido castillos tan hermosos que me bastaría con sus ruinas”). Nota y traducción de Ernesto Hernández Busto. Este verso de Jules Renard aparece como epígrafe del poema “El viajero” de Poemas invisibles (1991). Pío E. Serrano cuenta que trató de convencer -en vano- a Baquero para que el nombre del poema le diera título al poemario. Ver “Gastón Baquero: memoria de un editor, de un lector”, La visibilidad de lo oculto, Humberto López Cruz, Madrid, Hispano Cubana, 2015, pp.17-28.

Trump es un revolucionario. ¿Tendrá éxito?
Por The Economist
Incluso bajo la lectura más optimista de la revolución MAGA, Trump ya ha causado un daño duradero a las instituciones, las alianzas y la reputación moral de Estados Unidos.