Poético maestro y amparador Rafael María de Mendive y Daumy:
Imagino su sorpresa, aquella mañana de inicios del curso escolar de 1865, en la Escuela Superior Municipal de Varones, en Prado 88, cuando entró al aula y vio, que en los recios pupitres de caoba, le habían matriculado a un apóstol. Yo mismo lo pienso y se me enciende la caoba, me erizo y deslumbro con la idea, y me obligo a ponerme, para no enceguecerme, los espejuelos caobares.
Es tremendo que, sin aviso previo, le suenen a uno un discípulo de esa talla en el aula, aunque no haya hembritas de doradas trenzas, ni azabaches colas de caballo para suavizar la cosa y entretener a los masculinitos del recinto vitier dando vititi.
Eso no se le hace a un poeta como usted, que venía de viajar por el mundo, y hasta de publicar un par de poemarios en París, que es difícil cantidad. Al menos si se le hubiera acercado el director del plantel y con mucho respeto —que eso era importante en su época— y le hubiese dicho:
“Mire usted, Don Rafael María, se ha inscrito un apóstol en nuestro centro y he considerado ponerlo en su aula, para que su sensibilidad y verbo inflamado le guíe y proteja, a la vez que encamine. Sólo su capacidad hará de esa lumbrera un hombre de provecho, capaz de morir de cara al sol y no en la sombra repugnante de los túneles populares o en las casas de visita del partido. Confío en sus buenas artes, amigo mío, porque ser maestro es hacerse creador. En sus manos está el destino de ese infante de tantas entradas, que huye del rizado mar hacia el arroyo de la sierra, porque no nada nada. Con su verbo ensanchará sus horizontes mentales, ya que vive más estrecho que albóndigas en lata, allí en su casita de la calle Paula”.
Pero no pudo ser, porque usted mismo era el director de aquel horno de patriotismos, y practicaba el multioficio desdoblándose como profe, mentor, guía espiritual, administrativo, bedel, portero, jefe de cátedra y ampaya de tercera.
Claro que en la actualidad habría sido distinto, al menos mucho más crudo y sin tantas consideraciones o respeto. En primer lugar, porque escasean los apóstoles, que no se fabrican de plástico en Taiwán, ni se dan en cualquier cantero. Y segundo, porque ya el discurso vendría menos cargado de distancia y sublimación, y se lo dispararían a boca de jarro como simple orientación de arriba, que es la forma criollo-socialista de apearle un muerto a alguien, posarle una tiñosa al distraído o instalarle un asiático a sus espaldas, en fin, lo que cualquier poeta homérico calificaría como soltar una podrida.
La imagen sería terrible, con el director animoso, joven, hermosamente irresponsable, pasándole la brocha con baba de buey, embreándolo emblemático y nada flemático, saliendo y entrando a reuniones diversas, con más plumas que un apache, siboneyista nacional de nuevo cuño, con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca. Un tipo jovial y confianzudo que le soltaría algo como:
“Rafa, te ubiqué a un chama que es una bomba. Contrólalo y amárramelo cortico, que cuando abre la pila se inunda el edificio, mi hermano. Ese fiñe es ají guaguao. En el primer brinco me lo tiras pa’cá, que lo empapelo”.
O tal vez más distante, dictatorial, aséptico, verborreico, doctoral, inodoro, oratorio e instancioso:
“Mira, Mendive, el Municipio nos ha mandado un casito ahí bastante problemático. Nos han metido un yeyo tremendo, pero el Municipio es así con los casos de conducta. Te eché el muerto a ti porque tú tienes mano para eso. Ese muchachito está traumatizado, tiene fijación con la sombra de un ala y contar no sé qué cuento en flor; y también con entrarle al mundo por la puerta principal, seguramente sin pase y burlando al CVP, así que dámele tratamiento, un poco de tenteallá, y no le pierdas la pista ni a la hora de la guachipupa. No te dejes bajear, ni coger para el trajín, que es un filtro y tiene el pico de oro. Sólo hay que ajustarlo un poco. Bájale panetela y mucho círculo de estudio, control y ayuda, que académicamente tiene para colarse en la Lenin. El núcleo decidió que tú eras el hombre para esta batalla”.
Y se iría tan pancho para otra reunión, mientras usted buscaba algún manual que indicara cómo tratar apóstoles adolescentes, porque José Julián estaba en los doce años, que son de ampanga cuando se dejaron atrás los dientes de leche, y le espera un feo busto a la intemperie.
De modo que aquella mañana, que no era precisamente de Santa Ana, abrió la puerta del aula sin que le diera Changó con conocimiento, ni le bajara otro santo, y agarró al discípulo por la solapa advirtiéndole que, mientras estuviera a su cargo, ni se hiciera masón ni fuera autor intelectual de asalto a cuartel alguno, y con eso fueron felices y comieron barnices durante todo el curso de los acontecimientos, y hasta le tomó cariño, que el hijo de Don Mariano y Doña Leonor sería apóstol y todo, pero era un muchacho encantador, honesto que daba pena, inteligente hasta sonrojarse uno, y un poeta de esos de los que no entran a talleres literarios, aunque cada vez que veía un pino nuevo, casuarina o arbolito navideño, se apertrechara en el atril para sonarle larga y caudalosa tabarra.
Y tenía madera, sí señor, una madera preciosa sobre aquella caoba preciosa también, y era preciso no inflamarse mucho junto a él o tener a mano un extintor. Estaba como plátano para sinsonte, pidiendo grillete y destierro, y ya le amenazaba la sombra de un mostacho calculado para que no le viera nadie la boca, y así confundir a tirios y troyanos, que no sabrían si tenía caries o se estaba riendo de todos.
Sospecho que usted adivinó aquella puñetera mañana todo lo que le iba a caer encima. Y no en la vida diaria, en esa plaza que inauguró usted —convertido en todo un pionero sin pañoleta— de “atención a apóstol”, que pudiera también titularse: “Orientación y propaganda a próceres adolescentes”, sino en que la gente del futuro le recordaría solamente por eso, por darle sombrita al majestuoso árbol que iba a ser su discípulo, que iba a tener menos abrigos que el leopardo, y la tendencia a subir lomas que hermana hombres, y una prosa de buldócer en llanura camagüeyana.
La gente es así, mi querido Mendive; la gente es mala, y cuando no es mala al ciento por ciento, están amargados porque no desayunaron bien esa mañana o tienen una clavícula desclavada por el último domingo rojo.
En mi periplo mundial —un poco parecido al suyo— he llegado a comprobar, con estas dotes de psicólogo rioplatense, que los hombres no son totalmente una bazofia, sino que tienen falta de calcio y problemas de vivienda. Y como le veo a usted hecho de esa pasta mucho más sólida y nutritiva que la de oca, o al menos más fácil de desentrañar, supongo que adivinó la crueldad del porvenir con cierta burlona amargura, con poca bilis y algo de parsimonia, y se consoló pensando que nadie le iba a quitar lo bailado, aunque se convertiría en el maestro de Pepito para toda la eternidad, y nadie iba a recitar, en ningún matutino de Cacarajícara La gota de rocío, ese fino poema suyo, que anda entre lo romántico de segunda vuelta, el habla exquisita de los bares de Holguín y la vieja trova de Santiago.
Claro que usted era no un maestro a la usanza, sino todo un doctor de Derecho y Filosofía. Eso le permitía filosofar con los alumnos explicándoles por qué debían de andar derechos. Nada de profesor emergente, jugándosela al canelo con la apoyatura de los vídeos, ni las clases por televisión, las universidades en el aire y esas cosas modernas que confunden cantidad.
También hay que apuntar que tenía todo el tiempo del mundo para perfilar personalidades, porque no venía ningún verraco a exigirle que preparara las clases, que se metiera madrugadas copiando planes de estudios y hasta se salvaba de las descargas en el matutino. Tenía varias cosas a su favor para no hacerlo: no se habían inventado aún el himno nacional ni la bandera, y el busto no tenía entonces la edad reglamentaria para posar en yeso.
Otra ventajita a su favor era que ya había vivido con intensidad y hecho los viajes pertinentes por su propia cuenta. Nadie lo había enviado a perfeccionarse en el extranjero. En 1844 peinó las Europas de arriba abajo, y repitió, poniendo camarones en 1848. Regresó sin pedir tarjetas blancas ni permiso alguno en 1852, para ingresar en aquella Sociedad Económica de Amigos del País, que no tenía nada que ver con las otras agrupaciones de mendicantes que salen por ahí a su pacotilla particular y, de ñapa, arañan lápices, íntimas y cuatro libras de aspirinas vencidas.
Claro que no todos los viajes fueron placenteros, qué va, que los hay más acelerados y de inicio desastroso, en los que el propio gobierno actúa como promotor turístico y lo obliga a uno a desembarcar en Normandía mucho antes del apoyo de los Aliados.
En aquella época la vida era más calmada, casi diría que aburrida, y me cuesta mucho trabajo imaginar cómo sería aquella Habana en que usted nació en 1821 sin Arsenio Rodríguez o la Casino de la Playa, y la atmósfera cargada de autoritarismo colonial.
Solamente lo logro rememorando mis días pasados entre esas hermosas e históricas ruinas, con el aire cargadito de lo mismo, con la ausencia de la Casino y del cieguito maravilloso. La única diferencia entre nosotros —apóstol en caoba aparte— es que usted no alcanzó la sociedad de consumo y yo le agarré unos años al consumo de la sociedad. Dos cosas marx o menos similares pero con ligeras diferencias: en la primera uno se lava la boca y en la otra la cierra o la esconde.
Por eso, al llegar el año 69, se le complicó la jugada y tuvo que cumplir misión internacionalista en contra de su voluntad. Hay que ver lo que complica la vida un mal 69. Sobre todo por los sucesos del Teatro Villanueva, ya le digo yo, que el teatro es siempre peligroso, aunque hay quienes afirman —mucho más pesimistas y ensimismados— que todo es puro teatro. Hacen trizas aquella sentencia de que “año nuevo, villanueva”.
Ahora hay otras Villas que no son de Castilla, nada nuevas bajo el son. Su casa era, según informes fideo indignos, un centro de conspiración. Y hasta su mejor discípulo, unos años más tarde, le iba a complicar la existencia con un testimonio aparentemente amable, cuando publicó una semblanza en que lo echaba para adelante como un carrito de helados de esta guisa:
“De su vida de hombre yo no he de hablar, porque sabe poco de Cuba quien no sabe cómo peleó por ella desde su juventud, con sus sonetos clandestinos y sus sátiras impresas…”.
Ya vio. No todo es cariño en esta sufrición. El apóstol menos pensado le imprime el cartelito, y por esas impresas impresiones le satirizaron a usted en un barco y lo zumbaron hacia Madrid, que era en aquella época “las entrañas del monstruo”. Al menos pudo ver La verbena de la paloma, que no estoy seguro de que protagonizara ya Sarita Montiel, aunque también es posible.
Y de allí, de los Madrises, donde estuvo —según el mismo reporte indiscreto de su alumno avejentado, “sin sacrificar la fe patriótica”— saltó a las otras entrañas para entrañar más a la patria, que era, como hoy mismo, potestad de otros que no nos dejan ni potestad en voz alta. Ya le decía que la boca se esconde, y que primero se agarra a un bocón que a un cojo en una carrera de cien metros plenos.
Averiguando un poco acá y allá, pero guiado en mi instinto sabueso por las amables confidencias del testigo José Julián antes de que le escayolaran y saquearan otros sus altos pensamientos, me doy perfecta cuenta de que, a la conspiradera se sumaron las zancadillas de sus múltiples ocultos enemigos. Lo dice su protegido en esa hermosa página memoriosa donde suelta, como al desgaire, detalles íntimos suyos que igual fotografían su alma y temperamento como lo chivatean en detallitos escabrosos.
Como que se metió en camisa de once barras escribiendo una “novela de la sociedad habanera, donde están, como flagelados con rosas, pero de modo que se les ve pestañear y urdir, los héroes de la tocineta y del chisme y del falso dandismo”.
Si a eso le sumo que se burlaba usted de los censores, que le tiró un cabo —que no era precisamente palacio ni segundo cabo— a la Tula contra la membresía intelectual —lo dice también el Pepito en ese texto del siguiente modo: “o defendía de los hispanófonos, y de los literatos de enaguas, la gloria cubana que le querían quitar a la Avellaneda…”— y que “José de Armas y Céspedes, huyendo de la policía española, estaba escondido en el cuarto mismo de Rafael Mendive…”, ya vamos comprendiendo por qué dio el primer bown en el Castillo del Príncipe y más tarde en el Paseo de la Castellana hasta que, huyéndole a las zetas venenosas, aterrizó por fin en los Nuevayores.
Pero regresó. Es un vicio muy nuestro, muy arraigado. Los hay que se van rompiendo las cadenas para volver tiempo después con otras en el cuello, a mostrarlas a los vecinos. Eso no se cura, ni se opera, ni se extirpa. Ni siquiera atiborrándonos de perros sin tirpa.
Por eso lo imagino a usted cabizbajo, paseando en el regreso, lento —cuando la persona es gorda se le dice a ese andar “macilento”— bajo los álamos —que parecen más “alánimos” por aquello de que la fuente se rompió— que tenía el Paseo del Prado para que la gente no muriera de cara al sol. Le veo internarse luego en el Barrio Latino de la capital, es decir, en Centro Habana.
(Según encuestas fideo indignas realizadas por un amigo, se le llama Barrio Latino a esa zona porque, de un total de 2.348 encuestados acostados, el 12% sueña emigrar a Puerto Rico; un 7% —a todas luces orientales que se atienden en el Calixto García— a Dominicana, por la facilidad del idioma; un 23% a Argentina, tal vez porque ya sus vidas son de tango vamos a ver; un 37% a Costa Rica y adyacentes, sin contar los que están ya con una pata en Honduras tras larga y perniciosa enfermedad; y un 58% se debaten en la duda, y les da lo mismo Jailalía, que los arrabales de Asunción, Machu Pichu, la ribera del Paraná o los Andes con su cóndor semanal. Si alguien suma y le da más de 2.348 entrevistados le ruego tener en cuenta la personalidad múltiple que acarrea la doble moral. Aunque, si nos guiamos por eso, cualquier barrio habanero pudiera ser considerado Barrio Latino).
Tal vez por eso, desanimado, con la fuente marchita, cumplida su misión de acercar a su discípulo a Dos Ríos, se fue a vivir a Cárdenas. Uno hace esas cosas cuando tiene cardenales en el alma o cuando piensa fugarse en lancha, por la cercanía de la boya de Key West. Un día se puso malo y lo llevaron de urgencia a la capital, donde murió, un 24 de noviembre de 1886, lejos de todo lo amado, incluyendo el Colegio de Varones que cambiara más tarde por el San Pablo.
Le hago caso a su alumno en lo de conocerle para conocer más mi país, pero no quiero traerle a la actualidad en su magisterio, porque volvería a morirse de pena, o aplastado por el disparate escolar y las promociones del MINED. José Julián dijo también de usted, al final de aquella semblanza, estas palabras que se me quedan en las cuencas de los ojos, y por ello las cuenco a todos nuevamente:
“Prefiero recordarlo, a solas, en los largos paseos del colgadizo (…) o cuando, hablando de los que cayeron en el cadalso cubano, se alzaba airado del sillón, y le temblaba la barba”.
Hoy se la hubiera afeitado. Me da ese tuntún. Porque ahora todo se hace a patíbulo crudo, que yo lo cepo muy bien. Y no se salva nadie por muy cadalso que se ande.
Con un inmenso y diferente busto, le apostolo mi firme abrazo,
Ramón.
Del libro Cuba a la carta (Editorial Hypermedia, 2019).
Imagen de cubierta Alberto Morales Ajubel.
Librería
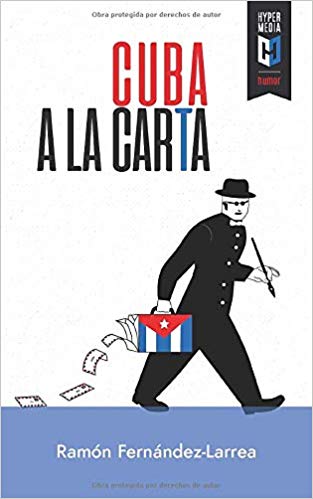
Ramón Fernández-Larrea decidió reinventarse el humor. Reírse de cosas de las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos. Y entre las tantas cosas a las que los cubanos no estábamos acostumbrados a burlarnos estaban la Historia y la Cultura cubanas. Con Mayúsculas.
Enrique Del Risco












