Hoy tenía previsto escribir sobre Cuba y Rusia, antes Unión Soviética. Sobre las altas y bajas de esa larga relación entre ambos países. Un asunto jugoso y polémico, donde los haya. Pero la nostalgia y el recuerdo, esos delincuentes desalmados, asaltaron mi memoria de improviso y me convencieron de que debía tocar un tema muy distinto.
Uno siempre ameno y a la vez doloroso: la infancia. Mi infancia, similar a la de tantos de mi generación, que ahora algunos llaman boomers.
Nacido en 1969, me tocó crecer en los ya lejanos 70. Y ser niño en Cuba, entonces, significaba no sólo creer a pie juntillas lo que los mayores y la TV repetían hasta la saciedad: que el futuro pertenecía por entero al socialismo, que para llegar al comunismo no faltaba tanto y que todos los pioneros íbamos a ser como el Che… sino, sobre todo, pasarse todo el año soñando con la venta de juguetes a principios de julio.
Un período de tiempo breve y maravilloso, durante el que las vidrieras de todas las tiendas, que el resto del año vendían ropa o efectos de ferretería, de pronto se llenaban de tesoros increíbles, embalados en vistosas cajas de la marca Blue Box, Made in Hong Kong.
Así que los niños acudíamos, desde semanas antes, como fervorosos cristianos en una peregrinación a la Santa Sede, a pegar las caras a los cristales, para soñar despiertos, con mucho masoquismo, porque todos estábamos muy conscientes de que sólo nos tocaban tres por año: “básico”, ¡el mejor!, “no básico” y “dirigido”, que podía ser hasta un triste juego de bolas, si te ponías fatal y el azar te relegaba al quinto o sexto día de ventas.
Porque era aquel solemne, inapelable sorteo, lo que decidía la felicidad o la desgracia de los más pequeños de la casa cada verano.
Afortunados sin parangón, y objeto de envidia infantil general, eran quienes lograban un número bajo el primer día. Porque, si al uno o al dos les correspondía el premio gordo anhelado por todos (¡la bicicleta, que costaba la entonces astronómica cifra de cien pesos!), al tres, al cuatro o, a veces, hasta el cinco, los esperaban otros juguetes quizás menos útiles, pero casi igual de codiciados: como los juegos de Indios y Vaqueros, El castillo del Rey Arturo… Cada uno con carretas, caballos, barcos vikingos, una casa de troncos o un torreón, y decenas de figuritas plásticas de indios, cowboys y caballeros medievales, a las que se les podían cambiar, según el caso, los cinturones con revólveres, los sombreros, los tocados de plumas, las armaduras, los escudos y espadas.
O sea, satisfacción y entretenimientos casi infinitos garantizados. Al menos, hasta que las minúsculas partes de plástico comenzaban a perderse; su inevitable destino final.
Confieso sin vergüenza alguna que nunca me tocó la bicicleta, aunque sí a mi vecino Ricardito, quien a su vez se la vendió a Fillito, otro de los chicos de la cuadra, por el doble del precio de costo. Lo que sí pude comprarme, en aquella inolvidable ocasión en la que el sorteo me favoreció con el número 8 del primer día, fue el anhelado juego de Indios y Vaqueros, que todavía conservo, aunque con bastantes piezas menos, claro.
Logro que, por supuesto, me tuvo largos años soñando con el otro juego, el del castillo medieval arturiano. Porque siempre aspiramos a aquello de lo que carecemos, pensando que eso es la felicidad, en vez de disfrutar mejor de lo que sí tenemos.
Pero tampoco voy a extenderme en la tragedia de los niños cubanos, a los que nunca nos alcanzaban los juguetes, ni siquiera después, en los ¿felices? 80, cuando empezaron a venderlos por la libre. Y que, ahora mismo, dependen de las carísimas ofertas de las MiPYMES[1] para tener algo con lo que jugar.
Porque, además de una rememoración bastante triste, no sería del todo justo hacerme la víctima, creo. Porque, personalmente, tuve la enorme fortuna de que mi padre, ingeniero electrónico especializado en TV a color, no sólo dispusiera de uno de esos aparatos en casa, cuando aún no habían llegado masivamente al país, ¡lo que generaba auténticas reuniones de fiñes en nuestra sala, ansiosos por ver los muñes “a colores”, para suprema desesperación de mi abuela!, sino también de que, cuando él viajaba a distintos países, desde la URSS hasta Japón, siempre regresase con algunos juguetes que no se vendían en la Isla, para mi hermano Joan Manuel y para mí.
Aunque, ¡claro!, enseguida pasaban por las manos de todos los chamas de la cuadra, como nos enseñaban que debía ser en el socialismo: los que tenían compartiendo con los que no…
Así, de la Unión Soviética, primero, cuando aún era hijo único, me llegaron sendos floretes con sus caretas, y una ancha espada medieval de bogatir de doble filo, todo de plástico rojo; más una tosca PPsh de lata y dos pistolas “espaciales” de burdos contornos cuadrados, que sonaban como matracas y encendían lucecitas en el cañón, al oprimir el gatillo, pero cuyas baterías, de seguro nunca pensadas para la humedad tropical, se sulfataron muy pronto. Igual que se estropeó aquel precioso tanque T-55 a control remoto, lo que al estilo ruso: o sea, por un cable.
Luego, cuando mi progenitor regresó de su larga estancia en Japón, en 1976, casi recién nacido mi hermano, nos trajo el mejor juguete de mi vida: aquel robot de 12 pulgadas de altura, que caminaba unos pasos, se paraba, abría las puertas de su pecho, sacaba una ametralladora de dos cañones, y giraba disparándola, con derroche de luches y ruido. Como para hacer soñar al niño enamorado de todo lo futurista y tecnológico que ya era yo, y que luego se convertiría en escritor de ciencia ficción. O sea, un niño grande, de algún modo.
Sí, creo que puedo decir, sin reservas, que disfruté de una infancia feliz. Incluso recuerdo bien el día, creo que, en 1979, cuando mi generoso “papioto”, como lo llamaba yo, llegó a casa con el primero de todos los juegos comerciales de computadora: aquella cajita que se conectaba al televisor y hacía aparecer en la pantalla dos “raquetas”, simples líneas que uno podía mover para atajar la “pelota” cuadrada, que rebotaba por todo el espacio. Si hasta se podía graduar la velocidad de la pelotica y el tamaño de las raquetas que la golpeaban: ¡mientras más rápida y más pequeña, más “pro”! ¡Absolutamente genial! Aunque fuera prestado y sólo por unos días.
Pero no voy a hablar sólo de juguetes e infancias felices: en concreto, tras este largo introito, a quien quiero referirme es a mi vecino Nicolás.
Cuando oí hablar por primera vez del personaje, ya tendría una edad indeterminada entre 60 y 70; no sé bien. Los niños nunca nos interesamos demasiado en los años exactos de los mayores: todos nos parecen igual de espantosamente viejos. Pero sí lo recuerdo alto, delgado, distinguido, con canas en el pelo, silencioso, fumando en boquilla. Y solo, siempre muy solo. Envuelto, de cierto modo, en un fascinante halo de misterio.
Nicolás… Nunca supe su apellido. Vivía en el tercer piso del edificio adyacente al número 453 de la calle A entre 19 y 21, El Vedado, donde nací y residí hasta los 22 años. La cuadra de mis primeros años, que todavía visito de cuando en cuando, aprovechando que sigue quedándome a distancia de caminata de mi actual domicilio. Un barrio en el que siguen viviendo, aunque ya hace mucho que dejaron de ser niños, igual que yo, algunos conocidos.
Bueno, nos hemos distanciado… Y también muchos de mis amigos de entonces han pasado a mejor vida. Ya sea en el cementerio o en Miami. Pero los recuerdos de los primeros años se nos quedan tatuados en la memoria, para siempre.
En aquel edificio de propiedad horizontal y estrecha escalera, el apartamento de Nicolás quedaba debajo del de Aymarita, la chica que más me gustaba de la cuadra, y encima del de Ricardito. Sí, el mismo que vendió la bicicleta, sin ser Enrique Núñez Rodríguez. Y el que no capte la referencia, que se documente. Su padre Arnoldo, fotógrafo, radioaficionado, esperantista y escritor de ciencia ficción, luego alentaría mis primeros pasos en ese género literario que todavía hoy cultivo, leyéndose mis torpes manuscritos quinceañeros con paciencia budista y prestándome libros para que aprendiera cómo lo hacían los maestros.
No recuerdo en qué trabajaba Nicolás. Mi madre tampoco. Pero no debió ser nada especial, ni importa tanto. Porque lo que realmente lo hacía único era su ¿hobby? ¿negocio alternativo?, no sé bien cómo definirlo. Pero, en aquellos tiempos de estrictísima ortodoxia ideológica, cuando se suponía que con el sueldo del Estado debían quedar cubiertas las necesidades de todo cubano, tener una entrada de dinero extra, además del salario, como él, si bien aún no era propiamente delito, sí lindaba de manera sospechosa con el enriquecimiento ilícito y las pretensiones burguesas.
Y es que de las hábiles manos de Nicolás no sólo salían las piñatas para los cumpleaños de todos los chamas de la cuadra, sino también, ¡maravilla de maravillas!, modelos en madera de barcos y aviones, a escala y con lujo de detalles, que eran el sueño de todos los fiñes que las veían. Aunque pocos pudieran comprarlas.
Entonces, el semanario Pionero siempre incluía, además de historietas y otros artículos, una cartulina con la que, si se era muy hábil con tijera y goma, se podía armar a veces un tren, otras un avión, un tanque, un muñeco, cositas así. Y también comenzaban a venderse ¡caros! los primeros kits, casi siempre checos o polacos (los soviéticos eran bastante toscos) para armar aviones. De hecho, a menudo eran el juguete dirigido, de los tres anuales. Y uno de los menos malos, en tal opción.
Los modelos de Nicolás eran otra cosa: aunque bellísimos, sin duda, todos sabíamos que no eran juguetes. Primero, porque cada uno era único e irrepetible, todos cuidadosamente hechos a mano. Segundo, porque costaban demasiado: ¡10 pesos, 20 algunos, incluso 50! Los buques más grandes: toda una fortuna, en aquellos ingenuos y ¿felices? años, en los que un jean se vendía por 400.
Y, tercero, last but not least, porque, aunque a sus hermosos aeroplanos, invariablemente cubiertos de pintura plateada, se les podía sacar de sus bases para admirar mejor las torretas con dobles ametralladoras, o lo bien trabajado de las diminutas hélices de tres o cuatro palas, siempre se corría el peligro de que las delicadas piezas se despegaran o incluso se rompieran, si se les manipulaba demasiado.
Fue así mismo que mi abuela, fanática del plumero, mutiló el espléndido ejemplar con doble empenaje de cola en nuestra sala, que sólo años después fui capaz de identificar como un cuatrimotor de bombardeo B-24 Liberator de la II Guerra Mundial. Aunque, incluso obsesivamente cuidados, tal y como mi amigo Fillito tuvo a otro bombardero norteamericano de la misma contienda, un B-29 Superfortress, el polvo y la mugre acababan derrotando a las invictas fortalezas aéreas, con el pasar de los años.
Si en cuestión de aviones Nicolás demostraba obvias (e ideológicamente sospechosas, ya imaginarán) preferencias por los colosos del aire Made in USA, al tratarse de navíos, su fantasía era más libre y su veta comercial, más astuta: nunca instalaba las velas, sino sólo los palos, pero con todo el cordaje, escalerillas de red laterales incluidas. Y, en cambio, solía colocar, a ambos lados de la proa, como nombre del buque, el del niño al que sus padres se lo obsequiaban. Sencillamente irresistible, imaginarte capitaneando un bajel que se llamase como tú mismo, ¿no?
Al cumplir los 10, mis padres me compraron una goleta de dos palos, la José Miguel, (todavía no soñaba ni ser Yoss) que costó otros tantos pesos. Generosidad que ni siquiera opacó el que a mi hermano, que entonces sólo contaba 3, le regalaran una bricbarca de tres mástiles, la Joan Manuel, bastante más pequeña pero, en mi envidiosa opinión al menos, porque el césped del vecino –o del hermano- siempre nos parece más verde, ya se sabe, algo mejor trabajada.
Ambas maquetas fueron deteriorándose poco a poco, como es lógico. Pero estuvieron en casa hasta que, en uno de los arrebatos de furia que casi definen mi tumultuosa adolescencia, las reventé contra el suelo, cuando andaba por los 15. Y mira que lo he lamentado, luego.
En la cuadra, todos los que podían permitírselo tenían en casa uno de aquellos preciosos barcos o aviones de Nicolás. Fillito, el mayor y más alto de todos los de nuestra generación, se ufanaba de un galeón de tres palos, que luego descubrí era una réplica nada menos que del Santísima Trinidad, la nao más grande jamás construida para España, en astilleros y con maderas preciosas cubanas, y que se perdió en la batalla de Trafalgar.
Como era de esperarse, también circulaban leyendas oscuras sobre el hábil artesano que vivía tan sospechosamente solo: desde que era gay, infundio que desmentían con fervor Calixto y Amadito, pareja que declaraba que no era de los suyos, porque ellos lo sabrían. ¡Y eso, antes de que nadie hablara de gay radar! Hasta que le gustaban las muchachitas muy jóvenes, por lo que había tenido algún que otro problema con la justicia. Aunque a nadie le constaba.
Por avatares del destino, a finales de los 70, el esquivo y silencioso artesano y yo entablamos amistad. No recuerdo bien cómo. ¿Tal vez porque le hice el favor de ir a comprarle una cajetilla de Populares en la bodega de la esquina, un día que le dolían mucho las piernas? ¿O fue otra cosa?
Lo que cuenta es que, conversando con él, o más bien sacándole las palabras de la boca, porque era así de callado, le confesé mi fascinación por los antiguos barcos de vela. Y, con orgullo infantil, alardeé de conocer los nombres de sus palos: bauprés, trinquete, mayor, mesana… A lo que él, modesto y en pocas palabas, me reveló los nombres de las velas: foques, petifoques, juanetes, sobrejuanetes, cangrejas, latinas, redondas, alas… Todavía las recuerdo.
Y me habló del último modelo de avión que estaba construyendo, un caza P-38 Lightning, también norteamericano y de la II GM. Así que yo le confié, encantado, que acababa de comprar un modelo plástico de IL-28, el bimotor de bombardeo soviético a chorro, y que lo estaba armando.
Sólo sonrió y me dijo que seguro había hecho todo un desastre con la goma (tenía razón; no lo negaré) y que en los países socialistas no sabían hacer buenos modelos, porque todas las piezas plásticas siempre les quedaban con rebaba y al separarlas había que lijarlas una a una, cuidadosamente y con una lima de uñas.
También era verdad. Pero me supo extraño oírlo. Entonces, todavía, criticar cualquier cosa fabricada en el CAME, o siquiera deslizar la insinuación de que su calidad fuese menor que la de algún producto capitalista análogo, rayaba en ser contrarrevolucionario. Ah, qué ingenuos éramos ¿no?
En los meses siguientes, Nicolás y yo coincidimos en varias fiestas del CDR y en cada ocasión buscaba conversar con él sobre nuestras pasiones comunes: barcos y aviones de guerra: que si el F-86 Sabre era mejor que el Mig-15, o el F-4 Phantom superior al Mig-21. Así fuimos estableciendo cierta confianza, unidos por una afición nada frecuente en aquellos días de obsesivo control estatal, en que hasta el inofensivo aeromodelismo estaba bajo estrecha supervisión de la militarizada SEPMI[2].
En general, yo hablaba hasta por los codos y él hacía algún comentario, corrigiéndome o puntualizando. Como aquella vez que me aclaró que el caza Aircobra Bell se había construido en torno a su potente cañón, cuyo tubo era también el eje de la hélice.
Incluso tras tales diálogos, la primera vez que me invitó a su casa, meses más tarde, lo reconozco: aunque fuese en pleno día y con conocimiento de mis padres, además de fascinado, yo estaba súper nervioso: ¿y si, cuando estuviéramos solos, él trataba de…? Después de todo, si algunos decían que…
Pero, fueran ciertos o falsos aquellos rumores, Nicolás nunca intentó propasarse con el niño larguirucho y delgado que yo era entonces; al contrario, me mostró, muy orondo, su híper organizado puesto de trabajo de modelista, con cada cuchilla, lija y pincel en su puesto: ¡un sueño!
Y también sus referencias: un par de libros de modelismo, en inglés y de antes de 1959. También los pliegos de publicidad del US Army que usaba como guía para construir sus modelos. Varias ajadas revistas militares que le servían para lo mismo. El manual de instrucciones para armar una maqueta del portaviones USS Forrestal, gemelo del USS Saratoga, ambos construidos en los 50 y para llevar cazas a reacción.
Y su mayor tesoro: un viejo modelo plástico del Vanguard, aquella especie de toronja metálica que en 1956, antes de que la URSS lanzara el Sputnik I, revelándose de modo sorpresivo como pujante potencia espacial, los Estados Unidos ya promocionaban a bombo y platillo como “el primer objeto fabricado por el hombre que superaría la atracción de la Tierra”, y en cuya base aparecía el esquema de la trayectoria prevista de puesta en órbita del pretencioso y pequeño satélite.
A pesar de mi entusiástico asombro, y de no haber sido ni ser todavía lo que se dice una persona muy perceptiva, sí recuerdo que ese día noté a Nicolás extrañamente triste, mientras me enseñaba aquellas maravillas. Y que fumaba más que nunca, como con furia, y tosiendo casi con el mismo fervor.
Nunca regresé a su casa, ni volvimos a cruzar palabra. Apenas una semana después de aquella, mi primera y única visita, supe que había fallecido en el Hospital de Emergencias de Carlos III, el Freyre de Andrade, y la noticia me golpeó. No era mi primer contacto con la muerte. Sólo que hasta entonces todavía nunca me había tocado sentirla picar así de cerca, como quien dice.
Nicolás no tenía familiares. Pero, organizado y metódico hasta el fin, les dejó las llaves de su apartamento a algunos compañeros de trabajo que lo cuidaron durante sus últimos días de ingreso hospitalario. Ellos acudieron al barrio, junto con la presidenta del CDR, Yolanda, y un par de funcionarios de Reforma Urbana, y todos juntos entraron al santuario del hombre callado que hacía modelos.
Era el procedimiento habitual cuando el dueño de un inmueble moría sin herederos directos. Lo raro fue que, al rato, me llamaron: Nicolás había dejado una carta para mí… y un paquete.
Escribió en aquella caja de cartón mi nombre completo: José Miguel Sánchez Gómez, no había confusión posible. Y en la carta, siempre lacónico, se limitaba a decirme que yo sabría aprovechar bien aquellas “boberías” y que confiaba en que siguiera construyendo modelos e interesándome por las máquinas de guerra del pasado.
No lloré al leer aquello, ni al recibir su póstumo presente. Acababa de cumplir 10 años, después de todo y, como dice esa canción que mi padre siempre me cantaba, burlándose: “José Miguel, los hombres no lloran”.
Pero sí se me aguaron los ojos, ¿para qué negarlo? Recuerdo también cómo, cuando toda aquella gente que nunca había entrado en su casa fueron abriendo, curiosos, los cajones del escritorio y las gavetas de la cómoda de Nicolás, alguien nos avisó que había encontrado medallas, y todos acudimos a mirar, fascinados.
Eran varias, con inscripciones en inglés, y hoy no sabría reconocerlas, más allá de que tenían anclas y hélices. Pero nunca olvidaré que Yolanda comentó, nerviosa, que ella no tenía idea de que Nicolás hubiera estado en la guerra, y menos con los americanos. Pero que ahora entendía muchas cosas.
Claro, no las explicó, y yo mismo tardé años en atar cabos y comprender de dónde podía haber nacido la obsesión de mi amigo el modelista por los barcos y aviones norteamericanos de la II GM.
Pocos meses más tarde fueron los sucesos de la Embajada del Perú, el éxodo del Mariel, y mi cuadra de A entre 19 y 21 comenzó a vaciarse. Se fueron Calixto y Amadito, la pareja gay, y les organizaron el correspondiente acto de repudio. Luego entré en la escuela vocacional Lenin. Me botaron. Terminé la Secundaria en una escuela de la calle. Cogí el Pre. Después estudié Biología en la Universidad…, la vida.
El modelo del Vanguard estuvo sobre el mueble de mi cama por largos años, varias veces pegado con scotchtape, porque tendía a salirse de la base y rodar, rompiéndose cada vez por un lugar distinto.
Ahora, mientras escribo estas líneas, estoy rodeado por más de una veintena de modelos de tanques y aviones de combate, entre los que, por cierto, figura el caza P-38 Lightning, que sigue siendo uno de mis aeroplanos favoritos de todos los tiempos.
Algunos los compré cuando vivía en Italia. Otros en Cuba, en una Feria del Libro, cuando los vendieron acompañando a los volúmenes de una colección intitulada Crónicas de guerra. Y los demás los he traído de algún viaje o me los han regalado amigos generosos, al tanto de mi afición. Tal vez Nicolás se sentiría algo decepcionado, porque no me hice modelista profesional. Bueno, la verdad es que ni siquiera llegué nunca a ser un aficionado competente.
Pero, en cambio, mi interés por las máquinas de guerra sí ha perdurado. En mi atestado librero hay varios exhaustivos volúmenes sobre tanques, aviones, submarinos y otros armamentos. Y, además de escribir ciencia ficción y fantasía, también hago divulgación científica: el primer libro que publiqué en tal género lleva por título La espada y sus historias… y pronto aparecerá otro, por Gente Nueva: 100 preguntas sobre las armas.
Yo lo llamo ser fiel a mí mismo.
Durante muchos no había pensado en mi amigo, el competente modelista y ¿quizás? modesto héroe de la II GM. Pero ayer, en una de esas asociaciones de ideas inexplicables, pero maravillosas, que a veces tenemos los escritores, recordé que San Nicolás era el nombre original de ese barbudo, gordo y compulsivo repartidor de juguetes al que la Coca-Cola eternizó como Papá Noel, vestido de rojo, blanco y negro, conduciendo cada diciembre sobre el mundo su mágico trineo volador tirado por renos y riendo sonoramente con su ho, ho, ho…
Entonces, de pronto, todas las piezas encajaron: Santiclós, regalos, juguetes, Nicolás, modelos, vocación, infancia, nostalgia… Y ahora, al menos para mí, y aunque no sea Navidad, haber escrito todo esto tiene todo el sentido del mundo.
Notas:
[1] Micro, pequeñas y medianas empresas: negocios privados que hoy tratan de suplir con importaciones la falta de suministro estatal, lo mismo en alimentos que en ropas y otros insumos.
[2] Siglas de la Sociedad de Educación Patriótico Militar, que desde finales de los 70 fomentaba y controlaba en Cuba toda disciplina que pudiera tener alguna remota relación con el ejército: desde el paracaidismo y el buceo hasta el aeromodelismo, la cría de perros y las artes marciales.
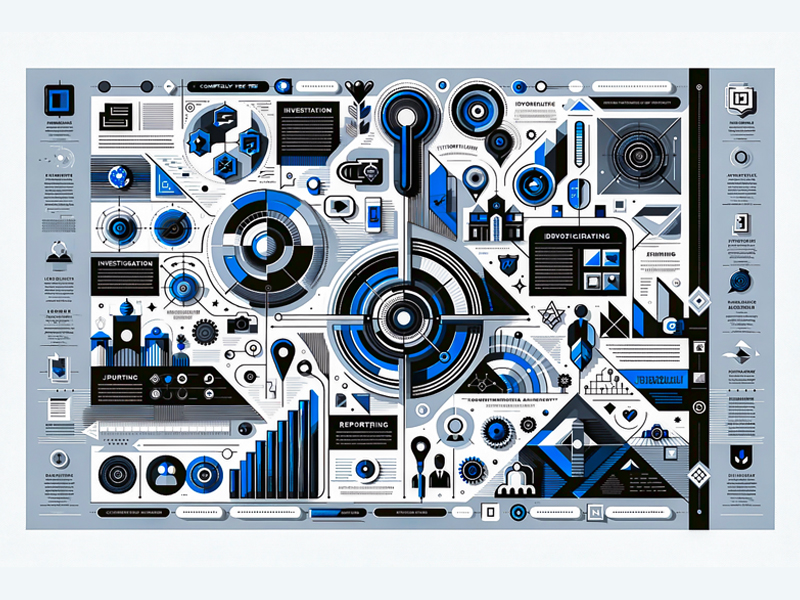
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.


















