Aunque nunca falte algún turista despistado que al escuchar la palabra piense que le hablan de un fruto seco talla XL, puede decirse que, en Cuba, todo el mundo sabe muy bien lo que es un almendrón.
Y no; no es una ninguna almendra enorme.
La palabra, popularmente, designa a los carros de manufactura norteamericana, por lo general grandes y de las décadas del 40 y 50, llenos de curvas y/o aletas falsamente aerodinámicas, que todavía, más de medio siglo después de salidos de la línea de montaje en Detroit, ruedan por las calles y carreteras de la Isla, en lo que muchos expertos no dudan en calificar de milagro tecnológico.
En la mayor de las Antillas, un auto propio siempre marcó la diferencia: cuestión de tener y no tener, como diría el viejo Hemingway. Y, pese a aquel clásico slogan publicitario de “Usted también puede tener un Buick”, lo cierto es que, después del 60, al dejar de importarse de EUA las clásicas marcas de la General Motors y la Ford, casi nadie tenía.
Los niños cubanos de mi generación crecimos muy conscientes de que existían sólo dos maneras de que un ciudadano del primer país socialista de América poseyera un carro propio.
La primera es que, por sus méritos como trabajador o sus servicios a la patria, Papá Estado le asignara (o sea, le permitiera comprarlo, a plazos, por miles de pesos, un costo astronómico en la dichosa y remota era pre-covid y pre-inflacionaria) un Lada, Moskvich, Niva o Fiat Polski, todas marcas y modelos llegados al Caribe gracias a la generosidad del extinto CAME.
Por suerte, aunque Checoslovaquia nos hizo llegar unos pocos Skodas y Tatras, como compensación, la RDA nunca nos remitió sus emblemáticos Travant, de proverbial mala calidad.
En los mejores casos, hasta podía tratarse de un Peugeot, un Dodge, un Chevy o un Ford Falcon, todos comprados de uso a la Argentina de la dictadura militar de Videla y Galtieri, empeñada en deshacerse de aquellos carros, muy ligados a la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada, las torturas y los desaparecidos.
Pero esas son otras historias sobre las que no voy a abundar. Al menos, no hoy. Hoy prefiero concentrarme en la otra única posibilidad de que un cubano de a pie pudiera encontrarse tras un timón. O sea, en los almendrones.
En Cuba, y ya desde dos tempranos 60, la imagen del auto americano viejo quedó indisolublemente asociada al taxi colectivo.
Los orgullosos dueños de autos norteamericanos pre-1959, que siempre alardeaban de que la dureza casi blindada de sus carrocerías y el peso de sus chasis podían reducir a un acordeón a cualquier carrito ruso si tenía la desgracia de chocar con sus maquinones, podían dividirse en tres grandes grupos.
Los primeros eran los “vivos”: esos aprovechados oportunistas que, en los locos días del caos revolucionario de enero de 1959, cuando todo era de todos y, por tanto, de nadie, bien supieron apropiarse de las lujosas limusinas de los personeros del régimen de Batista, o de las perseguidoras de su odiada policía. O les fueron asignadas por las nuevas autoridades, para que dispusieran de un medio de transporte. Y luego convirtieron la posesión física en la base del derecho de propiedad.
Los segundos eran aquellos trabajadores incansables o especialistas de cuello blanco que, todavía en el capitalismo, con esfuerzo y paciencia, lograran ahorrar lo suficiente para comprarse su Ford y su Chevrolet. Y ahora, por supuesto, no lo soltaban ni muertos.
Cuento entre ellos al progenitor de Fillito, mi mejor amigo de la infancia. Fillo padre era químico, y su orgullo era un Buick 57 blanco a bordo del cual, más de una vez, de regreso desde las playas Santa María o Guanabo hacia mi natal barrio del Vedado, por la vía Monumental, vi la aguja del velocímetro llegar a los 200 km/h. ¡Uy…!
Aunque, para ser justos, la mitad del tiempo el imponente carrazo se la pasaba guardado en el garaje y supurando aceite, por culpa de la que era y sigue siendo la gran maldición de su tipo en Cuba: la falta de piezas de repuesto. Un tema sobre el que ya me extenderé más adelante. Paciencia.
Otro ejemplo: Robertico, el hermano de crianza de mi madre, al que todavía me dirijo como “tío”, era hijo de Roberto. Un hombre paciente y bonachón, al que siempre llamé “abuelo”, y que me enseñó a pescar y amar al Gran Azul. Había trabajado como vendedor de autos, y su mejor trofeo de esa época feliz era un Plymouth 55 de dos puertas, a bordo del cual muchas veces, junto a mi abuela y mi madre, hice el trayecto de ida y vuelta a Güines, donde ellas habían sido vecinas del padre y su hijo. Entonces era rojo. Luego, cuando mi tío lo heredó, lo pintó de negro, lo apodó el batiplano, y lo rodó por La Habana hasta que, incapaz de seguir manteniéndolo, optó por venderlo.
Y ahí entran los terceros: los afortunados que, de un modo u otro, en negocios turbios o cultivando la tierra de sol a sol, lograban comprarse uno de esos carrotes americanos. A menudo, para ponerlo a tirar pasaje. O, como se dice en Cuba, botear.
Qué doloroso darnos cuenta de que esa felicidad se debía, sobre todo, a la ignorancia en la que vivíamos.
Ya estuvieran tras el timón ellos mismos, o algún asalariado (sssh…, estaba y sigue estando más o menos prohibido, pero todo el mundo lo hace y es un trabajo duro: tantas horas sentado acaban con las rodillas y le causan hemorroides al más pinto de la paloma) al que se le pagaba un porciento de sus ganancias diarias a cambio del privilegio.
Porque en Cuba, y ya desde dos tempranos 60, la imagen del auto americano viejo quedó indisolublemente asociada al taxi colectivo. Ese que tiene recorridos fijos y carga pasajeros hasta llenarse, a diferencia del tradicional, que es un rol reservado, generalmente, a modelos más nuevos: primero los Chevys, Fords Falcons y Dodges, y luego los Ladas y, ahora, más bien autos sudcoreanos o chinos, con menos de 10 años de circulación.
Tras 1959, los ingenuos afanes de reivindicación de las antiguas trabajadoras sexuales, por parte de Vilma Espín y la Federación de Mujeres Cubanas, llevaron a que muchas ex prostitutas, sin otro oficio ni beneficio, terminaran tras el volante de viejos autos yanquis, cargando pasaje bajo las siglas TP: de Transporte Público. Claro, aunque la picaresca popular insistía en que eran, en realidad, las iniciales de Todas Putas. En los años 70, el ambiguo acrónimo TP fue sustituido por ANCHAR: Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios.
Recuerdo perfectamente acompañar a mi madre y/o mi abuela “a la Habana”, como ambas llamaban a visitar el todavía floreciente distrito comercial de Centro Habana, con epicentro en Galiano y San Rafael; el parque Fe del Valle, situado donde se quemó la tienda El Encanto.
Lo habitual era que, para el trayecto de ida, usáramos la guagua, una de aquellas Leyland inglesas especialmente diseñadas para el trópico y que Cuba nunca pagó al Reino Unido. Para el viaje de regreso a casa, tomábamos una máquina de alquiler, casi siempre pintadas de dos colores: carrocería roja y techo negro era la combinación más común. Todo el trayecto costaba un peso. O sea, veinte veces más que el autobús, donde entonces se pagaba sólo un medio: cinco centavos.
¡Ah, qué bello recordar, la infancia feliz! Y qué doloroso, a veces, darnos cuenta de que esa felicidad se debía, sobre todo, a la ignorancia en la que vivíamos. A no saber lo mal que estábamos. Y mucho menos lo peor que llegaríamos a estar, en este hoy que entonces era mañana, y que tan distante nos parecía, después del año 2000. Aunque todo el mundo insistía en que sería mejor, porque el futuro pertenecía por entero al socialismo.
Muchos dijeron que la Revolución no resistiría en la Isla… Y no se equivocaron.
Pero mejor continuemos con la historia de Cuba a través de los avatares de sus almendrones. Porque ya no se sabe ni a quién pertenece el presente. Aunque no es al socialismo, eso está claro.
Tras los años 70, vinieron los 80 de la abundancia. Para muchos, el verdadero Período Especial, porque esta miseria de hoy ha de ser lo Normal, lo que nos tocaba y toca como pequeño país subdesarrollado. O en vías de desarrollo, pero en sentido contrario.
Gracias a las guaguas acordeón Ikarus húngaras y a las Girón de producción nacional (eso sí: impulsadas por motores de camión soviéticos, porque la Isla nunca llegó a producir los propios), el transporte público cubano mejoró. Un poco. Y una de las consecuencias, aunque nunca llegó a ser de veras eficiente, fue que casi desaparecieron los viejos carros de alquiler.
¿O sería que estaba prohibido ser taxista por cuenta propia? Porque tal actividad económica independiente era un imperdonable germen, ¿o tal vez un rezago?, de ese capitalismo que con tanto empeño se intentó extirpar desde raíz: primero, con la nacionalización y expropiación de las grandes empresas de magnates extranjeros y cubanos, y luego con la Ofensiva Revolucionaria de 1968 contra los pequeños negocios, que casi hizo desaparecer para siempre del menú de los cubanos a fritas y churros, antes imprescindible solución para el hambre combinada con la falta de recursos.
Mejor, abreviar. Llegó 1989, cayeron el Muro de Berlín, el CAME, el socialismo real, el dipsómano Boris Yeltsin sustituyó al bienintencionado, pero ingenuo Mijaíl Gorbachov… Y Cuba quedó abandonada a su suerte.
Muchos dijeron que la Revolución no resistiría en la Isla… Y no se equivocaron. La dirigencia histórica del Moncada y la Sierra Maestra se mantuvo en el poder, sí, pero al precio de admitir dosis cada vez mayores de capitalismo, en el que otrora se pretendiera un puro y prístino socialismo.
Y llegó la hora de los milagros.
La Revolución con mayúsculas de Institución mató a la revolución de los cambios. Y, mientras Fidel decía que Revolución era cambiar todo lo que debía ser cambiado, sólo se cambió lo que no quedaba más remedio que cambiar porque ya no funcionaba en modo alguno. Aunque pareció mucho, de todas maneras.
Para recaudar las preciosas divisas, hubo que abrir las puertas al turismo de países capitalistas, con lo que las nietas de aquellas conductoras de TP volvieron al oficio del sexo rentado, ahora como flamantes jineteras buscando clientes extranjeros. Y, ante el colapso general del transporte público, que ni siquiera los metrobuses (vulgo: camellos, enormes remolques tirados por cuñas de camiones, que destruían el asfalto con el monstruoso peso de sus más de 300 pasajeros a bordo) pudieron paliar, pues otra vez sonó entonces la hora de los almendrones.
Lo peor es que ya habían transcurrido demasiados años, desde que, los una vez modernos y lujosos Chryslers, Lincolns y Cadillacs, salieran relucientes de sus líneas de montaje de ese país que sólo hace tres cosas buenas: autos, filmes… y todo lo demás.
Así que los mecánicos y chapistas ¿o chapisteros? cubanos, ya reputados como auténticos magos de la improvisación ingenieril (en tanto que capaces de alquimias tan improbables como reparar una carrocería carcomida por el óxido con el alambre de aluminio de una cerca Peerless, o adaptarle a un vetusto De Soto la caja de cambios de un camión ruso Zil), tuvieron que exprimirse otra vez sus neuronas, para enfrentar el nuevo desafío tecnológico.
Y llegó la hora de los milagros.
Las soluciones fueron muchas y muy ingeniosas. Meticulosos torneros conformaron pistones criollos con aceros de aleación errónea, que apenas si resistían un par de meses de explotación, pero algo era mejor que nada. De dos parabrisas pequeños de Lada, unidos en el centro, se armaba uno con las medidas correctas, al que luego se le grababa el nombre del dueño y la chapa o placa del carro, para que nadie pensara en robárselo.
Ya se sabe que donde hay ley, hay trampa.
Súmesele a esto una casi infinita profusión de reparaciones con alambritos, soldaduras con estaño, y conversiones frankensténicas de autos comunes, a costa de sus antes amplios maleteros, en limusinas no tan hermosas, pero con capacidad para muchos más pasajeros que antes. Circula aún por La Habana un famoso mariachi, cuyos 14 integrantes caben todos en uno de esos autos, convertido a la fuerza casi en un microbús.
Aunque, sin duda, la perla de la mecánica criolla fue y sigue siendo el cambio de motores. De los originales de gasolina, cara y difícil de conseguir, a los de petróleo, mucho más económico y rendidor. Generalmente, se trataba de motores marinos, que generan vibraciones para las que las añejas creaciones de Detroit no fueron diseñadas, lo que acorta el tiempo de servicio de todas las piezas. Pero funcionaban. Y siguen funcionando. O más o menos.
En Cuba se dice, y no es broma, que para darse el lujo de manejar un carro americano viejo hay que vivir para él. Tanto es preciso invertir en piezas de repuesto, mecánicos, gasolina, neumáticos nuevos y demás, para mantenerlo rodando. Así que, a menos que se tire pasaje o se botee, se impone ser un nuevo rico, de esos que alquilan habitaciones o casas enteras a turistas extranjeros, de esos que poseen restaurantes o son exitosos agricultores que siembran ajo o cebolla, o se debe ser extranjero, para poder mantener un almendrón.
Porque, aunque legalmente los no nacidos en la Isla no puedan poseer inmuebles en el territorio nacional, ya se sabe que donde hay ley, hay trampa. Y muchos ponen el dinero para que la propiedad quede a nombre de su esposa cubana o de algún amigo de confianza como útil testaferro. Y luego disfrutan conduciendo sus antiguallas rodantes por el Malecón, fumando habanos y pensando que Cuba es un gran lugar para vivir. Con dinero, claro. Lástima que, sólo para ellos, esa estúpida Ley de Patrimonio no los deje llevarse los carrazos a sus países, donde serían todavía más impactantes.
El padre de mi novia tiene un Ford 57 de dos puertas: el modelo de muchas perseguidoras de Batista.
Y es que sobre el asfalto cubano ruedan algunos ejemplares realmente raros de la historia del automovilismo. Como toda una flotilla de Cadillac Eldorado, varios Ford Edsel, un par de limusinas rusas Tchaika y dicen que hasta uno de los únicos cincuenta Tucker Torpedo con tres faros frontales, que el visionario ingeniero automovilístico construyó antes de arruinarse.
Por otro lado, los turistas adoran los almendrones. Especialmente, los convertibles en los que, dada la castigadora potencia habitual del sol caribeño, ningún cubano en su sano juicio querría circular. Al menos, de día.
En la última década, de hecho, proliferaron los choferes que, agrupados en la empresa Grand Car, en el Parque Central, cerca del Hotel Nacional o en otros puntos estratégicos capitalinos, aguardan por sus presas con pasaporte extranjero. Resultan fáciles de reconocer, por sus ropas de marca y sus anchos sombreros para protegerse del sol. Al igual que lo son sus descapotables de dos puertas magníficamente restaurados, lustrosos bajo sus siete u ocho capas de barniz rojo o rosado.
Si bien, a menudo, como notará todo conocedor, se trata de modelos originalmente de techo duro, mutilados sólo para satisfacer el anhelo de tantos visitantes foráneos: el city tour en el sueño americano sobre ruedas, rodando por las calles de la Isla de la Libertad. Oh, yeah, how very typical tropical, darling…
Esos choferes son los aristócratas del boteo. Algunos facturan decenas de miles de pesos a la semana. Sin embargo, para todos los demás, vivir de sus almendrones es otro cantar: una lucha durísima, día a día.
Sin ir más lejos, el padre de mi novia tiene un Ford 57 de dos puertas: el modelo de muchas perseguidoras de Batista. Lo compró, a su vez, su difunto padre, y lo usa para dar viajes de Artemisa a La Habana, ida y vuelta. Y, ocasionalmente, alguno a Varadero: la actividad económica que mantiene a la familia, desde hace años. Así que algunos creen que es millonario, o, al menos, pudiente.
“Este es mi carro y, si no te gusta, te bajas”.
Pero, como tantas cosas en Cuba, no es lo que parece: lo cierto es que el monstruo rodante se traga, en piezas de repuesto y combustible, casi toda la ganancia que sus viajes rentados generan. La inflación no perdona. Por ejemplo, cuatro neumáticos cuestan 80 000 pesos, lo que equivale al sueldo de mi novia, diseñadora gráfica, durante 10 meses.
Argh… Sólo saquen ustedes sus propias cuentas.
Es una pesadilla. Siempre hay algo que suena extraño, algo que se rompe, algo que hay que reponer urgentemente antes del próximo viaje. Y las piezas originales, o casi originales, fabricadas en talleres de EUA y traídas por emprendedores cubano-americanos que pueden ir y venir sin problemas entre ambos países, cuestan un ojo de la cara. Mientras que las copias chinas, relativamente más baratas (lo que tampoco significa que estén al alcance de todos, claro), a veces duran sólo meses. O incluso semanas, antes de romperse.
Por si fuera poco, los mecánicos cobran carísima la mano de obra. Así que todo dueño de almendrón cubano se ha tenido que convertir, por fuerza, un poco en mecánico, otro poco en chapista, otro poco en ingeniero, mucho en mago. Y debe pasarse la mitad de la vida manejando y la otra mitad embarrado de grasa, para que su adorado tormento siga rodando y dando de comer a su familia.
En mi humilde opinión, y a diferencia de muchos ingratos (que los acusan de enriquecimiento ilícito por los precios ¿inflados? que piden por sus viajes, y no calculan los costos crecientes del combustible y las colas cada vez más largas que son necesarias para adquirirlo), los esforzados dueños-choferes de almendrones son sólo otra de las tantas categorías de héroes anónimos que mantienen, mal que bien y nadie sabe cómo, la Isla funcionando. O que, al menos, evitan que se hunda definitivamente.
Pido, en honor a ellos, un minuto de silencio.
O, si eso parece demasiado, al menos que se apaguen, brevemente, las tantas bocinas en las que resuenan, estentóreos, esos reguetones que ningún pasajero solicita, pero a los que nadie tampoco se atreve a pedir que les bajen el volumen, temerosos de la clásica respuesta de “este es mi carro y, si no te gusta, te bajas”.
A ver si, en el silencio consecuente, y afinando el oído, esos ases del volante y la mecánica son capaces de detectar a tiempo ese nuevo ruidito raro que hace su monstruo multi chapisteado. Y calcular entonces, una vez más, cuántos miles de pesos les costará ahora la nueva pieza necesaria para silenciarlo… y seguir y seguir rodando.
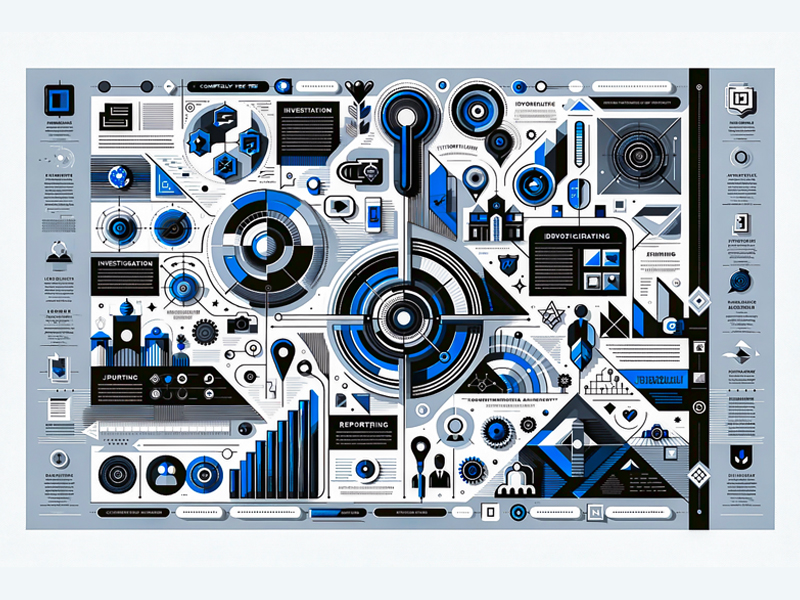
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.












