El salto
Ya estaba alto el sol en el ingenio cuando sucedió.
La dotación, compuesta de ese embarrunte de colores diversos que se divide en chamizos, congos, mandingas, capirros, jabaos y blancuzos, salió en pleno a llenar el batey con la misma fuerza con que se bota en las lluvias la zanja que da al monte. Cientos de negros lobos, cazurros y albinos gritaban, al mismo tiempo, los mismos gritos que venían de adentro, de un fondo oscuro y olvidado que parecía ido, ausente. Nadie lo esperaba. Y así, en desborde de laguna fangosa, irrumpió como un río en el batey, cogiendo a los mayorales por sorpresa mientras descansaban el café a la sombra del guano, y atragantando de paso más de un gaznate en la casa mayor, que transida de sombras y frescuras se alza entre palmas, pasando la plaza.
Llamó la atención que los negros, amarillos, zambos y coloraos vinieran con las manos vacías. ¿A quién se le ocurre?, pensó más de un garante mientras se reponía de la sorpresa, tratando de cerrar el paso a la marea con el cuero en la mano, la mirada nerviosa, el ademán fingido. ¿A dónde quieren ir?, se preguntaron otros. ¿Por qué no se están quietos, se regresan, se callan? ¿A qué viene tanta zarabanda, berenque, guángara?, se decían entre ellos. Los mayorales calculan el espacio en que moverse, mientras los rodea un torrente de pellejos cobrizos, de bocas raídas, tetas estriadas, hambres viejas… Agua que los circunda como a piedras, por los cuatro costados, alrededor, por completo, inmensas pero mansas. Chorros que arrastran un pie, una mano, una historia que a nadie importa, que nadie ve, que nadie oye, perdida entre las tablas de los ranchos y el polvo de las curvas, allá, en el erial de los barracones.
¿Qué quieren?, se preguntan las cabezas desde la fresca de los toldos y el cierre de las persianas, en el portal de la casa mayor, donde se reciben las calesas y se bailan minués y se juega al palo monte y se apuesta. Allí donde se muge entre los tules y se navega a vela, y se comen tres platos y las frutas no alcanzan a agrietar la cera de sus pieles en los centros de mesa. Los señores oyen la algarabía, la sienten lejana, la huelen entre muecas de asco. ¡Ah malditos! Nosotros que les dimos camisas de listado y pantalón, frazada, sombrero, y un cerdo alguna vez. Nosotros, que los dejamos tocar cueros y cantar y hacer candela; que tienen agua en la zanja y sombra en el tejar, aire en el aire, campos para sembrarnos, bosques para talarnos, frutales que recogernos, monte que abrirnos.
Nosotros que les dimos, tiempo ya, nombres cristianos, rezos, comuniones, dogmas, credos, límites, trancas, miedos, culpas, deudas. Que hemos sido tan buenos, tan dados, tan distintos con ustedes. ¿Acaso no saben que allá, fuera de los lindes del ingenio, pululan los sin casa, hambreados, sin Dios, sin amo, ¡Sin Dios! ¡Ellos sufren teniendo que pensar y hacer por ellos, mientras aquí nosotros pensamos por ustedes! ¡Allá está lo oscuro, el borde del que se cae si se traspasa, el tope, la nada! ¡De esa suerte los salvamos, arropados de cuitas y juicios, salvos de compromisos ineludibles, responsabilidades probables posibles y otras cosas, veredes! ¡Dad la vuelta!
Pero la masa avanzaba ya como amenaza. “Si pasan la ceiba llegarán al jardín”, pensó un rancheador, al tiempo que oteaba los toldos hasta ver por fin el brazo de uñas pulidas que le dio el “Vamos”, enfurecido.
Y bramó el cuero. Corrieron los negros a la derecha, los jabaos a la izquierda, los mulenques saltaron a los que en el suelo se rascaban los cuerazos, se tapaban las caras, restaban el lomo al fuete. Los acorralaron en la verja, haciéndolos retroceder con los perros que un mulato cómodo hizo entrar por un costado. En la talanquera de enfrente, casi llegando al verde de la casa, se plantaron los brutos del servicio que arremetieron con el pecho a los que se amontonaban y caían mientras avanzaban, pisando. En fuga de locura cruzaban la cerca de alambre sin mirar los garfios que cobraban carne y sangre a partes iguales. No hubo descanso hasta que la mancha fue corrida a palos, golpes, arrastre, cintazos, más allá de los laureles, sin escuchar nunca qué querían decir aquellas gargantas secas y escoradas, las bocas desiguales, los ojos amarillos de la dotación que ahora corría por entre los barracones huyendo de cascos y cardenales.
Corrido el polvo de los tropiezos por la brisa, volvió la luz del ingenio como siempre habíase visto. A la sombra, la casa, más allá de la ceiba sobre el manto verde que el amo hace cortar a tijera a unos bozales curtidos en el oficio. La de calderas, rota y abandonada en una esquina; el secadero, sin nada que secar. Abrazando el batey, las de los mayorales que aún nerviosos secaban sudores bajo sus colgadizos, preparando en mente y conversas los infinitos modos de escarmentar los excesos de hoy, colgando a unos, vendiendo a otros, separando a los de allá, echando a aquellos a los mastines. No puede quedar sin castigo el arrebato de los que casi cruzan el límite de la plaza y hollan el verde de la casa mayor, donde los amos urden también pensadas formas de evitar los pasos, los gritos, el reto y el zafio de esos que, malagradecidos, hoy se atreven.
Mientras, en el silencio de los calores y el hastío, los pardos, morenos, negros, jabaos, cazurros, mulecones y zambos, curan los cueros abiertos con trapos mojados, y sin que se escuche en el batey ni en la casa mayor, asientan callados los hierros con que mañana forzarán la plaza y pasarán la ceiba.
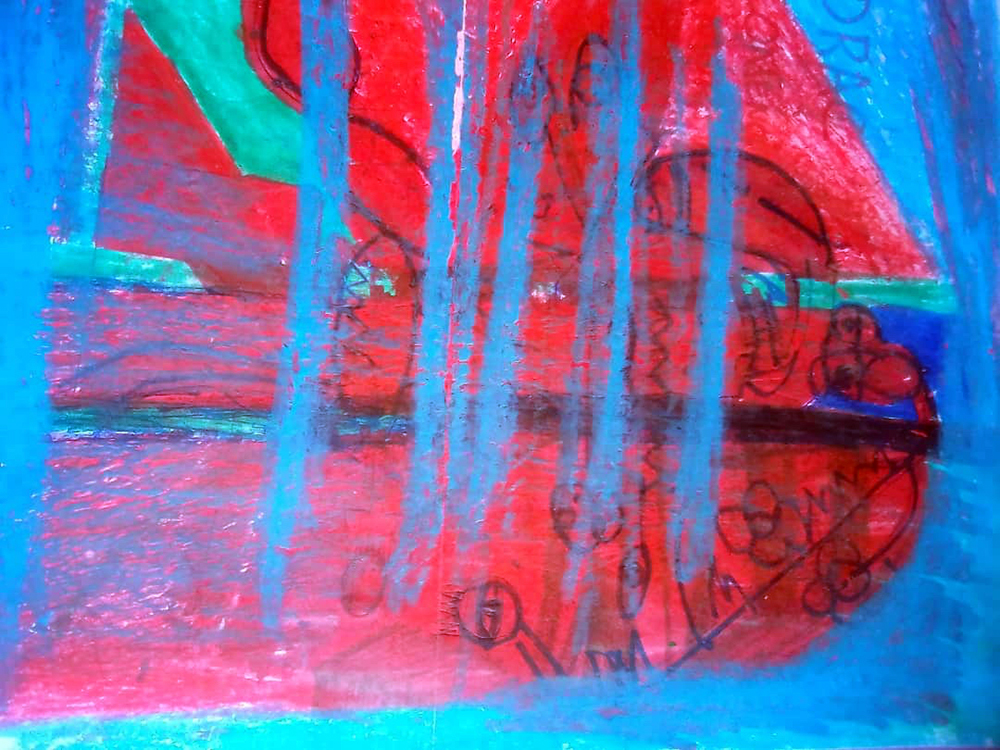
Se deja tocar la jirafa
He visto en mi generación un hambre voraz de documentarlo todo. Un hambre de cartulina y estómago. De carpeta, expediente que se llena y carteraque se vacía.











