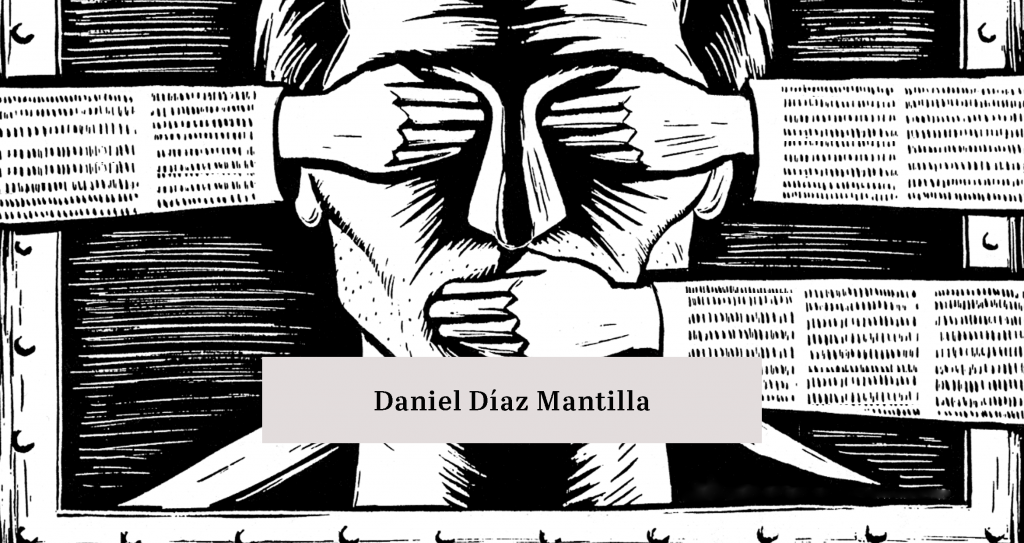P.M. no fue un suceso aislado y excepcional, sino apenas el primero de una larga lista.
Un discurso de Fidel Castro en la Universidad de La Habana, el 13 de marzo de 1963,[1] dio inicio a la persecución contra todo aquel que mostrara una “conducta impropia”, según los rígidos criterios que intentaban imponerse como “la moral socialista”, y condujo a la creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en 1964, como vía para corregir ―mediante un régimen carcelario que incluía el trabajo forzado, la violencia física y psicológica, y la disciplina militar― esas supuestas “degeneraciones”. La homosexualidad y la “extravagancia” se convirtieron así en puntas de lanza para atacar a decenas de intelectuales.
Víctimas de esos ataques fueron los jóvenes escritores que se aglutinaban en torno a José Mario Rodríguez y Ana María Simo en las Ediciones El Puente, y otros como Virgilio Piñera, Antón Arrufat, Nelson Rodríguez, Reinaldo Arenas y Delfín Prats, por solo nombrar a algunos de los más conocidos.
La incitación a la intolerancia, y en especial la exaltación de la homofobia como una actitud legítima del pueblo para defender su Revolución, llevaron en poco tiempo a extremos absurdos. Un diálogo de Carlos Rafael Rodríguez con los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte (ENA), publicado en octubre de 1967 bajo el sugerente título “Problemas del arte en la Revolución”, permite constatar hasta qué punto la suspicacia y los prejuicios mediaban la relación del gobierno con la intelectualidad artística.
En su charla, Rodríguez aseguraba que “el arte es una de las reservas […] de que dispone el imperialismo para combatir a las fuerzas revolucionarias” y, para sostener su afirmación, se refería a “muchas manifestaciones que serían lícitas” en nuestro país bajo otras circunstancias pero que se rechazaban porque “han sido acaparadas por gente ilícita”, como es el caso, por ejemplo, del uso de sandalias:
“[…] en Cuba la sandalia y el homosexualismo se asocian porque la mayoría de las sandalias están en los pies de homosexuales que hacen ostentación de su homosexualismo, y es natural que esas cosas provoquen en la población una actitud hostil”.[2]
Claro que esa hostilidad no nacía solo de los prejuicios arraigados en el pueblo, sino que era también estimulada por un gobierno que veía en cualquier desviación de la norma un peligro, un síntoma de la decadencia burguesa, una debilidad incompatible con la ética del proletariado comunista y que debía ser erradicada a toda costa.[3]
Basta revisar las publicaciones periódicas de aquella época ―en especial las dirigidas a los jóvenes, como las revistas Mella y Alma Mater, o el diario Juventud Rebelde― para reconocer los burdos mecanismos mediante los que se sembraba el odio hacia estos supuestos “enemigos del pueblo”.[4] Por eso los homosexuales, los intelectuales y quienes se alejaban de los patrones de comportamiento al uso, eran automáticamente considerados “gente ilícita” y despojados de sus derechos como ciudadanos.
Un poco antes en su charla, Carlos Rafael Rodríguez se había detenido en el pelo largo, los pantalones estrechos y otras “perversiones” análogas criticadas por Fidel Castro en su discurso de 1963; ahora, los “problemas del arte” se extienden también al ballet:
“[…] muchos de aquellos bailarines son partidarios de la Revolución […], porque también ciertos defectos no son incompatibles con una adhesión revolucionaria, porque hay enfermedades que no impiden querer a la Revolución; lo que hay es que tratar de curarlas o resolverlas por cualquiera de los métodos […] pero quiero decir que en el futuro serán todos jóvenes revolucionarios, enérgicos, cortadores de caña y bailarines”.[5]
Necesario es, sin embargo, recordar que todavía durante las décadas del sesenta y el setenta, la homosexualidad era considerada en muchos países occidentales una enfermedad mental, un delito y un comportamiento execrable. En los países socialistas, donde el ateísmo de raíz marxista-leninista pretendió suprimir la religión, las prácticas homosexuales siguieron siendo vistas como un acto contra natura, patológico y lesivo de la moral del pueblo, y se las quiso eliminar por cualquier método, incluyendo el tratamiento médico, la educación y el castigo.
En tal sentido, las UMAP cubanas ―si bien menos terribles que el Gulag― constituyen una versión de aquellos famosos “campos de trabajo” soviéticos; en ellos se internó no solo a los homosexuales, sino también a los religiosos, a los artistas y a todo aquel cuya conducta mostrara algún matiz de singularidad.
Ruedas y tornillos
Por entonces, ya el argumento moral, invariablemente acompañado del ideológico, actuaba como una forma de descalificación contra quienes no se acoplaban al armónico coro de la sociedad cubana, y en particular contra los intelectuales, pues, como se ratificó años más tarde en la Declaración del Primer Congreso de Educación y Cultura:
“Los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el esnobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales, en expresiones del arte revolucionario”.[6]
Vale la pena detenerse en esas dos palabras que he subrayado en la cita anterior: falsos intelectuales. Si el Primer Congreso de Educación y Cultura marcó en 1971, como suele afirmarse, el comienzo del “Quinquenio Gris”, un período signado por las arbitrariedades del segundo jefe de la Dirección Política de las FAR, Luis Pavón Tamayo, al frente del Consejo Nacional de Cultura (CNC); lo cierto es que los prejuicios contra la intelectualidad venían labrando desde mucho antes la senda del dogmatismo estalinista.
Una parte importante ―aunque casi siempre pasada por alto― de esa maniobra son los folletos destinados a la propaganda sobre temas de política cultural publicados en grandes tiradas durante los primeros años de la década del sesenta, folletos compuestos con selecciones de artículos de los líderes más conspicuos del comunismo en Europa del Este y Asia, y cuyos puntos de vista ayudaban a sembrar, no solo en los funcionarios sino en toda la población, esa actitud de sospecha hacia los intelectuales, al tiempo que exigían su subordinación como meros repetidores de la ideología dominante. Veamos un par de ejemplos:
“[…] ningún artista o escritor revolucionario puede producir trabajo de significación a menos que se mantenga en contacto con las masas, dé expresión a sus pensamientos y sentimientos, y se convierta en su leal portavoz. Solamente hablando para las masas puede educarlas, y solamente transformándose en su discípulo puede llegar a ser maestro. Si se considera a sí mismo como el señor de las masas, como el aristócrata que conduce al ʻbajo puebloʼ, entonces, por grande que sea su talento, no será necesitado por el pueblo y su obra carecerá de futuro”.[7]
“[…] la literatura no puede ser para el proletariado socialista, un medio de lucro de individuos o grupos, ni puede ser obra individual, independiente de la causa proletaria común. ¡Abajo los literatos apolíticos! ¡Abajo los literatos superhombres! La literatura debe ser una parte de la causa proletaria, debe ser ʻrueda y tornilloʼ de un solo y gran mecanismo […], puesto en movimiento por la vanguardia consciente de la clase obrera”.[8]
Inmersos en la compleja realidad de un país en revolución asediado por los Estados Unidos, donde casi a diario se sucedían hechos hostiles contra el gobierno ―asesinatos, secuestros, sabotajes―, e incluso operaciones de gran envergadura ―el bombardeo a los aeropuertos militares, la invasión por Playa Girón, el alzamiento en las montañas del Escambray―, y reacomodos de la geopolítica mundial cuyos ejes pasaban por nuestro país ―la declaración del carácter socialista de la Revolución, la expulsión de Cuba de la OEA, la “Crisis de Octubre”, etcétera―, los creadores, como el resto de la población, eran conminados a apoyar unánime y resueltamente a sus líderes en todas las medidas que tomaran.
En tales circunstancias, y sobre el sustrato de recelo que este tipo de publicaciones nutría, la naturaleza esencial de los intelectuales como “conciencia crítica de la sociedad” se vio a menudo coartada, pues cualquier crítica podía interpretarse como un acto contrarrevolucionario o, en el mejor de los casos, como una irresponsabilidad que le daba armas al enemigo. Inmersos en tan compleja situación, como recuerda Jesús J. Barquet, la actitud de los artistas cubanos no fue siempre honesta ni estuvo a la altura de su gran responsabilidad:
“Unos autores […] ganaban premios nacionales e internacionales y se mantenían artísticamente muy activos, otros eran cada vez más marginados o caían presos o se exiliaban; unos abrazaban auténtica y emotivamente el proceso político o simplemente lo usaban de manera oportunista para escalar posiciones, otros fingían para sobrevivir mientras esperaban el momento de su deserción; unos aparecían como victimarios, otros como víctimas y, en ocasiones, por cualquier zigzagueo de la política oficial o del travestismo social, unos y otros se confundían e intercambiaban papeles. Todo ello en medio de la amenaza militar y económica estadounidense y los brotes de guerra civil y de resistencia entre los numerosos presos políticos ante el creciente giro totalitario y comunista del nuevo Gobierno”.[9]
El pecado original de los intelectuales
Ciertamente, como señalara Fernández Retamar, en “El socialismo y el hombre en Cuba” Ernesto Guevara identificaba los peligros del “dogmatismo exagerado” que en los países socialistas de Europa y Asia había convertido a la cultura general en casi un tabú, poniéndole a la expresión artística una camisa de fuerza hasta convertirla en “una representación mecánica de la realidad social que se quiere hacer ver”.[10] Pero en su texto la solución de este conflicto quedaba relegada a un futuro lejano:
“[…] la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original; no son auténticamente revolucionarios. Podemos injertar el olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones vendrán libres del pecado original. […] Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual, dislocada por sus conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial ni ʻbecariosʼ que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo”.[11]
Objetable en muchos sentidos, este texto negaba y pretendía excluir del espacio público a toda una generación de intelectuales. El propio Retamar, en una esquela firmada en 1965 y dirigida al comandante Ernesto Guevara, cuestionaba sus argumentos:
“¿Es eso así, comandante? Es decir, ¿es cierto que 1) La nueva generación de escritores y artistas tiene un pecado original. 2) Ese pecado original consiste en que no es auténticamente revolucionaria. 3) La única tarea que los compañeros del gobierno pueden realizar con esa generación es de naturaleza negativa: impedir que esa generación, dislocada por sus conflictos, se pervierta y pervierta a las generaciones más jóvenes? […] Mis hijos deben ser mejores que yo; los suyos, mejores que usted. Y no sólo en cuestiones de arte. Pero eso, solo si nosotros hacemos nuestra tarea. Y nuestra tarea, en todos los órdenes, solo podemos hacerla nosotros, no pueden hacérnosla otros. No podemos cruzarnos de brazos (o quedar históricamente engavetados o sobrellevados) porque los que vengan luego van a ser mejores, ya que entonces los que vengan luego serán peores”.[12]
Esa carta, sin embargo, nunca llegó a manos de su destinatario ―que había marchado a combatir en el Congo― y solo fue leída en publico el 4 de junio de 2003, en un homenaje por el 75 aniversario del natalicio del Che.
Otras objeciones más o menos profundas vendrían luego, con la crisis y la posterior debacle de ese modelo socialista que se intentaba imponer en el país, y precisamente de manos de esas generaciones de supuestos “hombres nuevos” en las que Ernesto Guevara había cifrado su esperanza.[13]
Así, por ejemplo, en su relato “El lobo, el bosque y el hombre nuevo”, Senel Paz responderá contra la actitud de intolerancia y exclusión que se entronizó en la política cultural cubana desde la década del sesenta, dándole voz ―a través de Diego, un personaje religioso, homosexual, culto y patriota― a un sector de nuestra intelectualidad nada despreciable, aunque hasta entonces marginado:
“Yo sé que la Revolución tiene cosas buenas, pero a mí me han pasado otras muy malas, y además, sobre algunas tengo ideas propias. Quizás esté equivocado, fíjate. Me gustaría discutirlo, que me oyeran, que me explicaran. Estoy dispuesto a razonar, a cambiar de opinión. Pero nunca he podido conversar con un revolucionario. Ustedes solo hablan con ustedes. Les importa bien poco lo que los demás pensemos”.[14]
Para Diego, “si había algún hombre nuevo en La Habana no podía ser uno de esos forzudos y bellísimos de los Comandos Especiales, sino alguien […] capaz de hacer el ridículo” y dialogar.[15]
En consonancia con esto, es justamente la negación del diálogo y la imposición de un rígido reglamento que coarta la libertad y anula los rasgos propios del individuo mediante una estricta disciplina militar, el tema sobre el que vuelve con fuerza el breve texto “La formación del hombre nuevo”, de Alejandro Aguilar.[16]
Con una perspectiva también crítica, centrado no solo en la ausencia de diálogo sino además en la sistemática destrucción de la memoria, Mario Conde ―el célebre personaje de Leonardo Padura― explica en la novela Herejes:
“El hombre nuevo solo podía tener relaciones fraternales con los de su misma ideología. Un padre en Estados Unidos era una contaminación infecciosa. Había que matar la memoria del padre, de la madre y del hermano si no estaban en Cuba. Fue mucho más que un disparate…”.[17]
Pero más allá de los cuestionamientos que a posteriori y desde la ficción se han hecho al modelo de “hombre nuevo” que propusiera Ernesto Guevara, y con independencia de los reparos que en su momento pudo haber suscitado, “El socialismo y el hombre en Cuba” venía avalado por el seductor carisma y la incontestable autoridad del comandante guerrillero, y se convirtió en uno de los documentos programáticos de la política cultural del gobierno, ayudando a sembrar en la sociedad la desconfianza hacia esos intelectuales que no eran “auténticamente revolucionarios” y que, con sus arteras obras, podían pervertir a esa valiosa juventud que se quería ingenua ante el influjo de un único emisor de mensajes, receptora dócil de una ideología por demás incontrovertible, o ―según la metáfora guevariana― “arcilla maleable” para “construir al hombre nuevo”.[18]
A pesar de quienes aseguran que cuestionar las ideas del comandante guerrillero es un acto de herejía al que no se atreven ni “los más furibundos nematelmintos de Miami”, porque hacerlo “sería como atacar a San Francisco de Asís”,[19] es obvio que, haciendo abstracción de quien las expone, del poder que lo inviste o del encanto que lo agracia, las ideas deben someterse siempre al escrutinio y al debate, y es necesario que se sostengan en el conocimiento, no en la jerarquía.
Como advirtiera Fernández Retamar en su carta de 1965, el proyecto de sociedad defendido por Ernesto Guevara excluía la posibilidad de diálogo con un amplio sector de los intelectuales cubanos que, por supuestas diferencias ideológicas inconciliables, se pretendía silenciar.
La exclusión, sin embargo, vista desde otro ángulo, implicaba también y por la misma causa, aislar a esa juventud “maleable” ―es decir, manipulable― de los nocivos efectos de una cultural que se descalificaba como “burguesa”, “reaccionaria” y “decadente”, convertir a la sociedad en “una gigantesca escuela” y someterla a un intensivo proceso de formación “a través del aparato educativo del Estado”.[20]
Otro de esos supuestos “hombres nuevos”, el poeta y ensayista Víctor Fowler, nacido en 1960, describe con ojo crítico la implementación de aquella inmensa maquinaria de persuasión coercitiva:
“A lo largo de cuatro décadas de socialismo en Cuba ha quedado demostrado que el modelo de movilización popular es una de las tácticas favoritas de las organizaciones partidistas y gubernamentales, a toda escala, cuando se trata de insertar una idea en los habitantes. Al contemplar uno de esos desfiles en la televisión, todavía no se entiende que hablamos ―más allá de la cantidad de personas― de un absoluto donde los ʻaparatos ideológicos del Estadoʼ (en la definición de Althusser), en el absoluto de su tiempo, son puestos a disposición de lo que se pretende difundir. Todas las emisoras radiales y de televisión, periódicos y revistas, instituciones de enseñanza en cualquiera de sus niveles, organizaciones sindicales, todos y todo, repiten lo mismo una y otra vez en una letanía alucinante, tan convincente como retórica”.[21]
Esa actitud crítica de Víctor Fowler y los demás escritores mencionados, el desencanto o cuando menos el desinterés ante los dogmas que pugnaban por imponerse en el país durante los primeros años de la Revolución, no eran ―por supuesto― admisibles en los años sesenta, ni lo serían en los setenta y buena parte de los ochenta. Solo después de que en la Europa del Este y ante la presión popular los partidos comunistas renunciaran al control absoluto de la sociedad, y en Berlín el infame muro fuese derribado, y en Moscú se decretara finalmente la desintegración de la URSS, sería tolerado en Cuba cierto grado de disenso.
A comienzos de la década del sesenta, cada nueva medida del gobierno revolucionario parecía encontrar el apoyo incondicional de un pueblo febril. Había objeciones, sí, y quedaba todavía espacio en los medios para que esas objeciones se expresaran; pero toda crítica era vista como una amenaza a la unidad y desacreditada como un acto pérfido del enemigo. Ante el peligro real de una agresión externa que vendría a agravar el ya complejo panorama de la insurgencia en el macizo de Guamuhaya y en otras regiones montañosas de la isla, el gobierno llamaba a cerrar filas y se tornaba intransigente, calificando de traidor a quien se atreviera a expresar algún criterio adverso a las drásticas medidas que tomaba.
Notas:
[1] “Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos; algunos de ellos con una guitarrita en actitudes ʻelvispreslianasʼ, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre […]. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones”. Fidel Castro Ruz: “Discurso pronunciado en la clausura del acto para conmemorar el VI Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial”, www.cuba.cu/gobierno/discursos/1963/esp/f130363e.html
[2] Carlos Rafael Rodríguez: “Problemas del arte en la Revolución”, Letra con filo, t. 3, Ediciones Unión, La Habana, 1987, pp. 547-548.
[3] “Para proteger al país de todo lo ʻcorruptoʼ había que ser más nacionalista, y para llegar a ser cada vez más nacionalista había que revivir y acentuar algunas de las mejores y peores tradiciones nacionales, incluyendo la homofobia. Como resultado de esta política, en los años que van desde la mitad de la década del 1960 hasta la mitad de la década de 1970 tiene lugar el período más homofóbico de la historia moderna cubana. Los dos eventos que se destacan en este sentido son las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), verdaderos campos de concentración para muchos hombres gays, y el Primer Congreso de Educación y Cultura donde se institucionalizaron varias leyes que resultaron en enormes abusos contra los homosexuales cubanos. […] Arguyo que la mayoría de los prejuicios homofóbicos de esa época no eran nada nuevo en Cuba, sino que lo único verdaderamente nuevo en esos años de extremismo revolucionario fue la convergencia e institucionalización de tales prejuicios”. Emilio Bejel: “Antecedentes de la homofobia cubana contemporánea”, en Francisco A. Scarano y Margarita Zamora (eds.), Cuba: Contrapuntos de Cultura, Historia y Sociedad / Counterpoints on Culture, History, and Society, Ediciones Callejón, San Juan de Puerto Rico, 2007, pp. 119-120.
[4] Un ejemplo entre muchos posibles es el comunicado “La gran batalla del estudiantado”, firmado por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Unión de Estudiantes Secundarios, que se publicó en Mella, no. 326, La Habana, mayo 31 de 1965, pp. 2-3; y donde se orientaba la siguiente tarea: “Estos elementos, contrarrevolucionarios y homosexuales, es necesario expulsarlos de los planteles en el último año de su carrera en la enseñanza secundaria superior, para impedir su ingreso en las Universidades. Para ellos solamente hay dos alternativas: o convertirse en elementos deleznables, o pasar a formar parte de las filas del ejército del trabajo, y educarse allí en una actitud distinta, más acorde con la forma de pensar de nuestra juventud, para poder ganar en el futuro la oportunidad de que las masas vuelvan a tenerles confianza”.
[5] Carlos Rafael Rodríguez: Op. cit., pp. 552-553.
[6] “Declaración del Primer Congreso de Educación y Cultura”, Política cultural de la Revolución Cubana. Documentos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 52.
[7] Mao Tse-Tung: Sobre el arte y la literatura, Imprenta Nacional de Cuba, La Habana, 1961, pp. 41-42.
[8] Vladimir Ilich Lenin: Sobre la literatura y la prensa, Editora Política, La Habana, 1963, p. 7.
[9] Jesús J. Barquet, citado en María Isabel Alfonso, “Las Ediciones El Puente y los vacíos del canon: hacia una nueva poética del compromiso”, en Jesús J. Barquet (ed.), Ediciones El Puente en La Habana de los años 60: lecturas críticas y libros de poesía, Ediciones del Azar, Chihuahua, México, 2011.
[10] Ernesto Guevara: Op. cit., pp. 80-81.
[11] Ídem., pp. 82-83.
[12] Roberto Fernández Retamar: “Para un diálogo inconcluso sobre ʻEl socialismo y el hombre en Cubaʼ”, en Obras, t. 4, ed. cit., pp. 186-188.
[13] Véase al respecto Iván de la Nuez: “El Hombre Nuevo ante el otro futuro”, introducción a su antología Cuba y el día después. Doce ensayistas nacidos con la revolución imaginan el futuro, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 2001, pp. 9-20.
[14] Senel Paz: El lobo, el bosque y el hombre nuevo, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1990, p. 14.
[15] Ídem., pp. 13-14.
[16] Alejandro Aguilar: Paisaje de arcilla, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1997, p. 60.
[17] Leonardo Padura: Herejes, Ediciones Unión, La Habana, 2014, p. 90.
[18] Ernesto Guevara: Op. cit., p. 83.
[19] Daniel Chavarría: “El Che y Garibaldi”, en El aguacate y la virtud, Ediciones Matanzas, Matanzas, 2010, p. 32.
[20] Ernesto Guevara: Op. cit., p. 75.
[21] Víctor Fowler: “The Day After”, en Iván de la Nuez (comp.), Cuba y el día después, ed. cit., pp. 37-38.