Al final del número doble de Espuela de Plata correspondiente a abril, mayo, junio y julio de 1940, apareció, por primera vez, una página con cuatro sobrios anuncios publicitarios: uno de la Sociedad Coral de La Habana, a cargo de los Quevedo; otro de la librería del español Tomás Rodríguez Prieto en el cruce de las calles Obispo y Compostela, donde Lezama tenía su tertulia informal; una curiosa promoción de “La Rosareña, de Ruiz y Hno”, con “exquisitos dulces en conserva, elaborados con las mejores frutas del país” y, por último, el reclamo de la notaría de Humberto Mederos y Echemendía (San Pedro 16), en la que Lezama había encontrado un modesto trabajo de abogado.
Mederos, un importante jurista habanero con veleidades culturales, estaba casado con una de las hermanas de la pintora Amelia Peláez, Elena, y esta confluencia facilitó la entrada de Lezama en Villa Carmela, una casona neoclásica de La Víbora donde la pintora vivía con su madre y sus hermanas solteras, y en la que había instalado su estudio.
Aunque Lezama ya conocía a Amelia por su participación en el Estudio Libre de Pintura y Escultura, la organización de una muestra de la pintora en la Universidad, en febrero de 1940, y sus colaboraciones con Espuela… acabarán de sentar las bases de aquella amistad.
Después de pasar por la academia de San Alejandro, Peláez había viajado a Filadelfia y Nueva York, para acabar instalándose en París. Entre 1927 y 1933 estudió junto con su amiga Lydia Cabrera en la École Nationale Supérieure de Beaux Arts y la École du Louvre y tomó cursos libres de dibujo en la Grande Chaumière.
También asistió junto con Lydia, por entonces interesada en la pintura, a la Académie Contemporaine que dirigía Ferdinand Léger, donde conocerán a alguien que las marcará definitivamente: la pintora rusa exiliada Alexandra Exter.
El cubofuturismo y el elegante contructivismo de “madame Exter” serán las más visibles influencias pictóricas de la vanguardia en la obra de Amelia. En 1933, una primera exposición en la galería Zak parecía el comienzo de su gran carrera parisina. Al año siguiente, sin embargo, desoyendo los consejos de su amiga Lydia y de su profesora Exter, la pintora regresa a La Habana y se enclaustra en la villa familiar.
El crítico Giulio V. Blanc detecta cierto patetismo en “la idea de una vieja mujer de treinta y ocho años que tras vivir en París una vida independiente en la época del jazz, regresa a su existencia virginal, a la habitación de su infancia”.[1]
No es el único en preguntarse sobre este curioso giro en la vida de la pintora, cuyo abandono de una prestigiosa carrera en Europa significó también la renuncia a una vida de “adulta”, con esposo, hijos y hogar propio.
“Nunca sabremos lo que impulsó a Amelia a escoger esa ruta —dice Blanc—. ¿Fue alguna desilusión amorosa, su desapego fundamental por las cosas del mundo, o la simple realidad de una mujer sin compromisos que no podía mantenerse en París o en La Habana en la época de la Depresión?”.
Todos estos motivos parecen haber influido, pero lo cierto es que tras su regreso a Cuba, Amelia se convirtió en una especie de emblema de castidad y conservadurismo, mientras que su pintura asimilaba de manera original el cubismo y otras innovaciones modernistas para construir un singular estilo sobre dos motivos esenciales: naturalezas muertas y pinturas de mujeres solas o en pareja.
Amelia era la sobrina del escritor decimonónico Julián del Casal, y ese vínculo familiar de la pintora y su madre también interesó a Lezama, que por entonces buscaba datos, papeles y recuerdos sobre el poeta modernista, empeñado en cambiar la visión espectral y escapista que hasta entonces rodeaba aquella figura esencial de la literatura cubana.
“Doña Carmela era reticente para abrir los archivos donde guardaba celosamente los recuerdos de su hermano Julián, pero Amelia la convenció” —recuerda Eloísa.[2]
Así Lezama pudo ver el poema casaliano La muerte de Petronio, caligrafiado e iluminado a mano por la pintora, tocar la máscara japonesa que Casal había tenido en su cuarto y que Amelia empleaba para asustar a sus sobrinos, o acceder a documentos y cartas inéditas del poeta que su hermana guardaba celosamente en una caja de madera.[3]
Su idea era hacer una edición de aquella correspondencia en la imprenta de Manuel Altolaguirre, La Verónica, que para entonces ya imprimía, con retraso, Espuela de Plata.
Eloísa Lezama recuerda el deslumbramiento que sintió la primera vez que su hermano la llevó a aquella casona de La Víbora: “los ojos no me alcanzaban para ver cómo la casa, las plantas, los muebles, los arcos, los sillones y la pintora eran un kaleidoscopio en el lienzo que estaba en el caballete».[4]
Villa Carmela, que Lezama decía ver “con hierático respeto”, era una típica mansión cubana del XIX, con techos altos, pisos de baldosas, vitrales, rejas, un patio interior lleno de jaulas con pájaros y numerosos detalles de la arquitectura colonial.[5]
Esa noción de un interior doméstico como cifra del estilo criollo cristalizó en la celebrada pintura de Amelia durante la década del 40. Un espacio cerrado, íntimo, resumido en naturalezas muertas donde frutas y peces conviven con estilizados ornamentos coloniales.
La apropiación de rejas, vitrales y mediopuntos juntan la composición con un uso preciso, delicado y vibrante del color, que se convirtió en su virtud más citada por la crítica. Lezama, sin embargo, prefirió destacar el equilibrio entre la estructura y la carnalidad del color, algo que denomina, citando un verso de La Jeune Parque de Paul Valéry, “sombre soif de la limpidité”.
La referencia al poema, que Mariano Brull traducirá para las Ediciones Orígenes en 1949, no era casual: aquel largo monólogo de la más joven de las tres hermanas mitológicas al encontrarse en una isla con una serpiente venenosa parecía corresponder a la imagen de Amelia y sus hermanas habitando en un barrio llamado La Víbora y dedicadas a sus quehaceres domésticos como quien preserva y organiza arcanos destinos.
Su pintura también tenía algo del impulso simbolista por conseguir imágenes complejas con una estructura precisa y preciosista a la vez, y mucho del conflicto entre Psique y Eros, que es la otra gran referencia alegórica del poema de Valéry. Pero sobre todo, el recurso a la “sombría sed de limpidez” era para Lezama la posibilidad de evitar la voluptuosidad fácil de cierta vanguardia y, en sus propias palabras, “huir de eso que se ha llamado hijos engendrados por la noche de Picasso —el surrealismo”.[6]
Lezama parece contraponer aquí la limpidez de la estructura eminentemente diurna de Amelia (la única pintora importante de aquella generación) con los nocturnos delirios surrealistas de Lam y otros discípulos de Picasso.
En la primera, la sensualidad era una corriente subterránea, el borboteo de cierta represión silenciosa —uno de los términos que más se repite en los escritos de Lezama sobre su amiga es “castidad”.
Sin embargo, bajo aquella apariencia monjil, de una Amelia con largas batas, entregada a su familia, sus pájaros y sus dulces caseros, había una mezcla soterrada de nostalgia, erotismo y fantasía que cualquier espectador sensible puede vislumbrar a través de las intrincadas superficies ornamentales.
Para Blanc, está claro que “una reticencia legendaria, el resultado de una crianza victoriana en Cuba y su natural discreción le evitaron elaborar este aspecto y produjeron la creación de una fachada autoprotectora de silenciosa soltería”.
En esto de una sexualidad reprimida o sublimada con el encierro en la casa familiar, aunque parte esencial de una vida interior o secreta, también coinciden Lezama y Amelia.[7]
Uno de los críticos que mejor entendió la obra de la pintora cubana venía de Europa y tenía una formación privilegiada. El suizo Robert Altmann, proveniente de una familia de banqueros judíos con inclinaciones culturales, había estudiado con Henri Focillon y, cuando el avance del nazismo lo llevó a refugiarse en Cuba, pudo aplicar el modelo de la “vida de las formas” a aquella obra pictórica, que para él representaba un ejemplo original de síntesis entre color, construcción, espacio y ornamento.
En un interesante ensayo que publicará en Orígenes en 1945, Altmann sostuvo que el ornamento de Peláez tenía una relación formal con los patrones decorativos barrocos que persistían en la arquitectura doméstica cubana del siglo XIX, a pesar del neoclasicismo predominante de este período.
En aquellos espacios interiores el barroco español seguía vivo, aunque en forma de ornamento. “La impresionante variedad de ornamentos en el entorno cubano —recordará en sus memorias—, en mamparas de madera y rejas de hierro, mosaicos y muebles de mimbre, que finalmente se reflejaban en las obras de arte de una Amelia Peláez, un Cundo Bermúdez o un Portocarrero, significaron para mí una maravillosa oportunidad de considerar esta ornamentación como un tema artístico independiente.[8]
La obra de Peláez formaba parte de un interés más amplio por el pasado colonial que permeaba otros sectores de la vida cultural cubana de aquella época. Pero su calculada distancia del surrealismo y su rehabilitación del estilo criollo del patriciado decimonónico[9]pecaba de cierto conservadurismo, que no siempre fue visto con buenos ojos.
“A Amelia —recuerda Altmann— no le gustaban mucho los negros ni Lam”. Su pudor, del que solía burlarse Carlos Enríquez aludiendo a posibles tríos sáficos entre ella, Lydia Cabrera y Alexandra Exter,[10] tampoco tenía mucho que ver con la saludable liberación sexual que había implicado la eclosión surrealista.
Como sucederá con el “atlantismo” acuñado por Pérez Cisneros para referirse a la obra de Portocarrero, la defensa del barroco mesurado y doméstico de Amelia era una manera de conjurar los sensuales caminos del mestizaje y el afrocubanismo vanguardista.
Notas:
[1] Giulio V. Blanc: “Amelia Peláez: la artista como mujer”, ArtNexus #5, Bogotá, agosto-octubre de 1992. Disponible en internet: https://www.artnexus.com/es/revistas/article-magazine-artnexus/5eb359bb3eb647223ff32519/5/amelia-pelaez
[2] Eloísa Lezama Lima: “Evocación”, Amelia Peláez 1896-1968: a retrospective / una retrospectiva, Cuban Museum of Arts and Culture, Miami, 1988, s/p.
[3] Recordemos que en su ensayo de 1941 sobre Casal, Lezama escribe: “Yo he sentido una extraña fruición cuando he visto un documento de Casal, no estudiado aún por ningún crítico. Es un libro de balance de grandes dimensiones. El padre de Casal lo usaba para apuntar la lista de sus esclavos. Casal va colocando sobre las páginas ya ocupadas, recortes de periódicos, cosas de su gusto”.
[4] Eloísa Lezama Lima, “Evocación”, en op. cit.
[5] También en los años 40, Lydia Cabrera, gran amiga de Amelia, consiguió restaurar la Quinta de San José en la que vivía con María Teresa de Rojas, y convertirla en un verdadero museo de antigüedades criollas, lleno de piezas y muebles de la época colonial, restaurados o rescatados de viejas residencias habaneras.
[6] José Lezama Lima, “Una página para Amelia Peláez” (1940), Tratados en La Habana, pág. 319.
[7] “Amelia Peláez, la mujer, es una paradoja. Fue una modernista que abandonó con valentía el conservadurismo de la academia de La Habana y llegó a ser una gran figura en el arte cubano y latinoamericano en vida. Fue una mujer ʻliberadaʼ que vivió con los artistas y escritores del París de los años veinte. Pero Amelia era también la tímida solterona del siglo XIX, protegida del mundo por las rejas de hierro de su casa y por la devoción a su madre y sus hermanas. Era como una monja en apariencia y le gustaba cuidar sus plantas y sus pájaros. Pero de alguna manera, estas dos personalidades se unieron a través del medio de su arte, que reconcilió los opuestos y transformó las realidades de una plácida existencia en una fantasía barroca. En sus pinturas la artista hizo las paces con sus conflictos interiores, sus deseos, sus perdidas esperanzas. Más allá de los niveles que son un estilo maestro y único y un homenaje a la belleza de su isla, reside el nivel más profundo del trabajo de Amelia. Es comparable en su hermetismo (pues, en última, nada es revelado completamente) al Paradiso de José Lezama Lima, una biografía metafísica en la que Cuba es más que la realidad de lo que era y se vuelve lo que el artista quiere que se vuelva, un edén, romántico, perdido. En este edén de plantas exóticas y habitaciones cerradas, está la artista, esperando a una amiga imaginaria, como era, y como nunca podría ser en la vida ʻrealʼ”. Giulio V. Blanc: “Amelia Peláez: la artista como mujer”, op. cit.
[8] Robert Altmann, Memoiren, Skira, Genève, Milano, 2000, pág. 30. En la pág. 212 de ese mismo libro hay referencias a la supuesta homosexualidad de Amelia, que pudo haberle ganado la simpatía de Marta Arjona.
[9] “En su arte se refleja una concepción nueva del objeto y al mismo tiempo una rehabilitación de un arte olvidado. Su íntimo desarrollo lleva insensiblemente al terreno de la historia e introduce así un poco de la idea del tiempo en la pintura”. Robert Altmann: “Ornamento y naturaleza muerta en la pintura de Amelia Peláez”, Orígenes, invierno de 1945, pág. 14.
[10] “Su sentido del humor era maravilloso, cruel y claro que sexual. [Enríquez] siempre molestaba a Amelia Peláez preguntándole si había hecho tortilla con Lydia Cabrera y Alexandra Exter en París. Amelia se hacía la sorda y lo ignoraba”. Lo cuenta el crítico de arte José Gómez Sicre, en entrevista con Alejandro Anreus: “Últimas conversaciones con José Gómez Sicre”, en ArteFacto, n. 18, Managua, Canícula del 2000, s/p. [32].
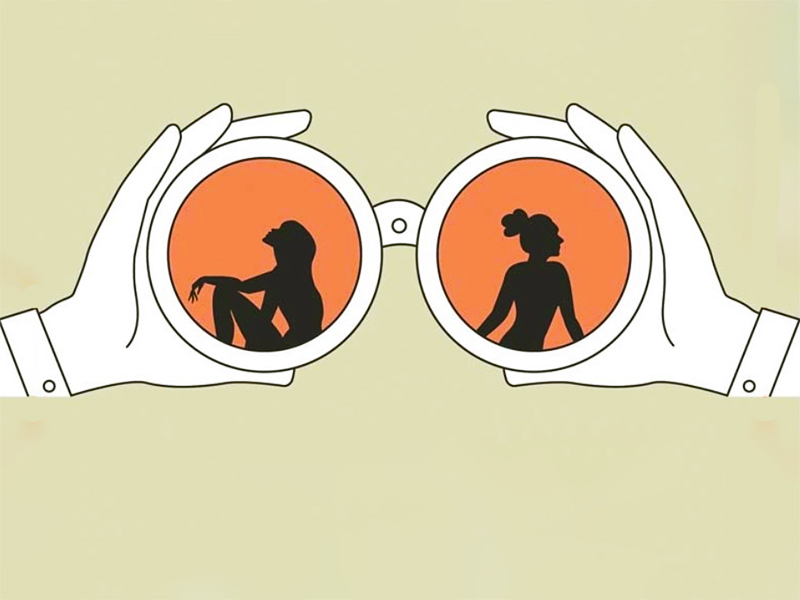
Saluden a la princesa
Leo ‘Tía buena. Una investigación filosófica’ (Círculo de Tiza, 2023), de Alberto Olmos.











