Diario de Kioto, de Ernesto Hernández Busto (Godall 2024).
El nombre es equívoco: responde a un deseo incumplido del shogún que lo encargó. No hay nada de plata en el Ginkaku-ji; al contrario, lo primero que vemos es la corteza oscurecida de esa suerte de ideograma leñoso que parece flotar en lo verde. De un lado del pabellón hay lago, cascada, islotes y puentes; del otro, un jardín de arena gruesa, dominado por un montículo en forma de cono trunco. Misteriosa escultura, rotunda en su abstracción plomiza y, al mismo tiempo, ejemplo de figuración suprema: una obvia referencia al monte Fuji. Ítalo Calvino, que la visitó en un día lluvioso, la imaginaba capaz de restituir la luz lunar almacenada durante la noche, su centelleo plateado. Porque a veces, según dicen, la luna llena riela al mismo tiempo en el estanque y en la montaña decapitada, como en un doble espejo.
Llueve también esta mañana sin destellos: el desolado montículo gris parece un volcán extinto y las figuras del rastrillado resisten impasibles el aguacero, que se filtra, sin charcos, en el oleaje inmóvil de un mar geométrico.
Sigo la ruta de los paseantes del primer jardín entre camelias, suelos de musgo y arces con bastones, y saco fotos para detallar las sutilezas del miegakure, uno de esos elocuentes conceptos japoneses cuyo encanto es inseparable de su literalidad. Quiere decir “esconder-y-revelar”, y designa un “montaje” de la percepción ambulatoria que dosifica las vistas panorámicas de tal forma que no aparece una nueva hasta que la anterior ya no es visible. Imposible ver todos los elementos del paisaje de una vez; hace falta esperar, seguir pacientemente el sendero. Otra vez: What happens never happens enough. Percepción es pliegue y repliegue; la visión es una ráfaga de cegueras entrecortadas, revelación traducida en sucesivas esperas, de la misma manera que todo viaje aspira a ser tiempo convertido en espacio.
Gracias al miegakure, el Pabellón de Plata y sus jardines comunican una sensación de armonía y plenitud que ha seducido a muchos visitantes ilustres. Habría que hacer una antología de los elogios poéticos a este sitio de austera y expectante belleza, que en el siglo XV fue uno de los centros de toda la estética nipona, desde la ceremonia del té hasta el renga o el teatro Noh, y donde Donald Keene descubrió “el alma de Japón” asomando, metafórica, entre un claroscuro simbólico: “the unobtrusive elegance of oxidized silver”. Metáfora y paradoja: plata visible e invisible, como un reflejo lunar. Ya casi al irme, de camino a Anraku-ji, pensando en vanas esperas y brillos ausentes, me vienen a la mente aquellos versos de Haroldo de Campos en Yugen: “janelas brancas/ esperando em vão/ o toque de prata”.
Siguiendo las recomendaciones de A., hoy decidí levantarme más temprano. Tuve que resistirme a las tentaciones del desayuno western style: medio pomelo, huevo duro, café, tostadas con mermelada y un ejemplar del Japan Times cuidadosamente doblado en el borde de la bandeja. Hace días que no reviso las noticias, los periódicos ya no son parte de mi menú matutino; se ha ido esa ansiedad, esa absurda dedicación de estos últimos años, esa pérdida de(l) tiempo, nunca mejor dicho, en sucesos y sucedáneos, siempre penúltimos, siempre escurriéndose por el caño de la actualidad.
Avanzo por el esplendor boscoso de Higashiyama (árboles que parecen esculturas, que ostentan las sutilezas del diálogo de la piedra milenaria con los elementos, versiones ampliadas de un jardín bonsai) siguiendo con trabajo la ruta trazada en mi mapita semi deshecho, hasta que me sorprende la tablilla que anuncia la entrada de Anraku-ji. Es un templo de la secta Jodo, devotos de la plegaria y de la sosegada dulzura de Amida. El lugar se volvió célebre por la historia de las dos cortesanas —y al parecer, amantes— del emperador que en diciembre de 1206 escaparon de la corte y se refugiaron entre estos monjes. El emperador las hizo ejecutar, cerró el templo, prohibió el culto y desterró a Honen, fundador de la secta. El lugar quedó en ruinas hasta bien entrado el siglo XVI. Ahora sorprende por su modestia.
En toda esta “zona Jodo” hay un aire de recogimiento, sólo turbado por turistas esporádicos, la mayoría japoneses. Me entretengo en seguirlos, tomo un camino lateral y paso varios templos. (Hay uno, curioso, que tiene colgado en la puerta un teléfono inalámbrico con un número en su pantalla, al parecer para que el turista ocasional pueda avisar de su llegada. Lo manoseo, pero no me decido a turbar la previsible meditación de los monjes). En otro momento tomo un sendero de grava y acabo en un pequeño cementerio, presidido por un cerezo blanco en flor. Un cerezo rezagado, que ya no debería estar florido, cuya airosa desesperación resume la profunda melancolía de este sitio e invita a un suicidio elegante. Es el mismo cerezo que descubriré —¡azar concurrente!— un mes después en una cuarteta de Dorothy Parker: “I never see that prettiest thing—/ A cherry bough gone white with Spring—/ But what I think, “How gay ‘twould be/ To hang me from a flowering tree.”
Hambriento, escojo un austero restaurante de la zona que tiene a la entrada un tablón lleno de reseñas pregonando las virtudes de su plato principal: shabu shabu de macarela. Me siento, y le señalo a la camarera la foto del celebrado plato, pero resulta que hoy no hay macarela. Casi llora la chica al comunicármelo. No importa, me conformo con algún sashimi variado; estoy cansado y el té hospitalario con que me reciben sabe a gloria. A esta hora soy el único cliente del restaurante. Mientras miro el menú y me entretengo con los detalles de las paredes de cemento pulido y las mesas rústicas de madera, resuena en este insospechado rincón la voz inconfundible de Ibrahim Ferrar entonando “Dos gardenias”, en la versión —ahora sí, globalizada— de Buena Vista Social Club. Y sigue luego aquel clásico nuestro: “En el tronco de un árbol una niña…” Es extraño oír eso aquí: Verfremdungseffekt musical. Pero me pone de tan buen humor que hasta tarareo.
No tengo más plan para esta tarde que llegar a Sanjusangendo, seguramente en taxi porque tras varios días de camino y lluvia mis elegantes botas empiezan a resultar insoportables —además de poco prácticas, teniendo en cuenta que debo descalzarme en cada templo o santuario. Así que me dedico a vagabundear por la zona, regreso al cementerio del cerezo blanco y tomo otro de los caminos, que conduce a una zona menos urbanizada. Tras agotar otro sendero lateral, completamente perdido, ya fuera de mi mapa, doy con otra entrada y su tablilla: ¡es Honenin, donde A. me había advertido que estaba la tumba de Tanizaki! Como era demasiado complicado llegar, me la ahorró en sus recomendaciones, pero resulta que ahora, por pura casualidad, he dado con el sitio. El otro problema parece ser cómo encontrar la tumba dentro del cementerio, que es bastante grande y con varios niveles escalonados. Trato de adivinar pero, sin conocer mayores datos ni el idioma de las lápidas, la empresa puede resultar frustrante. El lugar es apacible y umbrío, ideal como última morada para el autor del Elogio de la sombra.
Me sorprende, de pronto, el ruido de pasos en el nivel superior. Un joven, de apariencia asiática avanza decidido por el segundo nivel de la escalera de tumbas. Se me ocurre preguntarle, lo alcanzo. Cuando lo interpelo en inglés, sonríe y me pide que lo siga. Es de Malasia y ¡ha venido especialmente a ver la tumba del escritor! Caminamos entre estelas y pequeños mausoleos, y subimos varios niveles hasta que me señala una de las esquinas: al pie de un cerezo, dos modestas piedras a modo de losas: una para Tanizaki y otra para su esposa. En la del escritor, un ideograma que, según me explica mi improvisado guía, quiere decir Jaku, tranquility, calma. Él no sabe japonés, me aclara, sólo un poco de chino, pero eso le permite descifrar los ideogramas más antiguos, como éste. Le agradezco, hago fotos y trato de salir del cementerio para reencontrar el camino al templo. Él se queda. Al parecer, reza ante la tumba vacía. Al rato, desde abajo, veo que me hace un gesto y se despide, silencioso, con una gran sonrisa. Afable azar el que ha hecho coincidir esta tarde a un malayo y un cubano ante la tumba de un escritor japonés, salpicada de pétalos.
En una apasionante historia del kyudo, el arte milenario de la arquería japonesa, escrita por Hideharu Onuma, encuentro la siguiente anécdota de samuráis:
Hoshino Kanzaemon estaba tan preocupado por la situación del tiro con arco que se dio a la tarea de viajar por el país y estudiar la técnica de la arquería. Estaba decidido a ser el mejor arquero de su tiempo. Su dedicación dio resultado. A mediados del siglo XVII, cuanto tomó parte en el certamen de Sanjusangendo, nadie pudo rivalizar con sus disparos. Su récord de 8.000 blancos acertados —de un total de 10.542 flechas disparadas— permanece como testimonio de su habilidad.
Por extraordinaria que fuera la marca de Kanzaemon, fue mejorada diecisiete años después, en abril de 1686, por Wasa Daihachiro, un arquero de gran fuerza y resistencia física. Cuentan que cuando Daihachiro hizo su intento, descansó después de varias horas de disparar sin pausa. Cuando volvió ya no era capaz de disparar como antes. En aquel momento, un samurai más viejo, que había estado cerca viéndole disparar, se acercó y le reprendió por detenerse. El hombre sacó un pequeño cuchillo e hizo algunos pequeños cortes en la mano izquierda de Daihachiro, tan hinchada por la sangre que ya no podía sostener el arco correctamente. Una vez liberada la presión, Daihachiro recuperó su fuerza y logró superar todos sus intentos anteriores. No supo hasta más tarde que el hombre que le había ayudado a romper el récord de Hoshino era el mismo Hoshino Kanzaemon.
En un periodo de veinticuatro horas —de un ocaso a otro— Wasa Daihachiro disparó 13.053 flechas e hizo 8.133 blancos. Casi nueve flechas por minuto, o una cada seis o siete segundos —un récord increíble que de seguro nunca será igualado.
En uno de los pasillos interiores del templo de Sanjusangendo hay un curioso retrato de otro arquero. Muchos años después de las hazañas de Kanzaemon y Daihachiro, en 1827, fue él quien resultó campeón del célebre torneo de tiro con arco (toshiya) en su variante seni: mayor cantidad de blancos con mil flechas disparadas. Esta vez la competición tenía lugar en la veranda oeste del recinto y a media distancia: 60 metros. Con apenas 11 años, aquel arquero experto, llamado Kokura Gishichi, falló sólo cinco flechas del millar. No es el único wunderkind de la arquería japonesa: Masaaki Noro, de 13 años, ostenta el récord en la variante hiyakazu de la competición: mayor número de blancos conseguidos en 12 horas. En 1774, Noro disparó 11.715 flechas, que en su mayoría acertaron en el blanco. Un promedio de 16 flechas por minuto durante esas 12 horas seguidas.
Cualquier lector del célebre libro de Eugen Herrigel sobre El Zen y el arte de la arqueríarecordará su explicación de cómo el practicante de este arte marcial, una vez alcanzado cierto nivel de destreza, deja de estar consciente de sí mismo y su finalidad. En cierto momento, ya no se ve como alguien dedicado a golpear el centro de la diana; su actividad física adquiere un grado de automatismo que escapa del control de la mente y se instala en una inconsciencia superior, la de otro proceso. ¿Quién mejor que estos niños de 11 y 13 años, su rigurosa obstinación, para alcanzar el vaciamiento del yo y entregarse a una habilidad de diferente orden, que no puede ser superada por ningún estudio progresivo? Hay en el Zen, a mi juicio, la misma mezcla de capricho infantil y trascendencia, obstinación y desapego, que emana de estas historias de niños arqueros, sentados, disparando durante horas, como en un juego demasiado prolongado.
Me habría gustado asistir a la reedición moderna del torneo, pero es en enero, así que debo conformarme con la visión del escenario vacío, a un costado de esta inmensa barraca, y con la antigua viga de madera desgastada por todas las saetas que erraron su rumbo y no completaron su parábola perfecta. What happens never happens enough.
Sanjusangendo parece el recinto ideal para todo este énfasis numérico, cuantitativo, tan vinculado a los deportes. El propio nombre del santuario significa “Salón de los 33 ken”, una unidad de medida que designa el espacio entre las columnas que sostienen la estructura de madera. En este enorme contenedor se alberga la imagen de Sahasrabhuja-arya-avalokitesvara, kannon de los mil brazos, más sus mil bodhisattvas y sus 28 guardianes. A los familiarizados con el sánscrito, el nombre original de la diosa les revelará una mirada de la misericordia, “hacia abajo”, una soberanía clemente que aquí muestra sus mil variantes (literales) en madera de ciprés; un millar de estatuas ya oscuras, casi negras, con una dorada pátina desgastada por los siglos. Tomo una foto furtiva con el móvil que de seguro me costará alguna maldición de este populoso orbe espiritual. (M. me explicará luego que muchos japoneses usan los rostros de los 28 guardianes de madera que se reparten, convenientemente espaciados, la primera fila de esta multitud divina, para una fisiognómica popular: algún vecino puede parecerse a Raijin, otro conocido a Fujin, un tercero a Agyo, y en general, este tipo de deidades guardianas —llamadas nio— gozan de una gran popularidad, que va desde las diversas variantes del culto shinto hasta los videojuegos).
Escondo el teléfono para evitar a los otros guardianes, de carne y hueso, que merodean entre las filas de turistas y me entretengo un rato, a la salida, con el oráculo popular: un sorteo de pequeños billetes enrollados, que cuestan 200 yenes. Me sale “Good”: atención a mis órganos digestivos, dudoso incremento del income monetario y un sibilino “Taking your time is advised” en materia amorosa, lo cual, teniendo en cuenta mi abultado historial pecaminoso y todas las variantes negativas (Bad, e incluso Very bad) de esta réplica con pedigree de la célebre galletita china, me deja más que conforme.
Salgo luego a pasear por los jardines, entre setos floridos y santuarios medio ocultos. En uno, me llama la atención una pareja de zorros de piedra que llevan algo redondo en la boca. Luego sabré que son los kitsune o zorros emisarios de Inari, la diosa shintoísta del arroz, la agricultura, la industria, el éxito y, por supuesto, los zorros. Inari, divinidad andrógina, es también, para mi sorpresa, la deidad de la fertilidad. Que una diosa sin sexo definido, que lo mismo se puede ocultar tras un viejo que carga un saco de arroz o mostrarse como un bodhisattva andrógino, sea quien represente algo tan esencialmente femenino como la fertilidad dice mucho de los extraños vericuetos de esta cultura donde el arroz era la medida de cualquier riqueza. La popular Inari ha sido, por igual, patrona de pescaderos, actores y prostitutas; junto con el acceso al dinero y al éxito, placeres mundanos, guardaba, supongo, las claves de la reproducción, la felicidad familiar y tal vez alguna otra entre las numerosas “plegarias atendidas” de la comedia humana.
A mi lado, junto a la pareja de zorros que custodia la entrada a esta capilla vallada, hay una joven con un coqueto traje sastre, que mira desde lejos a la deidad mientras una lágrima rueda por su mejilla. Su fe tristona me saca de paso. No me atrevo a adivinar si ruega por el éxito de su hipotético negocio o por un hijo demasiado postergado. Inari: uno de los rostros de esa Naturaleza esencial, más o menos domesticada, culturizada, a la que nos encomendamos cada día, muchas veces sin darnos cuenta.
Después de ver Sanjusangendo y una pequeña parte del descomunal Museo Nacional de Kioto, dedicado en exclusiva al arte oriental, decido entrar a un lugar no previsto en mi itinerario, pero vivamente recomendado por el taxista. Es el antiguo templo, hoy mausoleo, de Higashi Honganji, cuya entrada está presidida por una estatua de Shinran, monje fundador de la secta Jodo Shinshu, una de las escuelas más populares del llamado “Budismo de la Tierra Pura”.
Shinran Shonin (1173-1263), que empezó siendo un monje Tendai, se me hace —salvando las distancias— un Lutero del budismo, no sólo por su desencanto de los fieles y las prácticas religiosas de su tiempo sino por su doctrina, que defiende la primacía del Otro Poder, tariki, manifiesto en el voto primal de Amida, en lugar del poder interior, jiriki, al que hacían referencia las demás escuelas budistas de su tiempo. Esta confianza en la fe de un poder directamente divino es lo que hace que el budismo Shin, a diferencias de las otras sectas u órdenes budistas, no requiera de prácticas específicas más allá del nembutsu, que se concibe como afirmación gratuita de la gloria y la misericordia de Amida, y no como generador de mérito kármico. Supongo que por eso al Shin se le llama “el Camino Fácil” y, tal como el protestantismo en sus inicios, implicó una renuncia a las prácticas esotéricas y supersticiones de su tiempo. Su reclamo estaba dirigido, sobre todo, a fieles de las clases bajas, a la fe popular, y hoy tiene unos diez millones de seguidores en Japón y todo el mundo.
También, como el de Lutero, fue desde el comienzo un culto problemático, visto con ojeriza por otras escuelas y doctrinas. El mejor ejemplo para ilustrar la prolija tradición cismática que inició Shinran es que el propio templo de Honganji está dividido en dos sedes: esta que ahora recorro y la de Nishi Honganji, que apenas he entrevisto a distancia, enmarcada por unos cerezos espléndidos que sobresalen tras los muros.
Paseo el recinto. Detallo el sodan y el impresionante meichodo, una sala de meditación y trabajo, toda de madera, que mide 18 metros de largo por nueve de ancho, y en la que, sin embargo, no se ve ni un solo pilar. Un vacío flotante, en el que los objetos pierden sus cualidades distintivas. También me llaman la atención las aparatosas linternas doradas, los detalles blanquinegros del techo y el cuidadoso cálculo de las sombras. Si Sanjusangendo es, como dice Haroldo de Campos en un poema, una “floresta de madera dorada”, los ascéticos salones de este lugar recuerdan más bien a los claros de un bosque. Pero la clave de ambos sitios sigue siendo el claroscuro, los estados intermedios, una tenue penumbra que comunica y teje los contrarios: sol y sombra. Yûgen, título del cuaderno japonés de Haroldo, es uno de esos principios polifacéticos de la estética japonesa con que se alude a una elegancia refinada, a la sutil y profunda vaguedad que se deriva de la conciencia simultánea de múltiples capas sensoriales. Término literalmente compuesto por dos caracteres, yû, que quiere decir “tenue”, y gen, que significa “negro” u “oscuridad”, yugen es lo sutil y lo profundo, lo sugerente, el misterio de lo inacabado, lo que está suspendido entre la presencia y la ausencia, entre el decir y lo no dicho. Se manifiesta en la estética de interiores que describe Tanizaki, en estas grávidas estructuras de madera pulida, en el teatro de Zeami y es, además, uno de los diez estilos ortodoxos de poesía mencionados por Fujiwara no Teika en sus tratados.
Al final de Atlas, su cuaderno de viajes con María Kodama, Jorge Luis Borges incluye una entusiasta referencia a su viaje japonés: fotos del Gran Santuario de Izumo, y un resumen de la leyenda sobre la reunión de todas las divinidades del Shinto para decidir el destino de los humanos.
Las divinidades sería ocho millones, aunque Borges, siempre comedido, las reduce a ocho dioses sentados en la cima de un cerro. Los creadores de todo lo existente —y aquí aprovecha el escritor para hacer una de sus características e inimitables enumeraciones— analizan si deben acabar con los hombres, luego que éstos han imaginado un arma invisible que puede ser el fin de la historia. Pero la raza humana, argumenta uno de los dioses convocados, no sólo es capaz de crear cosas atroces; también ha demostrado su capacidad de engendrar cosas bellas. Y para ilustrar ese argumento pronuncia 17 sílabas, que hacen reflexionar a la mayor de las divinidades, y sentenciar, al final, que los hombres perduren.
Que la salvación de la humanidad resulte obra de un haiku parece una idea típicamente borgeana: mezcla de Cábala y poética, alfabeto y Destino. Pero el origen divino de la poesía japonesa se menciona también en otra leyenda shintoísta, según la cual el dios del mar y la tormenta, Susanoo, nativo por cierto de Izumo, habría sido el autor del primer tankarecogido en la famosa antología Kojiki.
Susanoo, que nació de una de las maneras más originales que puedan imaginarse, incluso en ese amplio catálogo de rarezas que son los nacimientos mitológicos (brotó de la nariz de su padre Inazagi cuando este se dio un baño para purificarse de su excursión al inframundo o Tierra de los Muertos) estaba inconforme con los atributos que le habían tocado en el reparto del mundo: el rayo, la tierra, el mar; la furia de los elementos. Así que se peleó con su hermana Amaterasu, diosa solar. Destruyó su hilandería celestial, matando a uno de sus caballos sagrados y a su sirvienta favorita. Amaterasu, furiosa y en espera de una disculpa que no llegaba, se retiró a una profunda cueva llevándose consigo la luz del sol y sumiendo a la tierra en el caos y la oscuridad.
Aunque Amaterasu luego saldrá de su caverna y devolverá al mundo la dicha de la luz solar (gracias a una treta que involucra un espejo de bronce, el sensual striptease de otra diosa exuberante y la sempiterna vanidad femenina) los dioses castigaron a Susanoo por propiciar el desastre y lo desterraron a Izumo, donde emprenderá una serie de acciones gloriosas para granjearse el perdón y volver a ser aceptado entre la jerarquía divina. Entre esos favores, la creación del primer tanka, una invocación que habría fijado la métrica del uta clásico.
La leyenda del arrogante Susanoo y su hermana, que yo asocio por fuerza a los efectos visuales del manga que me la descubrió, está en varias pinturas de los templos de Kioto, sobre todo en el santuario de Yasaka. Esta combinación de mitología, astronomía y doctrina moral es clave para entender el sustrato shintoísta de la visión japonesa del mundo. Que no es sólo un ámbito pasivo, hecho de sutilezas armónicas, sino también de violencia integrada en ciclos naturales e incesantes opuestos reconciliados. Interesante que detrás de la reposada gracia y la sobriedad de la poesía japonesa, se encuentre, aunque sea a lo lejos, en lo más remoto de su origen mitológico, este Susanoo, agente de muerte y confusión, fuerza de las tormentas estacionales, parte del orden natural de las cosas. Caos, orden; luz y oscuridad, oro y carbón… En el gusto japonés por los matices opuestos y las formas sutiles y ambiguas de la sombra pueden leerse los rezagos de una abigarrada cosmogonía.
Ya son casi las cinco cuando tras encadenar un taxi, senderos estrechos que cruzan el parque de Maruyama y escaleras interminables, llego por fin a la terraza del santuario Kiyomizu. Es un voladizo que parece flotar en lo alto de esta pared de roca, y la vista bien vale el sacrificio de atravesar la multitud, agolpada, fotografiando sin pausa la vista del Nishiyama y el panorama de la ciudad, un poco enturbiado por la bruma. Del otro lado, una pagoda bermellón se esconde en el bosque: es parte del conjunto y llegaré a ella por caminos de montaña. El templo, que pertenece a la secta Kita Hoso fundada por el monje Enchin, es muy popular no sólo por el mirador sino por los rituales (una fuente con supuestos poderes terapeúticos —Kiyomizu quiere decir, precisamente, “agua pura”—, idolillos recaudadores, recintos dedicados a los “buenos matrimonios”, piedras del amor que deben sortearse con los ojos cerrados para dar con el presagio adecuado…
Ya lo había notado en otros santuarios shintoístas de Tokio, pero aquí vuelvo a comprobar ese extraño sentido práctico de la religiosidad japonesa, que asocia la visita a los dioses con el pedido de favores muy específicos. Ahora mismo hay cientos de personas arracimadas, colocando sus varitas de incienso en unas ánforas de cobre rellenas de arena, y la humareda que brota de ellas me hace pensar en unos fogones, la gigantesca cocina de unos dioses afables, recibiendo esa devoción pragmática que no consigo conectar con la renuncia y el desasimiento del Despierto. ¿Cómo puede una religión que predica lo falaz e ilusorio de todo lo existente, incluido el yo, y cuya rigurosa disciplina incluye el pensamiento y el ejercicio continuo de la irrealidad, acoger sin sonrojo estos ejercicios pueriles?
Junto a los talismanes, incienso y plegarias, numerosos vendedores de billetes de la suerte (omikuji), que predicen no sólo una ventura genérica sino las posibilidades de encontrar pareja, resolver asuntos de salud, dinero, etc. Cuando la predicción es mala (y ahora reparo en que esas elegantes máquinas expendedoras de omikuji, colocadas en lugares estratégicos del templo, encarnan inmejorablemente la ascética indiferencia y el carácter insobornable de la universal Diosa Fortuna), se acostumbra doblar el papelito y amarrarlo a un pino o a unos alambres de metal que remedan, supongo, las ramas del árbol dentro de los terrenos del santuario. La clave de esta costumbre está en un juego de palabras, el árbol del pino y el verbo “esperar” se dicen igual, matsu, y la idea o súbito metafórico que se deriva de esta homofonía es que la mala suerte anunciada va a esperar amarrada en el pino en vez de cebarse en el portador. La cantidad de billetitos anudados en los alambres es tan grande que me obliga a indagar sobre este tsunami de mala suerte, tal vez contagioso, como los vapores del incienso. Alguien me lo explica, días después: en caso de que el trocito de papel traiga un buen augurio, algún anuncio de buena fortuna (y debe notarse que la mayoría de los omikuji son muy específicos en sus categorizaciones), el destinatario tiene dos opciones: atarlo también al árbol o al cable para que la buena suerte redoble su efecto o guardarlo consigo, que es lo que acabo haciendo con el mío: future blessing (sue-kichi).
Así que, a fin de cuentas, ese bosque de papelillos da forma a una paradoja: la buena y la mala fortuna reposan, anudadas, aunque por distintas razones, en el mismo lugar. Lo cual acaba siendo, pienso, la representación perfecta del tapiz que tejemos y destejemos a cada momento, ese organismo de sueños y pensamientos, actos y desvelos con el cual los budistas creen que se paga la deuda cruel de una sucesión infinita de vidas anteriores.
Para pensar en ese tiempo infinito, escenario retrospectivo donde se resuelve el destino de los humanos, podemos repasar las leyendas shintoístas o apelar al hermoso resumen del budismo que hace Borges en Siete noches. En esa rápida historia de las cuatro nobles verdades, los vericuetos del óctuple camino, la llegada al nirvana y la vida posterior, entre “los actos que ya no arrojan sombra”, hay una metáfora deslumbrante, la que alude a la unidad de medida del mundo de dioses y transmigraciones: la kalpa, jornada de un infinito sensible y mensurable. “La kalpa —explica Borges— es algo que está más allá de la intuición humana. Se imagina, por ejemplo, una pared de hierro. Esa pared tiene 16 millas de alto y cada 600 años un ángel la roza con una tela finísima de Benarés; y cuando la tela haya gastado la muralla que tiene 16 millas de alto, entonces habrá pasado el primer día de una de las kalpas. Y los dioses también duran lo que duran las kalpas, y también mueren”.
* Fragmentos de Diario de Kioto, de Ernesto Hernández Busto (Godall 2024).
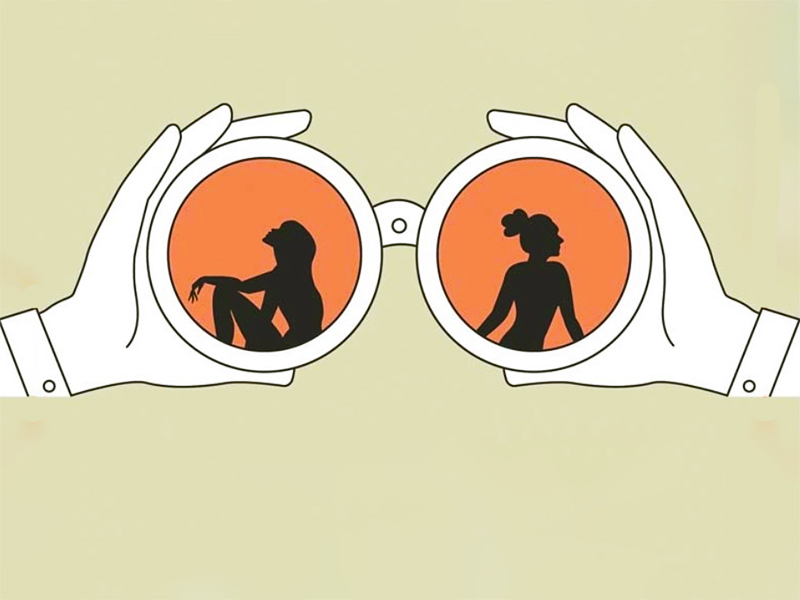
Saluden a la princesa
Leo ‘Tía buena. Una investigación filosófica’ (Círculo de Tiza, 2023), de Alberto Olmos.












