Prólogo
Todos los inviernos de La Habana son irreales, inviernos de mentiritas, que solo existen en Nueva York o en Moscú, o en las películas.
Aquí el invierno solo trae incertidumbre y nos aleja del sol y el cielo azul, ambos inherentes a estados de euforia, de cuando éramos irresponsables, más sabios en nuestra pasión y cordura. La madurez nos arrebata ese derecho, para escondernos, finalmente, tras un escudo protector. Habitamos con ese alud encima.
Ahora, envejecer puede ser más duro que morir, hay que tener valor para mirarse y ver a un extraño del otro lado del espejo. Se nos acaba la rebeldía y comienza la resignación. Los días de San Valentín de hoy, no son los mismos de antes, en La Habana del asombro, en La Habana-regazo.
Fuimos los jóvenes de las interminables noches, noches blancas, de andar pisándole la piel y los cabellos a la madrugada. Besándola y haciéndole el amor hasta el tuétano.
Fuimos los trasnochados de la cafetería de Paseo y Zapata. ¿Cómo se llamaba? ¿El Diplomático, El Embajador, El Canciller? En realidad, el nombre no importa, es la neblina que lo rodea, en una década misericordiosa, lejana.
Recuerdo la pequeña escalera, para acceder al espacio descubierto, con mesitas redondas y sillas de hierro pintadas de negro. El menú invariable: discos de queso, batidos y jugos. ¡Cuántas noches esos refrigerios nos mataron el hambre! ¡Cuánta hambre nos mataron esos refrigerios por las noches!
El Vedado, feliz y nuestro, para los abanderados, para los vagabundos feriantes de la oscuridad. Y al mismo tiempo, iluminados por la intensa luz de las bombillas eléctricas; en unas calles de aceras limpias, con dos o tres latones metálicos en cada esquina, acogedores y bien cerrados. Entonces hasta la basura era mucha basura. Al menos tenía vergüenza.
Todavía no llegaba la década incierta, vandálica, cuando el cuerpo de la Isla comenzó a perder sus vestiduras. Aún éramos los Siete Fantásticos, Fran, Landy, Carly, Tere, Migue, Pepe y yo.
Algunas noches, se abría para nosotros la casa de Francisco. Se abría la puerta blanca, de aquella morada del siglo pasado, con hermosos arcos y columnas, la frescura de su puntal alto, su jardín escondido. Y llegábamos así, con permiso y descaro, con Marías improvisadas, para desajustar el ámbito oscuro, silencioso.
Lo primero que se hacía era encender a María, aspirar el humo, aspirar hasta volvernos humo también. Pasarla de mano en mano, reír y llorar, atrapar a una rata imaginaria. A menudo traíamos dos botellas, una de vino y otra de ron. Que luego servían para el jueguito de la botella. Un juego inocente, para repartir besos y castigarnos con amor.
A Orlando y a mí, nos tocó encerrarnos en una habitación, por una hora. La habitación estaba aislada, lejos del barullo de la sala. Nadie nos lo pidió, pero allí nos desnudamos. Él quiso entrar dentro de mí. Y yo quise entrar dentro de él. Pero lo hicimos al unísono, fundidos en aquella intimidad que como amigos ya nos merecíamos. Nuestros cuerpos jóvenes, pletóricos de una hermosura violenta; también poblados de estrellas solemnes y lunas negras, vibraron en aquella madrugada hambrienta de deseos.
Bastó solo una noche. Muchas veces he oído decir que la amistad no se mezcla al sexo. Sin embargo, esa noche fuimos más amigos que nunca. Nos lo contamos todo. Los secretos y las mentiras.
Aunque, en cierta ocasión, nos fotografiamos juntos. La proposición vino luego de que se enterara de la sesión de fotos que me hiciera Pepito en casa de su tío, en La Habana Vieja. Si no recuerdo mal, ambos nos pusimos detrás y delante de la cámara; incluso posamos juntos.
Las imágenes fueron atrevidas y rompedoras. En una de ellas, estábamos en la tina del baño, como Dios nos trajo al mundo. Él, con el cuerpo semihundido en el agua, mientras yo permanecía sentada en el borde, tocándole los ojos cerrados.
Volvamos a la casa de Francisco, esa noche, a las tres de la mañana, ya junto a los demás, la algarabía despertó a la gallega, la abuela de Fran. Que escupiendo carajos fue para la cocina a preparar su famosa tortilla familiar, una de siete huevos, para los Siete Fantásticos. El mejor modo de celebrar los tiempos del huevo infinito, nuestro aliado.
La Habana dormía; nosotros, no. Queríamos ser los únicos despiertos, los adoradores del astro, en una producción independiente cubana, donde los protagonistas no pensaban en el exilio, ni en ser vencidos en el malecón.
Queríamos caminar por encima del muro, en fila india, embelesarnos con la quietud del mar. Un mar sin barcos y sin sombras. Caminar por ese malecón risueño, sin músicos ambulantes, sin desfiles ni consignas. Movernos en aquel espacio enorme, quizás con orgullo, con algo que decir, o quizás nada.
La Habana era la de antes, con su estructura sólida, sin quebraduras. Los muertos, no eran muertos por derrumbes. Nunca se fragmentaron las familias, nunca se fueron los jóvenes en cigarretas, en balsas de madera y ruedas de auto, en balsas irreconocibles, insostenibles para resistir, hundidas más tarde en la línea del azul más intenso.
Para muchos adolescentes el verano era sagrado. Las vacaciones de julio y agosto eran para olvidarse de la maldita escuela al campo y el trabajo esclavo de trabajar por la mañana y por la tarde en los largos e interminables surcos, repletos de hierbas. La recogida de la papa y del tomate. En la primera de aquella escuela al campo, una vez vi un surco con matas de fresa. No se podía coger ninguna. Nos lo advirtieron a todos. ¿Para qué despensa iban aquellas fresas? ¿Quién se las comería? Nunca se me ocurrió preguntar.
En La Habana había jóvenes en sus casas que tampoco dormían, oyendo bajito estaciones de radio americanas en inglés. Había jóvenes que escuchaban rock en la CBS.
Nosotros, Los Sanvalentines, evadidos del sueño, amanecíamos y despertábamos en la noche siguiente. No importaba nada, solo nosotros y nuestro egoísmo. El círculo se expandía a cualquier contexto, sin conteos regresivos.
Entendimiento mutuo, con señales y pellizcos. Si había que ir al hospital, allá nos lanzábamos. Si había que compartir un solo plato de comida, nos volvíamos pajaritos comiendo granos de arroz por turno. Si nos decidíamos a ir al monte, cada uno llevaba con qué alumbrarse. Ganamos la guerra y la paz, por resistirnos unos a otros.
El ocio nunca nos aburrió, hacíamos lecturas poéticas en noches invernales. Té negro, entre páginas nuevas y ensayos filosóficos, revolucionarios. ¿Quiénes pretendíamos ser? ¿Qué aprendices de brujos? ¿Acaso fuimos abducidos por extraterrestres para ser quiénes éramos? El enemigo rumor era apenas un fantasma.
Epílogo
Salvador se graduó de Física y Astronomía. Era un profesor excelente, pero un fin de semana le dio por emborracharse y tomar pastillas. La rabia se desató por una bronca con su hermana menor, que lo llevaron a dispararle estando embarazada. La pistola pertenecía a su padre, ex militar. Nunca se supo por qué el padre había dejado el arma cargada.
Tres intentos de suicidio, unos con pastillas y el último con la llave del gas, la dejaron con síndrome depresivo. Tere y Salvador fueron novios por años, hasta que la cambió por una chica universitaria. Después, ella se casó con un guajiro de Nuevitas que estudiaba en La Habana la carrera de Electricidad Naval, y tuvieron tres retoños.
Cuando los hijos emigraron y se establecieron en los Estados Unidos, le pusieron los papeles para la residencia. Ahora vive con ellos en Las Vegas, Nevada, donde, eventualmente, juega en las máquinas de los casinos. A veces gana, a veces pierde. Pero no importa, porque no es su dinero.
Carlitos se murió pronto, no llegó a los cuarenta. Fumador empedernido y alcohólico, le diagnosticaron cáncer en los pulmones. Trabajó en la construcción por un tiempo. Luego, lo botaron. Su esposa le pidió el divorcio. Y, como dispone la ley, en estos casos, los niños se quedaron con la madre. La última vez que lo vi tenía la piel amarillenta y seca, parecía una momia de 100 años.
De tanto personificar a un español, Pepito consiguió atrapar a un verdadero hijo de la Madre Patria. Conoció a su marido por otro maricón que se lo presentó. No sé si aún reside en Oviedo, hace décadas que no sé nada de él.
A Migue lo veo a menudo en las redes sociales. Logró su sueño de viajar, aunque no se quedó en el extranjero. En el fondo, siempre ha sido un pendejo. Sigue trabajando en Estadística, en el Hospital Oncológico. Ya tiene sesenta años en sus costillas, aunque no los aparenta.
El salto mortal lo dio Fran, después de años mecaniqueando almendrones, se metió en sitios de busca-pareja y tuvo suerte al empatarse con una francesita, bastante fea pero con mucha clase. El matrimonio y los tres hijos residen en París. El caserón de su abuela lo tiene una prima que se dedica a rentar las habitaciones.
La página que me tocó, fue triste al principio. En el Técnico Medio donde estudiaba, me acusaron de jinetera y de posible portadora del VIH. Indeseable en mi propia casa, me volví vagabunda y bailarina de striptease ocasional. Estuve en disímiles empleos, fui veladora en un museo, secretaria, asistente de dirección, librera. Para terminar escribiendo poesía y artículos en revistas extranjeras. Como esta.
Orlando, biólogo, escritor y fotógrafo, despegó como disidente cáustico en su blog. Salió de la Isla en 2013. En un estado de Estados Unidos dice que manejó un taxi Uber. De aquellas crónicas uberianas, como chofer y cliente, se inspiró para escribir el mamotreto sui generis llamado UberCuba. El libro casi acaba con su exilio, pues delirantemente dice que el gobierno de los Estados Unidos pedía su deportación urgente, aunque antes él hubiera escrito que espantado de todo se refugiaba en…
Me imagino que cada uno de nosotros, tenía una marca registrada o un karma que decidió nuestras vidas. A mí y a Orlando nos unía la literatura. En la única noche en que fuimos amantes, quizás el propio Rilke nos dictó sus versos. Y juntos, nos dijimos aquel poema donde pedimos al amor que apague nuestros ojos para verlo mejor y que tape nuestros oídos para mejor oírlo, porque incluso sin pies hacia el amor andamos e incluso sin boca lo conjuramos…
Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn, wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören, und ohne Füße kann ich zu dir gehn, und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.
© ‘Carlos III Avenue, Havana, 1988’, por José A. Figueroa.
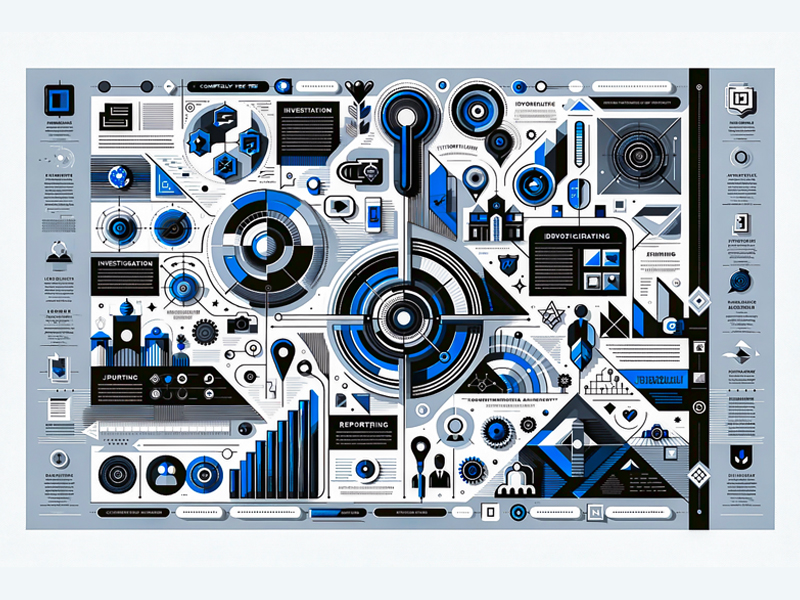
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.












