La madrugada en que Marié estaba soñando con su tío, por primera vez después de su muerte, no paraba de dar vueltas en la cama. Sentía que le sobraba algo y le era muy incómodo, como un presentimiento raro y siniestro. Porque, ¿cómo podía ella sentirse mal con ese sueño? En cualquier caso, ¿cuál era su posición ideológica?, ¿qué le hacía sentir una molestia así?, ¿no debía sentir un placer nostálgico por la visita de su idealizado tío? Algo oscuro le hacía cuestionarse su ser.
Nunca una experiencia había sido tan profundamente extraña para ella.
El tío estaba en su cocina, parado en medio de la humareda provocada por un trozo de carne que estaba en la candela. Sostenía el gran sartén con una mano y lo removía como quien de verdad sabe cocinar algo. A Marié le sorprendió no verlo chocho, todo jorobado, decadente y enfermo, como la última vez que lo vio en vida. Estaba impecable. Lucía como en los años ochenta, vigoroso y robusto, con su antiguo uniforme, que a ella le gustaba más. El detalle raro era un delantal con la bandera roja y negra de la anarquía.
El olor de la carne no era precisamente placentero. Era un olor rancio, sulfuroso, como de sudor ácido, ese olor de gente muy blanca y un poco flácida que solo come chatarra. Había algo más en ese olor y ella no quería darse cuenta. Era una peste a pinga que se mezclaba solapadamente en ese ambiente. Todo eso le recordó aquella vez, en que siendo niña, vio junto con su hermano menor, a través de la rendija de la puerta, una discusión de sus padres en la casa de veraneo.
Su mamá gritó:
—Primero que se bañe y después, si quiere, que me venga a hablar a mí de la tarea que tienen que desempeñar las mujeres en la Revolución.
Su padre le ripostó:
—Él siempre tuvo la razón cuando decía que tú no eras más que una burguesita de quinta.
La madre le tiró el pomo de Cartier que estaba casi nuevo y por poco le saca un ojo, al padre. Marié se asustó y su hermanito empezó a llorar. Tremendo lío que se armó con los guardias de seguridad de la familia que no supieron cómo reaccionar a la pelea.
Ahora Marié estaba asqueada con la peste y pensó en buscar una de las velas de fragancias que le trajo su hija mayor de París. El tío, que estaba disfrutando la quema de la carne y el vaporoso hedor del azufre que desprendía, le preguntó:
—¿Te gusta como huele?
Ella le contestó que olía muy rico, pero que prendería el extractor porque después se le quedaba en la casa el tufillo a cuero. Presionó nerviosa el botón de encendido que estaba próximo al fogón, cerró la puerta de vaivén que conecta al comedor y fue rápido hasta las ventanas que dan al patio para abrirlas al máximo. El ambiente se aclaró un poco.
El tío sentenció:
—¡Ya está lista!
La sobrina notó que el patriarca la miraba de una manera muy penetrante. Se reía y la vacilaba, mientras cortaba la carne roja y la pinchaba con su tridente llevándose los trozos grandes a la boca. Mientras masticaba le dijo:
—¿Sabes que eres la que más me gusta de las tres?
Después de un incómodo silencio el tío mordió otro pedazo de la jugosa carne y la saboreó enfático. Le hablaba de ella y sus hermanas. La vergüenza había paralizado a Marié.
—Eres la que más se parece a tu madre.
La bandeja con la carne estaba cubierta con piedras de sal mojadas de sangre. Cuando levantó la vista, su tío le miraba el pecho, la bata se le había pegado a la piel erizada. Ella nunca lo había visto actuar de esa manera. Un escalofrío le subió desde la espalda hasta el cuello. Sintió en los oídos un cambio de presión súbito, le silbaban, le chillaban. Era una pesadilla. Se helaba, le temblaban las piernas, la energía se le escapaba, su boca se secó y su respiración se estancó y solo escuchaba el sonido de su corazón latiendo, pero como si latiera en otro cuerpo, con otra velocidad. No se dio cuenta del momento en que cerró los ojos y le dio ese terrible mareo. El tío la agarró fuerte por el brazo:
—Estás suavecita, se me hace la boca agua.
Cuando volvió en sí, estaba encima de la meseta fría, moviéndose, empujada al ritmo de golpes cansados. El tío se movía también, dentro de ella. De espaldas, no podía ver nada, y las náuseas no la dejaban estar en la situación, se sentía fuera.
Marié daba vueltas en la cama. Le incomodaba algo entre las piernas. Estaba sudorosa y la respiración era cortada.
Al levantar la cabeza de la meseta solo quería mirar por la ventana, fijarse en la abertura. Se concentró en la piscina y se perdió en lo hipnótico del movimiento del agua iluminada por la luna. No podía voltearse, no quería ver detrás de sí a su tío después de terminar con ella, agitado y descompuesto como sonaba, mientras se acomodaba el delantal. No volvería a mirar a los ojos del jefe de la familia.
El espectro le dijo una última frase:
—Te dejé un pedacito de carne.
Entonces, se fue, riendo a carcajadas, como quien hace un chiste y no puede aguantar su propia risa.
Después de eso no recuerda nada más.
En la mañana despertó asustada, con un sobresalto. El sueño había terminado hacía unas horas y tuvo tiempo de descansar. Se sentó en el borde de la cama y pensó en la terrible experiencia que había vivido. Miró de reojo a su esposo que todavía dormía tapado completamente por el edredón nórdico de plumas. Cuando se paró para ir al baño, sintió algo extraño, como si el blúmer le pesara, sentía la tela encartonada, como casi siempre se queda después de tener sexo, pero le pareció normal.
En el baño, se paró de espaldas a la taza y se subió la bata automáticamente. Cuando se estaba agachando para sentarse, mientras se bajaba el blúmer, vio de refilón, que tenía una pinga en vez de su tota. Para colmo había empezando a orinar, y le salía un chorro grueso. Gritó y el orine se disparaba en cualquier dirección.
Se paró corriendo a cerrar la puerta del baño con pestillo.
Se vio el bulto y empezó a gritar eufórica, como loca, se daba golpes a sí misma, se halaba los pelos. Resbaló con el orine del piso y cayó al suelo. Sus músculos se tensaron de tanta rabia y tanto pataleo. Los molares los apretaba mientras le corría saliva espumosa por fuera de la boca y hacía un ruido ronco que le rajaba la garganta. Su espalda se arqueó despegándose del piso como poseída por una fuerza mayor que la de su cuerpo. Manos y pies engarrotados, los ojos en blanco, convulsionaba. Unos segundos después, los golpes fuertes de su esposo en la puerta del baño la sacaron del trance.
—¿Marié? ¡Abre la puerta! ¿Qué te pasa? Ábreme.
Al esposo se le oía muy preocupado, pero no tenía voz, no podía responderle. Ella volvió en sí, aún desorientada. Se levantó, y se vio en el espejo despeinada y embarrada de orine. Aún asustada se metió rápido en la ducha y aunque trataba de responderle no tenía voz, así que abrió las llaves de la ducha para que se sintiera el sonido del agua. El marido se molestó un poco:
—¿Cojones, por qué pinga te encierras?
Pasó un rato en silencio y se fue.
Marié lloraba desconsolada. Los músculos le dolían por las contracciones. Se abrazaba cruzando los brazos y gimiendo, no quería mirar para abajo, menos aún tocarse la pinga.
Después de un largo rato enajenada en su llanto, se fue calmando. Se cogió el miembro para observarlo con detenimiento y estudiarlo, se echó el pellejo para atrás para ver el glande y el frenillo intactos. Pensó en ese momento que estaba en medio de un episodio de esquizofrenia aguda y que no debía contarle a nadie porque la iban a ingresar en un psiquiátrico como le había pasado a su hermana mayor que ya había tenido episodios esquizoides. Si eso pasaba, nunca más iba a ser respetada como científica y académica, y se iba a ver en crisis su credibilidad. Pensó que podía ser algún tipo de maldición absurda. Quizás estaba drogada, bien pudo tomar accidentalmente algunas de las píldoras fuertes que toma su esposo para dormir y por eso deliraba. Muchas cosas pasaron por su cabeza que era incapaz de lidiar con aquella realidad.
La pinga no se veía mal, era bonita y grande. También tenía unos cojones de tamaño normal.
Si su pinga estaba ahí de verdad, si eso estaba ocurriendo, su marido no la iba a querer con una pinga, y además ¿cómo le iba a explicar aquello?
Lloró muchísimo más viéndose, sintiendo cómo se le secaban los ojos.
Pasó casi una hora en el baño hasta que su marido volvió a tocar la puerta y le preguntó calmadamente qué le sucedía. Ella pudo hablar esta vez, muy ronca, casi completamente afónica. Le dijo que se había caído pero que ya estaba bien y necesitaba estar sola. Le pidió que le diera tiempo porque estaba pasando por un momento muy angustiante. Le mintió, pudo balbucear que sufría de una crisis nostálgica por recordar a su madre, y que también había pensado en la muerte próxima de su padre.
El esposo le pidió que no pensara más en eso. Le dijo que iba a dejarla sola, como ella quería, pero que no olvidara que su familia la amaba mucho y que ellos iban a salir adelante después de que todo pasara. Le juró que si la cosa se ponía mala ellos se mudarían a Europa como habían planeado. Ella se sintió un poco mejor. Se despidieron sin que aún saliera del baño. Marié escuchó cómo el esposo se alejaba, cómo llegó hasta la entrada de la casa y cómo le avisó con el claxon del Mercedes al custodio, que estaba en su puesto, para que le abriera el portón. Detrás de la puerta, se oía todo como siempre, todo era normalidad.
Salió del baño y buscó en la cómoda un espejo con aumento para mirarse bien la pinga y los cojones. Su pinga estaba sana. Se toqueteó un rato largo para examinar aquello de todas las formas que pudo. Sintió en un momento un poco de placer. Le gustaba pasarle la mano, manosearse. Pasó del horror a sentir que se estaba enamorando de su propia pinga, pero era un sentimiento muy contradictorio porque extrañaba su tota. Su tota, como ella le llamaba, le gustaba muchísimo.
A Marié le daba un enorme placer tener una tota pequeña y sencilla, donde no hubiera tantos pelos y que no tuviera “sobrante”, como le decía su primer marido para referirse a los labios menores hipertrofiados que sobresalen de los mayores. Lubricaba muy bien casi siempre y no había perdido estrechez ni elasticidad con los tres partos, cosa que parecía increíble. Pensaba en su tota como la tota intacta de una princesa. Pensó entonces en el tío, la imagen de la violación, una pesadilla de la que esa pinga era parte.
Empezó a llorar otra vez mientras limpiaba el baño del reguero de orine, mientras secaba el rastro de agua que había dejado en el cuarto. Tenía los ojos muy hinchados cuando se vio en el espejo del tocador.
Ya vestida, se fue a la cocina y sacó del refrigerador el cóctel de frutas mediterráneas que se había preparado la noche anterior. Le resultaba raro volver a la cocina y comió parada frente a la meseta, mirando por la ventana hacia la piscina. Todo le seguía pareciendo irreal, pero al menos ahora estaba calmada.
Se preparó un té Da Hong Pao de la montaña Wuyi que había comprado en el Royal China Club de Londres y se fue con su té al despacho a revisar los correos y tratar de empezar su día. Lo mejor era actuar rutinariamente.
Lo que pasaba era que en todo momento sus manos iban a parar a la pinga. Le incomodaba en el blúmer y aunque estuviera “dormida” no se adaptaba del todo bien. Temía que se le parara. Ese pensamiento le despertaba algo de morbosidad inesperada. La asustaba y la erotizaba demasiado, las manos iban involuntariamente a parar en la pinga.
La saliva se le hizo gomosa en la garganta, tal y como aquella vez que se singó a uno de los hombres de la seguridad de su padre justo en la caseta donde hacía la guardia frente a la casa de ellos. Ella tenía solo 16 años y había singado ya, pero no se había venido hasta que ese tipo se la metió a secas y ella tuvo su primer orgasmo. Creía que jamás sentiría nada así porque aquello tenía, además, el atractivo de ser prohibido. Si la hubieran cogido singándose a ese tipo, a él lo iban a matar y a ella la castigarían por muchos años, la darían por niña loca y puta.
No sabía qué hacer. Sentía ganas de meterse algo, pero lo que tenía era una pinga y no su tota de siempre. La pinga se le estaba parando y las cosquillas eran más intensas. Empezó a tocarse el culo. Se metía dos dedos mientras se masturbaba la pinga y se la apretaba. Con ganas de matar. El corazón se le aceleró y no sabía cómo reaccionar. Se dejó llevar. Las piernas se le empezaron a tensar y de repente se empezó a poner en puntillas de pies y aceleró todo el movimiento de su cuerpo. Imaginaba que estaba singándose a alguien y entonces dejó de tocarse el culo y se empezó a tocar las tetas apretándoselas muchísimo. Tenía ganas de penetrar, de entrar en alguien. Cerró los ojos y vio la espalda desnuda de un muchacho joven que ella sabía bien quién era. Estaba en éxtasis cuando sintió una luz intensa encima de su cabeza que la hizo venirse mientras se imaginaba cómo le caía su semen en la cara de ese muchachito periodista que la entrevistó una vez y con el que ella fantaseaba muy a menudo.
Terminó, pero estaba bastante agitada aún y con la vista nublada. Pensó que se iba a desmayar y así lo hizo. Cuando volvió en sí estaba satisfecha y calmada. Se levantó del piso y limpio el semen con una alfombra del baño del despacho. Se había sacado un peso de encima.
Inició una búsqueda en Internet sobre cambios de sexo sin intervención quirúrgica. No aparecía nada sobre eso en toda la red. Se puso a leer sobre cambio de sexo de mujer a hombre. Ella era una entendida en estos temas mientras tuviera su tota, pero ahora no era la misma y tampoco era solo una cosa de genitales. Quería saber si existía alguien en el mundo a quien le hubiera pasado lo mismo que a ella. Después de pasar una hora buscando noticias o estudios al menos parecidos a su circunstancia sin encontrar nada, se preguntó si quizás no había nadie más. Le dieron ganas de cagar y fue al baño. Cagó sin problemas y meó con su pinga que todavía seguía enrojecida por la paja.
Mientras cagaba pensó en la novela de aquella escritora suicida que había leído en su juventud. Quizás a esa escritora le había ocurrido lo que a ella. No recordaba mucho la novela y cuando terminó en el baño fue corriendo al librero grande del despacho para ver si estaba ese libro. No, no lo tenía, seguro una de sus hijas se lo había llevado y no lo había traído de vuelta.
Le dio hambre y fue a la cocina a prepararse algún piscolabis, así le decía su madre a las meriendas pequeñas. Mientras comía unos higos, nueces y queso Brie, supo que su marido iba a querérsela singar en la próxima borrachera que cogiera. Últimamente está tomando un poco más de lo normal y se pone calentico. La última vez ella le dijo que el vino era para acompañar la comida no para estar tomando todo el tiempo, además de que esas cajas de vino se las había regalado a su papá el presidente de Francia y ella se las pidió para ocasiones especiales. En fin, tenía que preparar una estrategia para evitar a su marido. Quizás poniéndole en el vino una de las píldoras de sueño. También tenía que esconderse la pinga por lo menos hasta que supiera qué iba a hacer con ella.
En un momento meditó sobre el hecho de que quizás su tío se le había aparecido en ese sueño y le había dejado esa pinga por alguna razón que estaba más allá de la conciencia y que ella debía aceptar esa pinga como un don que le habían conferido.
Después se sintió confundida pensando en la violación.
Sentía asco por todo, sentía que había sido engañada también y que su tío se la había singado y en el medio de su miseria le había dejado una pinga en herencia para volverla loca o para burlarse de ella o para que nadie más se la pudiera singar por la tota y que él fuera el último en penetrarla.
Puso el plato en el fregadero y cogió su móvil para llamar a sus hijas. Por alguna extraña lógica creyó que a ellas les podía haber pasado lo mismo. Les habló y estaban bien, como siempre, y ni se dieron cuenta de que a ella le pasaba algo. La mayor estaba en Berlín en un festival de música Tecno y la menor en Tulum haciendo surfing y en un retiro yoga. Preguntó a las dos por el libro desaparecido, pero no sabían de él. Llamó a su hijo. No le preguntó por el libro porque él no tiene hábito de lectura. El varón estaba de resaca en casa de un amigo donde había sido la fiesta de la noche anterior. Llamó a su marido para saber a qué hora llegaba a la casa y llamó a su secretario para decirle que no iba a ir a trabajar y que pospusiera todo lo que tenía en la tarde porque se sentía indispuesta por algo que había comido.
Mientras hablaba con su secretario se paró frente al espejo grande del cuarto a mirarse su pinga y se sentía un poco poderosa mientras le daba algunas órdenes. Se dio cuenta que mientras apretaba el culo sentía una cosquilla entre el culo y los cojones que le daba curiosidad. Todo era nuevo para ella ahora.
Se puso una trusa y se escondió la pinga hacia detrás. Se tiró encima el batón de manila que le había regalado en China la hija del secretario general del partido comunista y se fue al patio a recostarse en la tumbona para revisar las redes sociales en su celular. Hacía bastante calor afuera y el aire estaba perfumado por el olor del jardín, un jardín que toda la noche había sido mojado por la regadera automática.
Twitter, fatal, y Facebook estaba aburrido. No había nadie a quien espiar en los últimos días. Después del escándalo por el artículo que salió en el principal periódico del país sobre la revictimización de los feminicidios ella no había tenido que dar ninguna nueva orientación para mitigar el show mediático. Nada interesante. Casi había olvidado la pandemia mundial que cegaba vidas diariamente. Dejó el celular en la tumbona y se tiró a la piscina.
En el agua la pinga se le movía dentro de la trusa. La tenía más grande que la de su marido y también más linda. Recordó que hace mucho rato a él no se le pone tan dura como se le había puesto a ella. ¡Que rico se vino! Qué locura todo esto. El agua estaba muy agradable. El timbre del celular la hizo salir. Tenía cierto dominio de la situación, cierto sosiego. Se dijo a sí misma que no estaría tocándose la pinga todo el tiempo como lo había estado haciendo.
La llamada era de una de sus empleadas-amigas. No estaba para hablar con nadie ni para los asuntos de nadie. Tenía un problema y tocaba ser egoísta.
Se volvió a tirar a la piscina un rato más. Cuando se aburrió de recoger las abejitas ahogadas en el agua cerca del borde donde está el filtro, salió y se fue al cuarto a verse en el espejo otra vez. Lo único que quería era verse a sí misma.
Tendría que someterse a un examen médico riguroso para que su marido supiera que ella no se había hecho un cambio de sexo, sino que la pinga le había salido de la nada. Hasta ahora su pinga funcionaba normal, estaba sana, se venía. Pero muchas dudas y preguntas la abordaron. ¿En realidad estaba sana? ¿Tendría algún problema hormonal? ¿Y si de repente le empezaba a salir barba o alguna otra cosa que revelara su nuevo sexo? ¿Y si su papá se enteraba? ¿Que iban a pensar todos? ¿El médico qué iba a decir de aquello? ¿Tendría que operarse y hacerse una genitoplastia? ¡Que escándalo mundial se podría formar si se filtraba la información sobre su pinga!
Su marido no tenía la mente lo suficientemente abierta como para singar con ella cuando le viera la pinga. Recordó el lío que él formó cuando le puso el porno gay donde salían cinco hombres en una orgía. Él le había dicho que la entendía y sabía que a ella le gustaba eso por su trabajo y la apoyaba pero que él no tenía por qué ver esa cochiná. Ella se acuerda de esa palabra: “cochiná”. Tuvo una crisis existencial en ese momento.
Pensó que nada tenía sentido sin su tota. Sintió un vacío profundo. Nada tenía importancia real. Sintió un sabor a cenizas en la boca que le dio asco. Hizo una arqueada para vomitar. Pensaba en la cara de su tío, en su barba. Olía la peste a pinga de su tío y su olor rancio. No podía llorar. No le salían lágrimas. No podía sacar de sí ese sentimiento de profunda repulsión. Casi escuchaba la risa de su tío cuando se iba después de terminar con ella. Pensó que tenía que vengarse de él. Pero ¿cómo se podía vengar de un muerto? Sentía sudoraciones, náuseas y ganas de vomitar.
Tenía que acabar con ese asco.
Fue a la sala del televisor y cogió el cuchillo de comando de guerrillas que estaba colgado en la pared, detrás de la pantalla. Y salió al patio y se metió en la piscina en la parte donde el agua le llegaba a la cintura. Se sacó la pinga y los cojones y se los agarró con una mano mientras, sin pensarlo dos veces, se cortaba con la otra. Fue rápido, no movió mucho el cuchillo que tenía tremendo filo. Casi no sentía dolor. El cuchillo cayó al fondo. Tenía la sangre caliente y sentía tremendo calor. La piscina empezó a cambiar de color mientras ella buscaba donde botar la pinga con los cojones. Pensó que si la escondía entre los arbustos del jardín el perro la iba a encontrar, o quizás el jardinero. Empezó a ver borroso y con sus últimas fuerzas tiró el bulto para arriba del techo de su casa. Y se quedó flotando boca arriba en la piscina roja.
Cuando abrió los ojos, estaba acostada en una cama de la clínica donde la acompañaban su hijo dormido con una pequeña toalla tirada por arriba de la cara y una enfermera que hablaba de espaldas y en voz baja por teléfono. Se movió lentamente para tocarse y tenía su tota de vuelta. Sintió el rastro de una lágrima fría. Le dolía ese sentimiento de pérdida. Estaba mutilada y sin fuerzas. La pesadilla parecía estar aún ahí. Se quedó dormida otra vez.
El doctor la despertó, puso la linterna en sus ojos para un chequeo y le preguntó cómo se sentía y qué cosas recordaba. Ella se hizo la tonta. No había nadie más en la habitación. Por la enceguecedora luz no reconocía al doctor que le explicó que había sufrido una crisis nerviosa a causa de los cambios hormonales de la menopausia. Se sintió tranquila y muy soñolienta. Pidió no ver a nadie más. Y se quedó rendida.
De regreso a su casa, retiró las tres fotos de su tío que había en la sala de las visitas y las recortó bien finito antes de botarlas a la basura para que nadie las reconociera.
Y cuando subió al techo, allí estaba la pinga, en la punta del alero, algo quemadita por el sol.
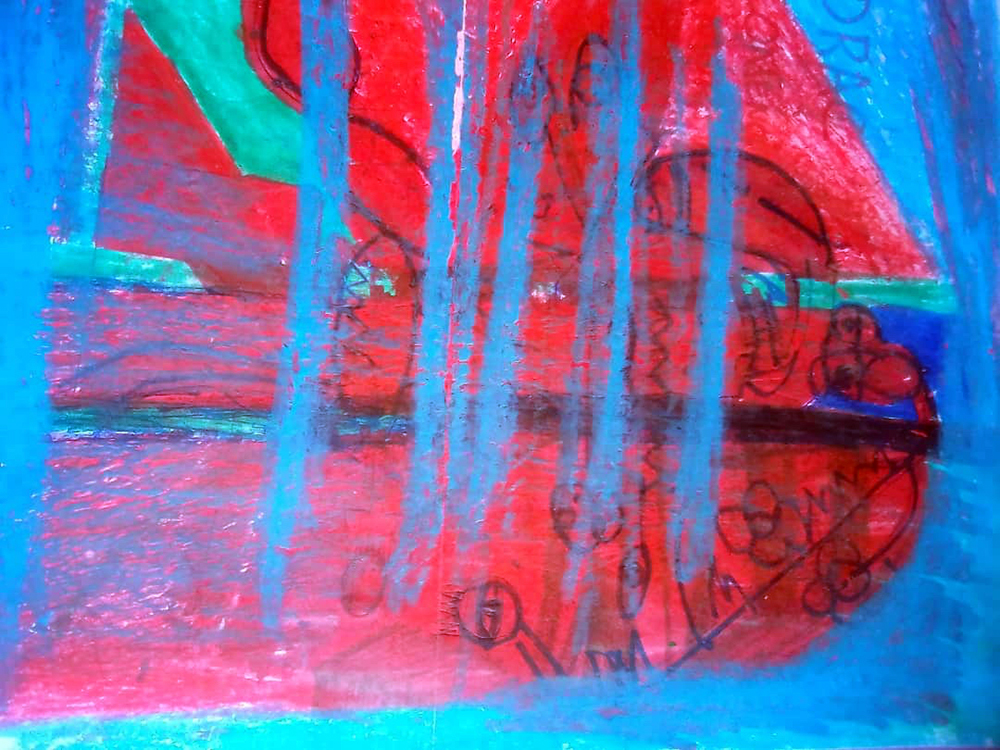
Se deja tocar la jirafa
He visto en mi generación un hambre voraz de documentarlo todo. Un hambre de cartulina y estómago. De carpeta, expediente que se llena y carteraque se vacía.











