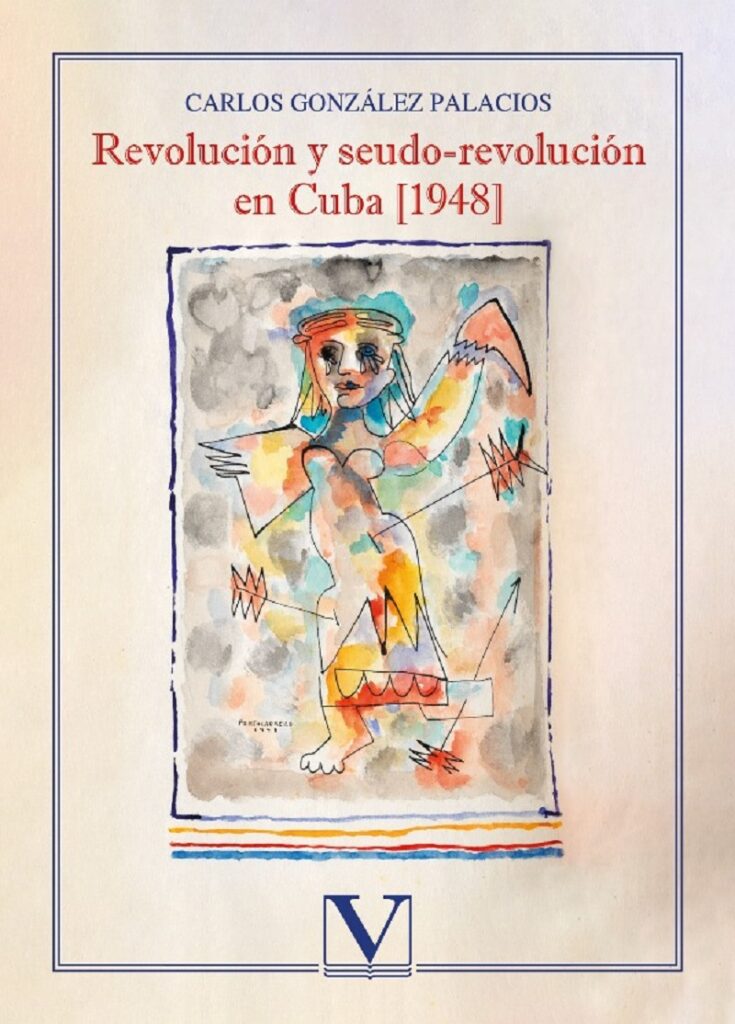I
Si como aquel personaje de Conversación en la Catedral, la magnífica novela de Vargas Llosa, nos atreviéramos hoy a preguntarnos en qué momento se jodió Cuba, más valdría tener el tiempo suficiente para escuchar todas las posibles respuestas, desplegadas como una trama sin final feliz.
Hay quienes creen que nuestros males empezaron con la Conquista española o con la intervención norteamericana en la guerra de independencia contra España. Pero los veredictos más consistentes sobre la cuestión son tres, según la ideología que profese quien responde: la Revolución de 1933 (y su fracaso); el golpe de estado de Fulgencio Batista, en marzo de 1952, y la Revolución castrista de enero de 1959.
Se habla poco, sin embargo, de la relación entre estos tres hechos, y es en tal sentido que la figura (y la lectura) de Carlos Manuel González Palacios (1902-1952) podría arrojar alguna luz sobre los dilemas de la Cuba contemporánea.
González Palacios es un ejemplo del tránsito desencantado de algunos intelectuales cubanos de la República: quiso, primero, hacer la Revolución, y acabó de funcionario de un caudillo carismático. Su temprana muerte, sin embargo, le ahorró la vergüenza de ver la última fase el batistato.
Quiso, primero, hacer la Revolución, y acabó de funcionario de un caudillo carismático.
Más allá de lo anecdótico, resulta interesante entender cómo se produjo este desencanto, y en qué medida ciertos anhelos y frustraciones de la historia cubana desembocaron en la Revolución del 59.
Hay en este libro, publicado en 1948, pistas suficientes sobre las causas del malestar republicano. González-Palacios, cuya familia, llena de patricios y héroes de la República en Armas, parece la encarnación de una Cuba conservadora, escogió en su juventud unas ideas políticas muy alejadas de su origen, y se inscribió en el Partido Comunista durante la época de la lucha universitaria contra la dictadura de Gerardo Machado.
Eran tiempos de un vanguardismo romántico, de las tertulias santiagueras del Grupo H, del fervor y las ganas de devolver al país una grandeza postergada. Por ese empeño, González Palacios sufrió amenazas, persecución y prisión.
Fue uno más de aquellos “subversivos” que acabaron por colapsar el machadato, y a los que, sin embargo, les tocó padecer la triste sucesión posterior (Céspedes, la Pentarquía, Grau, Batista) de políticos que no supieron capitalizar el consenso creado por el fin de Machado y la posibilidad de un nuevo comienzo.
Más allá de sus dudas sobre la autenticidad de los fervorosos “auténticos”, o la consistencia de la figura de Grau, lo importante para González Palacios es calibrar el verdadero significado de una Revolución que, a su juicio, sí logró la fractura del antiguo régimen:
Se había volteado a la nación de abajo a arriba, y las consecuencias habrían de verse por largo tiempo. No importan las intenciones del Dr. Grau, ni la mirada corta o larga de los jóvenes de su compañía; ni aún la decisión de conceder aquí y limitar allá, de empujar a la Federación Médica y luego retractarse, de querer impulsar por un lado a las masas y luego coquetear o ponerle cara alegre a los magnates o a la cancillería de Washington. Lo real era lo que estaba ahí, en acto puro, tremendo, creador, en el taller, en la escuela, en el campo y en las calles. El “antiguo régimen” —empleemos esta expresión esclarecedora— el régimen enemigo había sido hecho trizas.
Así cuaja el momento superior de las revoluciones. Y como lo que tuvo trascendencia fue el hecho de la subversión completa y el libertamiento de las capas mayoritarias de la población; como el pueblo se sintió de súbito desaherrojado; como vivió a pulmón pleno el aire de la fiesta y el ululeo de ça irá, este período habría de ser recordado por mucho tiempo, cualquiera que fuese el actuar concreto del gobierno de entonces.
Lydia Cabrera lo resumirá de manera un tanto más escéptica cuando diga que, después de la caída de Machado, “las cloacas se desbordaron”.
Radical anticomunista por su contacto en París con los rusos “blancos” del exilio, Lydia reprochaba no tanto el fin del antiguo régimen como el oportunismo revolucionario que arrasó con el mundo que ella había conocido de niña. El tiempo acabaría por darle la razón, al obligarla a exiliarse de una Revolución que muy pronto se confesó marxista-leninista.[1]
El oportunismo revolucionario que arrasó con el mundo que ella había conocido de niña.
El periodo termidoriano de la revolución del 33, su resaca encarnada en la etapa del primer Batista, tras la huelga de marzo de 1935, encuentra a González Palacios en la oposición. Sus simpatías tampoco están con Grau, que le parece un restaurador. Pero lo que más le molesta es la manera en que se ha desvirtuado el sentido de las viejas causas, la manera en que la palabra “revolución” y el adjetivo “revolucionario” sirven para encubrir el engaño y la mentira.
Confirmando la célebre frase atribuida a Churchill (“Quien a los 20 años no sea revolucionario, no tiene corazón; y quien a los 40 lo siga siendo, no tiene cabeza”), y tras ser expulsado de las filas del comunismo por su simpatías trotskistas y sus críticas a Stalin, González Palacios se da cuenta de que la ansiada Revolución no está exenta, como todas las otras cosas de la vida, de un inevitable proceso de adulteración: “los mismos individuos y las mismas palabras acaban por significar cosas contrarias a aquellas que comenzaron por mentar”.
Es la hora de los saldos, y el idioma empieza a notar los efectos de la propaganda, adulteraciones que terminarán por vaciar de contenido las antiguas causas. Aunque la sacudida revolucionaria ha empezado a mostrar sus efectos no deseados, González Palacios tampoco ignora su potencial:
Tales sacudidas tienen su precio. Como toda gran empresa, arranca al hombre del cotidiano oficio, dislocan instituciones, destruyen en lo material, interrumpen el ritmo de muchas instituciones y desgarran vidas. No obstante, cuando termina la tormenta se nota que la nación está más fuerte. El derroche nos ha sido vigor. No hay más que mirar a las nuevas juventudes. Su misma insolencia puede ser un índice positivo.
Sin embargo, toda esa energía e insolencia acumulada en los años revolucionarios, que el autor fecha entre 1927 y 1934, no acaba produciendo palpables beneficios públicos en la vida cubana. Es una potencia sin brújula y sin espíritu. Al “criollón” Machado le ha seguido el no menos criollón Grau, defensor de “la cubanidad es amor”, pero incapaz de controlar la corrupción y la extensa ola de cinismo político que lo envuelve y aúpa.
Tras constatar “la descomposición cadavérica de una revolución ya terminada”, González Palacios se alza contra “el romántico que todavía sueña con una rectificación por parte de los equipos putrefactos”. “Al romántico —dice— habremos también de reprenderle por perniciosa su ilusión, aunque después ahoguemos en el retiro del alma la propia melancolía”.
Este raro revolucionario melancólico se burla en 1948 del mambisismo, la tendencia a negar aspectos esenciales de la nacionalidad y el pasado cubano arraigados en la cultura hispánica, para “hacer de nuestro pueblo un remedo del Norte” o edificar un alma nacional “con pedrezuelas sueltas del folklórico afro”.
Todo eso es necesario ponerlo por delante, porque entre sajonizantes y afrocubanistas frenéticos están levantando tanto polvo, que ya nos impiden la visión clara de los senderos propios, y nos cortan los impulsos. Ante el aspecto insatisfactorio de la República, no proponen sino la copia o la negación: dos esterilizantes. Las medicinas habrá que buscarlas en los opuestos puntos cardinales: por la afirmación de nuestro yo, lo que no quiere decir que nos ocultemos los defectos ni que nos duelan prendas. Estemos siempre prestos a la confesión sin miedo. Lo podemos hacer precisamente los que no estamos avergonzados de ser quienes hemos sido, ni de nuestro origen. El miserable de espíritu, no el pecador, es el que teme decir sus defectos, o le atribuye su infamia a los abuelos. Fueron sus abuelos, no él, tan civilizado, tan liberal, tan amante de las cosas del Norte o tan piadosos simpatizantes de Hatuey y de Changó; fueron sus abuelos los responsables, los únicos responsables.
Pues no; no es verdad. Pecados y crímenes hubo y tremendas concausas determinantes de nuestras vicisitudes coloniales; otras operan hoy. Y hay que ir a la indagación de esas complejidades con ánimo grande, con mirada pulcra, sin temor, sin prejuicio contra nosotros mismos. También ha de ser sin soberbia, pero mejor el orgullo que el sentimiento ratonil.
Aquí se hace eco González Palacios de la misma inconformidad que había alentado el atlantismo de Pérez Cisneros o la Teleología Insular de Lezama Lima: una nueva nación cubana no podía construirse como simple suma de sus partes, sino desde una comprensión y finalidad más altas, sin despreciar el diálogo con la tradición española.
También, al terciar en la célebre polémica entre Ramiro Guerra y Jorge Mañach, González Palacios reclama una visión del avance social que vaya más allá de las cifras económicas e incluya el temple moral, que deseche las ambiciones personales del político de turno y el círculo vicioso del cinismo-de-los-de-arriba y escepticismo-de-los-de-abajo para apuntar a un nuevo modelo de país.
Es el escepticismo el marco que ha corroído los antiguos valores. Y esa falta de ilusión no puede menos que desembocar en el cinismo: “De un escéptico desaprensivo y poco atento a las altas dádivas de la cultura, nace sin muchos trámites un cínico; del escepticismo colectivo brota naturalmente una tolerancia a todos los excesos de la inmoralidad de aquel. Así fue como se hizo plaza fortificada, en pueblo decepcionado, la política de grito y guabineo”.
Para González Palacios, uno de los problemas fundamentales de Cuba era un modelo educativo que bajo la influencia de Enrique José Varona había priorizado el positivismo en detrimento de una educación humanística. De ese modelo, dice, sólo pueden salir hombres decepcionados. Su duro juicio sobre Varona es también una defensa de la ilusión y los valores de la filosofía que no renuncia a la metafísica:
Empirista, sensualista, evolucionista, antimetafísico; autor de una Psicología completa, menos el alma, y por añadidura determinista; relativista en Ética, subjetivista en Estética, cientificista hasta la médula, y descreído y desdeñoso de toda religión y de la Historia, puede afirmarse sin exageración que su pensar era el de un escéptico casi absoluto.
Y un pensador así, puede ser muchas cosas, incluso un gran escritor y hasta un enamorado del arte y un hombre bondadoso, pero es imposible que conciba, si se atiene a sus ideas, un buen sistema educativo, a no ser que aceptemos como un ideal de educación el formar hombres decepcionados.
Espacio aparte merece el ponderado juicio al que el autor somete al marxismo-leninismo en estas páginas. Es cierto que los marxistas no son escépticos pues cultivan el ideal de una sociedad sin clases que encarnaría el sueño de la justicia. Pero semejante fermento utópico también se ha demostrado, en la práctica, como un factor desmoralizador:
Lo malo es que mientras llega, quiero decir, mientras no llega la sociedad sin clases, el marxismo obra como fermento desmoralizador o amoralizador en la sociedad con clases. No por su prédica contra el capitalismo y el desvergonzado sistema de explotación que lo caracteriza, ni porque llame a los trabajadores a la unión ni a la organización en defensa de sus derechos, sino porque su concepción dialéctico-materialista y su interpretación falsa de la historia, como mera lucha de las clases, lo conducen a un relativismo moral tan pernicioso como el que denunciamos en los positivistas y empiristas.
Aquí González Palacios parece hablarnos en primera persona: él mismo fue uno de esos caballeros “intelectuales” y gente de la “pequeña burguesía” que se “proletarizaron” demostrando “la contradicción que con su propio ideario implica esa ciega generosidad antimarxista de los hombres”.
Una década después, nuestro “revolucionario abochornado” parece buscar otro modelo que consiga contrarrestar la influencia anglosajona que para él representa la adaptación a Cuba de las fórmulas constitucionales de Estados Unidos, o el “inocuo semiparlamentarismo” establecido en 1940.
No llegaremos a encontrar la forma adecuada si nos empeñamos en la imitación de lo ajeno, y mucho menos si nos empecinamos en el remedo del sajón, tan distinto en hábitos, en aspiraciones, y en los instintos y el alma, a estos pueblos hispánicos de América. Creo que habremos de encontrar el acomodo institucional, cuando partamos a la búsqueda de sistema propio en vista de la realidad viva, sin contemplar el molde que al yanki o al inglés convienen. Y si esto es apartarse de la dogmática que ellos han inventado y declarado como paradigma de la democracia y de la libertad, lo lamentamos por ellos y por su paradigma.
II
El rol definitorio de aquellos años 30 en Cuba tiene que ver, sobre todo, con la confluencia de varios fermentos ideológicos. El comunista, por supuesto, pero también un fascismo que se reclamaba la única manera de contener la anarquía. Al respecto, es ilustrativa la carta que le escribe el Secretario de Instrucción Pública, Octavio “Coquito” Averhoff, a Gerardo Machado el 3 de noviembre de 1933. Está fechada en Roma, y lleva el membrete del Hotel Plaza, en esa ciudad:
El fascismo marcha rápidamente a la conquista del mundo y dentro de poco será la forma política que adoptarán muchas naciones para luchar victoriosamente contra el comunismo.
Estoy estudiando todo esto con detenimiento y documentándome a conciencia porque creo que, con las variaciones y adaptaciones del caso, gran parte de lo que aquí se hace, podría realizarse en Cuba, salvándola de la incertidumbre y la anarquía en que ahora se encuentra y organizándola sobre bases estables y sólidas.
Todo esto lo hago pensando en mi país, que ahora quiero más que nunca por lo mismo que es desgraciado, en usted, a quien estoy dispuesto a ayudar hasta el último momento, y en mis hijos, para quienes ansío una patria civilizada y próspera. Porque es preciso iniciar una contrarrevolución en Cuba, no fundada en intereses personales que a la postre de nada sirven en los momentos de peligro, sino en el bien y la felicidad del país, como usted siempre quiso hacerlo, como lo hubiera hecho por completo de no haber sido por muchos factores que en gran parte lo impidieron y cuya malsana influencia veo ahora desde lejos con claridad meridiana.
Además de la clásica “coba” del fiel servidor del tirano, hay en estas palabras un vislumbre de las fuerzas terribles que se disputaban el futuro político de Cuba en los años 30. Ni Machado ni Averhoff, como se sabe, pudieron regresar a liderar la contrarrevolución. Pero tampoco los comunistas consiguieron el consenso y los réditos políticos que esperaban.
El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista usurpa el poder e interrumpe el orden constitucional, con un golpe cuya valoración sigue siendo objeto de polémica.
Para algunos, se trata de un quiebre del proceso democrático que extiende su nefasta influencia hasta el posterior régimen castrista transformado, de facto, en consecuencia necesaria de la situación política que lo antecedió. Para otros[2], el cuartelazo del 10 de marzo “no significó un quiebre dramático de la democracia cubana, si por democracia entendemos no sólo un sistema electoral, sino también un repertorio de derechos y libertades”.
Es indudable que, al dejar intacto el poder judicial y mantener las libertades de prensa, reunión y asociación, Batista dio una especie de “golpe blando”, visto con alivio por una parte importante de la población cubana, que coincidía con el panorama que González Palacios describe en este libro.
La izquierda, por supuesto, se pasó de inmediato a la oposición por las razones que explica muy bien Vicente Echerri:
Los jóvenes con inquietudes o aspiraciones políticas, vinculados a un partido en ascenso, como era el Partido del Pueblo Cubano (al que las encuestas daban por ganador en los comicios de junio de ese año) es lógico que se sintieran frustrados y estafados (como fue el caso de Fidel Castro), pero fueron más las personas que miraron con alivio que un nuevo orden viniera a ponerle fin a la inseguridad pública que se había vivido bajo los gobiernos “auténticos” y a la impunidad que en ellos llegó a disfrutar el gangsterismo y la corrupción. La banca, así como las empresas agrícolas, industriales y mercantiles, le dieron un voto de confianza a Batista por creer que se inauguraba un régimen que traería consigo la estabilidad que el medro siempre necesita.
La llamada “dictadura” de Batista, que se prolonga hasta las impugnadas elecciones de 1954, fue el resultado de aquella combinación de pesimismo y cinismo que González Palacios diagnosticara en la vida cubana. Pero su condición de “tiranía” ha sido ampliamente magnificada en años posteriores, sobre todo para justificar la insurrección que acabó en la Revolución de 1959.
Llamado por Batista, que necesitaba en 1952 dar una apariencia de institucionalidad a su régimen, y convencido por su amigo Andrés Rivero Agüero, entonces Ministro de Educación, González Palacios aceptó la Secretaría de Cultura.
Vale la pena señalar que ese nombramiento fue, entre otras cosas, una concesión democrática: Batista “fichaba” a uno de los más severos críticos de su primer gobierno, con un innegable pasado revolucionario y un importante currículum intelectual. Pero, sobre todo, con una idea muy clara del rol de la cultura en el escenario nacional.
Con una idea muy clara del rol de la cultura en el escenario nacional.
Desde ese puesto que desempeñó durante apenas siete meses, el funcionario impulsó proyectos notables: una edición de Arango y Parreño, la antología Cincuenta años de poesía cubana (1902-1952) de Cintio Vitier, una subvención para los libros y la revista Orígenes, la organización del Centenario de Martí, sobre el que tanto había escrito.
Para Jorge Mañach, amigo de González Palacios a pesar de sus diferencias políticas, todo esto formaba parte de una especie de despotismo ilustrado. La “desolada impaciencia” del autor de Revolución y seudo-revolución en Cuba se había convertido gradualmente en distancia de sus “querencias democráticas”:
Porque eran querencias más que creencias. Venía del comunismo, y no se puede nunca haber sido comunista en balde. El converso tiende inevitablemente a la regresión o al extremismo: o a las dos cosas a la vez con fórmula distinta. Un día González Palacios me confió que no creía en la democracia, y me defendió ardientemente su tesis.
Creo que hay algo de injusticia en este retrato que pasa sin transición del “marxista” al “marcista”. González Palacios no fue el único que en 1952 apoyó la reacción de Batista y la destitución de Prío. Y, sobre todo, su labor desde la cultura no fue ni remotamente antidemocrática; más bien, todo lo contrario.
Se ha tratado de explicar la aceptación del nombramiento desde distintas perspectivas. Para Nydia Sarabia, fue su devoción martiana y la inminencia del centenario (que nunca llegó a ver); para su hijo, el historiador Alvar González-Palacios, el factor decisivo fue la certeza de que le quedaban pocos meses de vida y el deseo de emplearlos en algo útil para el país. Pero lo que no se dice es que Batista respondía en 1952 a un clamor mucho más amplio que el de un simple grupo de militares.
Este libro de González Palacios da elementos para explicarnos cómo el fracaso de la Revolución de 1933 abrió en la historia cubana una brecha mucho más compleja de lo que la historiografía revolucionaria quiere reconocer.
Curiosamente, muchas de las insatisfacciones expresadas en estas páginas contra la República fueron luego esgrimidas por la Revolución de 1959, sobre todo en sus primeros años de vocación nacionalista. Pero la gran lección de estas páginas es cómo una Revolución se pervierte a sí misma; cómo abre, pero también cierra el camino de lo revolucionario tras agotar las energías de varias generaciones.
Prefirió la vocación al desencanto y trató de dar forma cultural a su idea de la nación.
El testimonio de este revolucionario abochornado, que sin embargo al final de su vida prefirió la vocación al desencanto y trató de dar forma cultural a su idea de la nación, merece ser leído con amplitud de miras. Tiene descripciones muy precisas del comienzo de eso que ahora llaman “populismo”, de los dilemas de una generación rebasada por una suerte de maldición, que permeó por igual los fracasos del 33, del 52 y del 59.
¿Qué habría pasado, por ejemplo, si no hubiese triunfado la Revolución, es decir, si Batista se hubiese retirado dejando el poder a Rivero Agüero, si no hubiesen muerto tan jóvenes notables funcionarios como Guy Pérez Cisneros o González Palacios, si tras una docena de presidentes constitucionalmente electos, la democracia cubana hubiera afinado su propósito de independencia y prosperidad a salvo de los peligros del fascismo y el comunismo?
Tal vez entonces no estaríamos preguntando ahora por el comienzo de la debacle.
Prólogo de Revolución y seudo-revolución en Cuba, libro de Carlos González Palacios de próxima publicación en la editorial Verbum.
© Foto de portada: Andrés García Benítez (revista Carteles, 13 octubre 1946)
[1] Ni el resentimiento ni la nostalgia impidieron a los intelectuales cubanos del exilio conservar la lucidez, como muestra una carta de Gastón Baquero a Lydia Cabrera, escrita circa 1982:
Naciste en el día del nacimiento de la República, y tú y yo sabemos a cuánta maravilla sabe la palabra República, la República. Lo que eso quiere decir para los cubanos con un poquitico de raíces criollas intactas, es difícil contarlo a los extraños. Ahora andan sueltos por ahí y por aquí, y por todas partes, algunos cubanitos comemierdas que dicen no sentir la patria, ni importarles nada su destrucción y su pena. Yo creo que adoptan esa pose, no por la cursilería de hacerse los europeos o los norteamericanos, sino porque les falta el valor de amar a Cuba, de querer a la patria, y estar lejos de ella. Para no sufrir, fingen no amar, no sentir nostalgia, ni echar de menos las raíces. Han hecho de la expatriación una despatriación, para que no les duela la diáspora, porque su egoísmo, su frivolidad y su hedonismo de quincallería les exige quitarse del corazón todo lo que pueda llevarlos al santo insomnio de Cuba.
Como tantos otros exiliados cubanos de la época, Baquero combate un marxismo-leninismo impuesto como ideología revolucionaria, pero en el fondo, ajeno a la innata virtud democrática de nuestra República:
Quienes, ciegos ante la historia y ante la verdad de esa República, han creído posible borrar las fechas, anular la manera martiana y pura de la convivencia, destruir todo el edificio de la República (dicen ellos que por tener grietas aquí y allá, goteras y defectos en la cumbrera exterior del tejado), no han podido hacer otra cosa que encadenar y retrotraer a Cuba a otra manera de colonia, cien veces más atroz que la anterior. No celebran el 20 de mayo, ni el 10 de octubre, ni el 24 de febrero, ni el 7 de diciembre, porque se han quedado sin raíces y sin libertad —¡el bien de los bienes, hasta para las bestias!— y pretenden que su patria está en Moscú y que su Céspedes es Lenin; su Martí, Fidel; y su Maceo, el Ché. Decían “patria o muerte”, y la gente aplaudía; aplaudía hasta que descubrió que lo que querían decir estos cabritos era “patria muerta”. Decían traer la libertad, la paz y el bienestar para todos, y lo que trajeron fue la M del marxismo-leninismo, que en el vientre trae únicamente, y siembra en cuanto se apodera de un país, las cuatro emes terribles: muerte, miseria, maltratos y mierda. Y si al horror del marxismo-leninismo le agregas a Castrico y su morralla, ¡quiquiribú mandinga!.
[2] Vicente Echerri: “Vigencia de Batista, logro mayor de la revolución”, Diario de Cuba, 14 mayo 2012.

“En el perdido parque del recuerdo”: memorias de Fina García Marruz
Fina García Marruz nos ha dejado un libro sobre la República, mucho más hondo, original y brillante que las memorias noveladas escritas por su esposo, Cintio Vitier.