El pasado 27 de enero, mientras el viceministro Fernando Rojas nos pedía que entráramos al Ministerio de Cultura, eran apresados Amaury Pacheco e Iris Ruiz. ¿Cómo entrar a una institución del Estado mientras hay personas detenidas de forma arbitraria? Primero debían estar libres todos: también Camila Acosta y Katherine Bisquet.
Al tercer intento de hacernos pasar a la institución, sale del MINCULT una avalancha de funcionarios encabezada por el propio ministro. Avanzan hacia nosotros. Yo filmaba, y a través de la pantalla veo el golpe del ministro. Todos gritamos: “¡No!”.
Lo siguiente fue una imagen gris, desenfocada; distinguía la figura de un hombre musculoso pegado a mí, sentía que me halaban…
No entendía qué pasaba, solo quería escapar de esa fuerza. A pesar de ser delgada, nunca he sido dócil; mi resistencia a ser arrastrada fue instintiva. Mi cerebro no podía procesar el corte: de la lectura pacífica de “Dos patrias” a la brutalidad policial.
La guagua
No he querido ver el video de lo que sucedió. Solo recuerdo tres cuerpos que me agarraban por el tronco y los brazos y de repente una guagua en la calle y luego una de esas personas apretando mi cuello con su brazo y antebrazo y subiéndome a la guagua.
Fui la primera en ser subida por la puerta delantera. La guagua estaba vacía y me dio terror, seguía sin entender nada y les gritaba que no podía respirar. Me sentaron a la fuerza en el primer asiento de la guagua. Logré abrir la ventana y empecé a gritar: “¡No somos delincuentes!”. Tengo en mi cabeza la imagen de ese grupo de hombres canosos que, desde afuera, con toda calma, miraban el espectáculo complacidos.
No sé en qué momento subieron a Henry, estaba a menos de un metro de mí en otro asiento y yo solo quería que me mirara, sentirme segura, que por favor me dijera que íbamos a estar bien. Le decía: “¿Henry, que hago?”. Y esas tres mujeres seguían tratando de inmovilizarme. Henry me dijo que estuviera tranquila y se viró, no lo dejaban mirarme.
Al final de la guagua, Camila Lobón gritaba que la dejaran, un cuerpo la aplastaba para quitarle el móvil. Solveig gritaba desesperada desde un asiento justo detrás de Camila; yo quería correr hasta allá y ayudarlas. No entendía nada.
Camila es una talentosa artista, habla de cine, de libros, es tierna, baila, tiene muchos amigos, le gustan los gatos, cocina rico. Solveig es un sol, siempre maternal, ocupándose de todo el que llega a su casa, haciendo café, preparando proyectos; es admirada por los artistas, se viste con swing, besa a su hijo… Yo no entendía nada.
Los traumas son así: estás bien y algo se detona; tu cuerpo vive algo y tu cabeza no tiene cómo procesarlo, sencillamente. No he podido abrazar a Solveig y a Camila de nuevo.
Iban conduciendo la guagua como en un operativo de la policía; eso era: a toda velocidad y con vía libre, no importaba la luz roja. No entendía el apuro: ellos nos superaban en número y estaban armados, nosotros teníamos un libro de poesía.
Me dediqué a mirar la cara de la muchachita del MININT que sentaron a mi lado. Tendría unos 24 años, no más; usaba una de esas medias de malla que tanto se ven en las policías mujeres; nunca he entendido qué relación tiene un uniforme militar con unas medias de cabaret. Ella me miraba con condescendencia y disfrute: el morbo de quien ha sido autorizado a golpear a otro ser humano.
La estación
Las mujeres que nos subieron a la fuerza en la guagua eran todas negras. Las que nos recibieron en la estación de policía también eran negras, tanto las del MININT como las de la policía. Sus pelos afros dominados por malos desrices, los uniformes desteñidos, caras agotadas en las que pasaban de 40, caras de aburrimiento en las que no llegaban a los 30. Nos condujeron a una sala amplia con sillas y un pequeño escenario decorado con carteles de héroes de la historia patriarcal de la nación.
Tuvimos mucho tiempo de espera, simplemente sentados, a distancia unos de otros y con oficiales, la mayoría mujeres, entre nosotros. Poco a poco nos fueron llamando uno por uno. Primero los hombres, que estaban casi todos sentados más cerca de la puerta; luego las mujeres. Camila regresó quejándose en voz alta de lo innecesariamente invasivo de aquel cacheo.
Llegó mi turno. Me llevaron a una sala mal iluminada y sin ventanas, con ocho oficiales mujeres. Me pidieron que sacara las cosas del bolso. Las coloqué sobre la mesa una por una, con calma. Luego me pidieron que me ubicara en una esquina detrás de la puerta, contra la pared, y que me levantara el vestido.
No lo hice, protesté, dije que eso no era legal. Me dijeron que así era la revisión, y que sí lo iban a hacer. Estaba rodeada por aquellas mujeres mirándome, una de ellas se acercó, me subió completamente el vestido y tocó todo mi cuerpo. En ese momento no era dueña de mí misma, simplemente no había nada que hacer, estaba en una sala oscura de una estación de policía, incomunicada y rodeada. No sentí pudor, nunca me ha avergonzado la desnudez, pero me volví a sentir desamparada, invadida. Al regresar lo comenté en alta voz para que todos en la sala supieran qué había pasado, era una forma de amainar la impresión de desprotección. Enseguida Carolina Barrero dijo que a ella le había pasado lo mismo; llevaba falda.
En algún punto le pregunté, a la misma oficial que me había levantado el vestido, que cuánto tiempo nos tendrían allí, había desayunado poco y me sentía débil. Con cara de agotamiento, y de quien ya no entiende su propio trabajo, me dijo que no sabía, que ella también tenía hambre. En ese momento la imaginé llegando a su casa, posiblemente en el Cerro, para empezar a inventar la comida de la familia. Aunque esas oficiales de la policía han normalizado la violencia que ejercen sobre nosotras, ella tampoco quería estar ahí.
En la tarde, cuando comenzaron los interrogatorios individuales, llegaron mujeres vestidas de civil. Mujeres blancas, altas, de ojos claros, pelo lacio, jeans apretados; todas con gorras que, junto con los nasobucos, ayudaban a esconder sus rostros. Poco a poco se fueron colocando entre nosotros, sentándose en los espacios vacíos; ya llevábamos tanto tiempo allí que el intento de callarnos y ordenarnos se había relajado, y todos hablan con todos. Estas mujeres sin identificación, que se esforzaban por no ser reconocidas, no nos miraban a los ojos pero estaban atentas a todo lo que se decía. Aprovechando el momento de relajación del grupo, nos estudiaban.
Para mí fue evidente la diferencia entre las recién llegadas (rostros frescos e inmutables, ademanes de ciudadanas con estudios superiores, cierta prepotencia en sus posturas) y aquellas otras que nos habían golpeado, cacheado y vigilado durante cinco horas. A las recién llegadas nunca les escuchamos la voz; intentaron dejar la menor información sobre sí mismas: su tarea era observar, analizar, caracterizar e informar. No se ensuciaron las manos, no sudaron, no pasaron hambre; eso era la tarea de las segundas, las mujeres negras, de pelos quemamos por los químicos, con uniformes desteñidos y sin estudios superiores.
Y es que así nos entiende el Estado: dividiendo a sus ciudadanos y sus derechos por raza y clase. Los barrios deprimidos son negros, de ahí salen los dispuestos a golpear; las universidades son blancas, de ahí salen los que tienen la oportunidad de escalar. Cuando nosotras, mujeres blancas (o mestizas blanqueadas), intelectuales, también con estudios superiores, ponemos el cuerpo para defender los derechos de aquellos que han sido estigmatizados durante años, negros de Alamar como Amaury Pacheco, el Estado no comprende, su orden se desestabiliza, no sabe cómo actuar.
A nosotros nos arrastró la policía y el MININT, como mismo lo han hecho infinitas veces con las Damas de Blanco o con Omni Zona Franca (negros o personas estigmatizadas como negros). Llevo años sabiendo que esto sucede, pero nunca me había parado frente al MINCULT a exigir sus derechos. El hecho de que yo, artista visual con obras en la colección del Museo de Bellas artes, en la Bienal de La Habana y en la Bienal de Venecia (invitada oficialmente al pabellón cubano) me haya parado frente al MINCULT, descoloca las estrategias represivas del Estado.
¿Qué hacer conmigo, o con Henry Eric Hernández, o con El Chino Novo?
Ese video en el que las oficiales del MININT me arrastran con la misma furia que a las Damas de Blanco, descoloca e interpela a personas que nunca han gritado por los estigmatizados. Las habituales justificaciones del Estado ante la brutalidad policial se desmoronan ante las imágenes del 27 de enero, al mismo tiempo que suman apoyos, no por la patria en abstracto sino por los afectos, porque son colegas, conocidos o conocidos de conocidos que, quizás por primera vez, han sentido que a ellos también les pudiera pasar lo mismo.
De repente, la violencia de Estado no es solo contra los “negros delincuentes que se quejan por nada”: es también contra intelectuales y artistas que incluso han trabajado con la institución.
El interrogatorio
Me llamaron gritando mi nombre, como habían hecho con todos. Me condujeron por una escalera y luego por un pasillo oscuro. Siempre he tenido problemas de orientación; quien me conducía, vestido de civil, iba detrás de mí, por lo tanto yo no sabía hacia dónde tenía que caminar, entre puertas y pasillos. Era todo tan lúgubre, mal iluminado, con las paredes pintadas de verde o azul, pero sucias, el falso techo bajo…
La oficina a la que finalmente llegué no tenía decoración en las paredes, solo una foto del Che. Una cámara de fotografía colocada en una esquina, encima de un buró. Detrás había otro buró con una computadora de escritorio polvorienta, que parecía rota. Me pidieron que me sentará en un tercer buró que quedaba de espaldas a la puerta; allí no había nadie, solo unas planillas.
Del lado de la foto del Che estaba sentado un policía, como de cuarenta y tantos años, grueso y sudado. Luego entró un oficial de la Seguridad del Estado que se presentó como Yoel de Villa (supuso que yo entendería que se trataba de Villa Marista). Se sentó y me dio las buenas tardes; fue la primera persona que me dio las buenas tardes en la estación de policía.
Yo nunca había estado en una estación de policía, nunca había sido interrogada, nunca había tenido delante a un oficial de la Seguridad del Estado llenando un acta de detención a mi nombre. No sabía que pasaría allí, solo sabía que no iba a firmar nada, eso lo había hablando en el salón con los demás, en especial con Oscar Casanella, que ya había tenido experiencia anteriores con la policía. Algunos ya habían firmado, algunos habían sido chantajeados, otros no supieron cómo negarse, o por qué negarse.
Yoel de Villa me pidió mi carnet, lo miró y volvió a salir. No sé si era una técnica para aumentar mi tensión con la espera. Yo solo trataba de entender qué planillas estaban en el buró, mientras se producía un silencio incómodo entre el policía grueso y yo. Luego regresó Yoel de Villa, se disculpó por haber salido, de repente era extremadamente amable. Comenzó a rellenar la planilla, mi nombre, mis apellidos… Entonces para de escribir, me mira y dice: “Te quería preguntar cómo haces para mantener tu pelo así”.
Yo le seguí la rima, comencé una explicación exhaustiva sobre qué hacer con un pelo afro. En definitiva, Yoel de Villa era negro; mis palabras quizás podían servir para que algún día decidiera no quemarle el pelo a su hija con ácidos para laceado. Se me quedó mirando, complacido con mi explicación o con lo efectivo de su técnica de interrogatorio.
Luego siguió llenado mi descripción: que si tengo tatuajes, que cuánto mido, qué edad tengo y… “¿Tiene hijos?”. Ante mi respuesta negativa, exclamó: “¡Y qué esperas!” Expliqué que las mujeres no somos máquinas reproductivas, tenemos la opción de tener hijos, pero no es un deber, y él me hizo un gesto como de ya, deja tu discurso feminista…
Continuó con la descripción física, el color de mis ojos… Ahí volvió a hacer un pausa para mirarme los ojos, el policía grueso hizo lo mismo; había algo erotizante en todo aquello: la mujer escudriñada por la mirada masculina. En ese momento ellos no eran militares y yo no era una detenida; yo era una mujer a la que unos hombres miraban como un objeto que existe para ser complaciente y dejarse observar. Estaba siendo desestimada como ser político. Decidieron que mis ojos eran verdes, y siguió llenado la planilla.
Tocaba mi grado escolar. Dije que tenía una maestría en antropología visual. Pensé que no lograría escribir la palabra antropología; ya me había pasando antes con personas que se dedican a llenar planillas. Él hizo otra pausa, me miró y me preguntó qué era la antropología visual. Otra vez, le seguí la rima tratando de explicarle.
Le puse el ejemplo de los negros estigmatizados como delincuentes, y de cómo las humanidades se encargan de romper esos estereotipos. Cuando terminé, le pregunté si me había entendido; él dijo que sí, que le había llegado. Pensé que quizás, luego, al final del día, iba a recordar algo de eso y lo relacionaría con el estigma que han creado las fuerzas represoras sobre la población negra. Evidentemente me gusta la pedagogía, y evidentemente peco de inocente.
De nuevo dejó la planilla y salió. Regresó al rato, y se disculpó explicando que estaba trabajando en muchas cosas a la vez. Comenzó a llenar un acta de advertencia. Cuando escribía mi fecha de nacimiento me dijo mi signo zodiacal, y yo llegué a mi límite. Era demasiado absurdo. Le expliqué que no podíamos ser amigos porque él era un represor y yo no estaba allí porque quería: me habían llevado a la fuerza, golpeada; estaba incomunicada, sin comer y bajo mucho estrés. Estaba secuestrada.
Ante la palabra secuestro, el policía grueso reclamó: le parecía demasiado fuerte. Y lo repetía: decir que es un secuestro es demasiado. Yoel de Villa me pidió que le explicara lo que había pasado. Le dije que fueron ellos quienes salieron a golpearnos. Él me dijo que él no había estado allí, que le explicara. Comencé diciendo que estábamos allí porque teníamos amigas y colegas presas y que eso era ilegal. Y él dijo que Katherine, por ejemplo, nunca había salido de su casa. Ahí comenzó la negación: nuestra presencia en el ministerio no tenía sentido, porque no habían detenido a nadie.
Le recordé que Camila Lobón estaba toda arañada, y en ese momento entró una mujer canosa a la oficina y gritando: “Camila no está arañada, ya la vio un médico”. Y miraba a Yoel de Villa, aclarándole: “No está arañada”. (Luego supe que esa oficial del MININT es la que interroga a Camila Lobón y a Tania Bruguera). Seguían con la negación: ni hubo detenidos, ni hubo brutalidad policial. Cuando dije que a mí me habían golpeado, me preguntaron por los morados: sin signos visibles, no hubo golpes.
Yoel de Villa terminó de llenar las planillas y escribió que yo me negaba a firmar. Le pregunté cuándo nos podíamos ir y respondió (ahora en tono agresivo) que cuando fuera, que si yo no quería hablar con él entonces no tenía nada más que decirme. Yo había cortado la “buena vibra” que “amablemente” había creado entre nosotros.
Entró a la oficina un hombre que se presentó como Omar. Sentó más cerca de mí y comenzó a hablar bajito, casi no lo escuchaba a través del nasobuco. Me decía que quería transmitirme una reflexión. Era un hombre blanco, vestido de civil y con actitud respetuosa: un giro al interrogatorio.
Omar era la voz del intelectual comprensivo. Venía a admitir que “las cosas se habían resuelto de la peor manera”, que aquello había sido “un incidente desagradable”, pero que nosotros lo habíamos hecho mal porque estábamos allí en grupo. Lo dejé hablar. Siguió explicando que el asunto no era el Covid, sino que no se pueden hacer grupos y manifestaciones, y que además ellos sabían, desde la noche anterior, la acción que “nosotros” estábamos organizando, y que habían “agentes contrarrevolucionarios infiltrados”. Los del conflicto no éramos nosotros, sino los agentes pagados por el imperio, que lo tergiversarían todo.
Cuando terminó, le expliqué que lo que intentaba justificar era injustificable, que no había sido un incidente desagradable, sino violento, y que mientras ellos no asumieran que tenemos derechos cívicos, derecho a la libre expresión, a la prensa independiente, derecho a la asociación y a la manifestación pública, entonces no teníamos nada de que hablar. Agregué, de nuevo, que había llegado allí a la fuerza, y que no olvidaran que estaba allí detenida.
Omar inmediatamente reaccionó: “Tú no estás aquí detenida”. Y repetía: tú no estás aquí detenida, tú no estás aquí detenida, como pretendiendo hipnotizarme. Esa fue la tercera negación del interrogatorio, es decir: Camila Acosta, Katherine Bisquet, Camila Lobón, Tania Bruguera, Amaury Pacheco e Iris Ruiz, no habían sido detenidos.
Tampoco ninguno de nosotros había sido golpeado y, para terminar, yo no estaba detenida, aunque en el buró había un acta de detención con todos mis datos, estábamos en una estación de la policía, dentro de una sala de interrogatorios, y ni siquiera habíamos tenido derecho a una llamada. Si no hubo detenciones, ni golpes, ni yo estaba secuestrada en aquella estación policial, ¿qué sentido tenía todo aquello?
Era una especie de espejismo, una alucinación o, como dijo Omar: “solo hubo desinformación”. El secuestro violento de 20 jóvenes intelectuales se debía a la desinformación por nuestra parte.
La patrulla
Poco a poco nos fueron llamando. Entre un llamado y otro podía pasar una hora. Sobre las 5 p.m, dijeron mis dos nombres; otra vez me condujeron a una sala por un pasillo laberíntico para recoger el celular; firmé un papel de recibido y se lo entregaron a una policía, luego me condujeron a la salida.
Respiré, pensé que simplemente me iría, pero no. Cuando llegué a la salida principal fui guiada hacia la puerta trasera, al parqueo. Una patrulla esperaba por mí con la puerta abierta. Y en esa patrulla me esperaba uno de los hombres vestidos de civil que nos habían golpeado frente al MINCULT. Lo recuerdo claramente porque iba junto al chofer de la guagua, muy cerca de mí, y con mucha excitación le gritaba al chofer que se llevara las luces. También era negro.
Él me pidió el carnet de identidad y me explicó que me lo devolvería al bajar, junto con el celular. Que no debía hablar durante el viaje, que debía estar tranquila. Había una oficial del MININT en la ventanilla derecha; cuando entré, se montó una policía a mi izquierda. Protesté: estar tan juntos no ayuda con el virus. Me miró con sonrisa cínica, me dijo: “por favor”, y cerró la puerta.
Enseguida la música repartera a todo volumen, y enseguida la policía de mi derecha a mover hombros; de repente la autoridad policial perdía solemnidad. Yo nunca había estado en una patrulla en mi vida, nunca pensé estarlo, menos entre dos policías. El exceso de control de mi cuerpo, como si fuera una criminal, mezclado con aquella música de perreo… se me hizo difícil de procesar. El chofer manejaba mal, doblaba rápido, nos tirábamos una encima de la otra en la parte trasera de la patrulla. Cuando llegamos a 23, en el Vedado, disminuyó la velocidad; no supo qué hacer a partir de ese punto.
La oficial a mi derecha lo notó y me preguntó mi dirección; le dije que estaba en el carnet que ellos tenían, pero insistió. Al parecer era la única en aquella patrulla que conocía la ciudad. Finalmente logró guiar al chofer perdido, seguimos camino hasta llegar a unas cuadras de mi casa, y le indicó que me dejara allí. Al bajar, les di las gracias por entregarme mi carnet y mi celular, y me miraron consternadas.
Hoy me duelen los músculos de la espalda, como pronosticó Henry: te estaban dando codazos por las costillas, mañana te van a doler los golpes.
Nunca pensé tener en mi cabeza estas imágenes acompañadas de una sensación de desamparo muy difícil de describir.
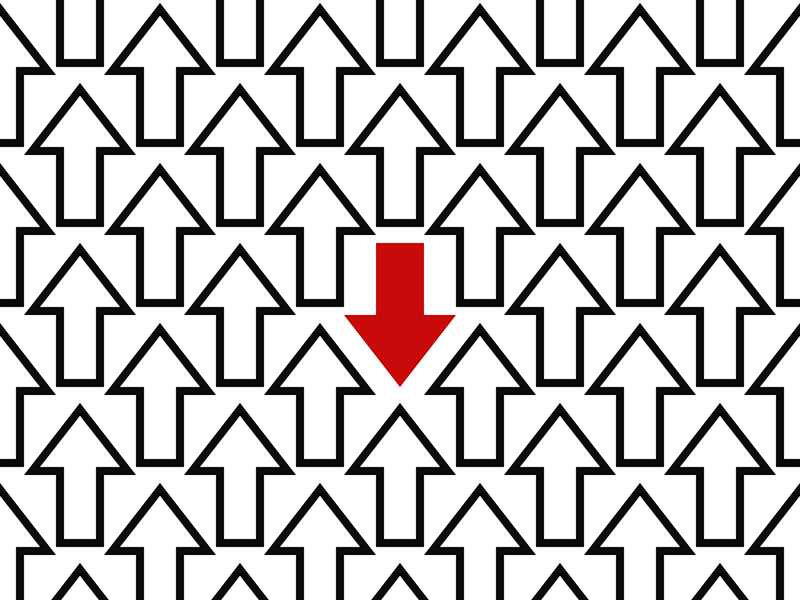
El Estado cubano y el fantasma de la provocación
El provocador es, como el pirata, un “enemigo total de la Humanidad”; aunque el provocador no vive en el espacio anómico del mar, sino que es un ser que todavía pisa la tierra, vive con otros, y obedece a una autoridad. El provocador, entonces, es la manera en que el poder introduce a la piratería en el nomos de la tierra.











